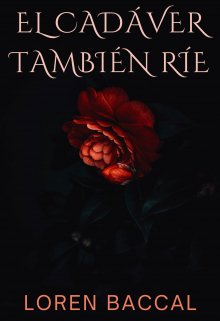El cadaver tambien rie
CAPÍTULO 12: Algo huele demasiado limpio
CAPÍTULO 12
Algo huele demasiado limpio
La ciudad amaneció lavada.
No, literalmente. Nadie limpia una ciudad de verdad. Pero los titulares sí. Las radios hablaban de “muerte sin signos de violencia”, de “investigación en curso”, de “respeto a la privacidad de los involucrados”. Las palabras correctas, colocadas con pinzas.
Demasiado correctas.
Cuando todo encaja tan bien, alguien estuvo ordenando.
Entré de nuevo al departamento de Glen Miller con una autorización que no debía tener y una sospecha que no quería confirmar. El lugar estaba impecable. No limpio de mantenimiento: limpio de intención.
Las estanterías reordenadas.
Los libros alineados por tamaño.
El cenicero vacío.
Glen no era así. Glen dejaba huellas. Siempre.
—Aquí estuvo alguien —murmuré—. Y no vino a llorar.
Me arrodillé frente al mueble donde había encontrado el compartimento oculto. Nada. Ni rastro de polvo removido. Ni una astilla fuera de lugar.
El escondite había sido rehecho.
No tapado. No roto.
Mejorado.
Eso fue lo que me heló la sangre.
La comisaria Quinn apareció a mis espaldas sin hacer ruido. No pregunté cómo había entrado. En ese momento, ya no importaban los procedimientos.
—Recibí órdenes —dijo—. Cerrar el lugar. Archivar todo lo “irrelevante”.
—¿Y qué es irrelevante? —pregunté.
—Todo lo que no deje manchas —respondió.
Se acercó. Olfateó el aire.
—¿Lo hueles? —añadí—. Esto no es limpieza. Es curaduría.
Quinn no sonrió.
—Hay gente que no ensucia con sangre —dijo—. Ensucia con carpetas.
Nos quedamos en silencio. Afuera, la ciudad seguía funcionando. El ruido de siempre. La normalidad intacta.
—Alguien entró antes que nosotros —continué—. Alguien con llaves. Con tiempo. Con autoridad.
—O con poder suficiente para no necesitarlas —añadió.
La miré.
—¿Desde cuándo sabes que esto no es solo un asesinato?
—Desde que nadie preguntó por el móvil de Glen —respondió—. Desde que nadie quiso saber a quién llamó antes de morir.
Me acerqué a la ventana. Abajo, un coche negro estaba estacionado. Motor encendido. Cristales oscuros.
No se movía.
—¿Te siguen? —preguntó Quinn.
—No —dije—. Nos miran.
El coche arrancó despacio y se perdió entre el tráfico. No hubo prisa. No la necesitaban.
—Esto va más arriba —dijo ella.
—Siempre lo hace —respondí.
Salimos del departamento sin decir nada más. En el pasillo, alguien había colocado flores nuevas frente a la puerta. Sin tarjeta. Sin nombre.
Un gesto elegante.
Un cierre simbólico.
—No me gustan los finales tan pulcros —murmuré.
Glen se detuvo.
—Cuando algo huele demasiado limpio —dijo—, es porque alguien ya decidió qué partes no deben oler nunca.
Bajamos las escaleras. Afuera, el sol brillaba como si no hubiera pasado nada.
Y supe, con una certeza incómoda, que el crimen ya no era el problema.
El problema era quién había venido a ordenar el caos.
Y por qué.