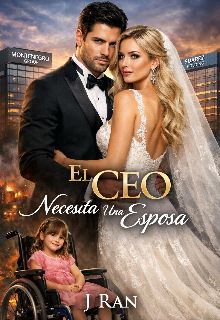El Ceo necesita una esposa
Capitulo 03
Las últimas luces del sol se estrellaban contra los ventanales de la mansión Suárez, bañando de reflejos dorados los muros blancos y fríos. Afuera, el mar golpeaba la costa con un rumor constante, como si quisiera advertir que algo se avecinaba.
Dentro de la mansión, sin embargo, la verdadera tormenta estaba encerrada entre cuatro paredes.
Juana esperaba a su hija en el pequeño salón lateral, un espacio más modesto dentro del lujo, con las manos crispadas sobre el regazo. El aroma dulce del jazmín que venía del jardín no lograba suavizar la amargura que le llenaba la boca. Amalia, en cambio, aguardaba en el salón principal, donde el eco de cada paso sobre el mármol pulido resonaba como el redoble de un tambor antes de la batalla. Ambas mujeres, tan diferentes y tan parecidas en su determinación, estaban dispuestas a defender a sus hijas… aunque eso significara destrozarse mutuamente.
El eco de los tacones de Amalia Villarreal fue lo primero que se escuchó, seco, firme, anunciando su llegada. Su vestido de seda negra se deslizaba como una sombra elegante, y cada uno de sus movimientos llevaba la precisión de quien sabe que su presencia es un arma. Las joyas en sus dedos tintineaban levemente, reflejando la luz de las lámparas, pero lo que realmente brillaba en ella no era el oro, sino la furia contenida.
—¡Greta te odiará si lo haces, Aníbal! —soltó de pronto, su voz cortante, atravesando la estancia como una daga—. ¡No entregaré a Greta como pago por tus pecados!
Al otro lado, Juana Rivas, vestida con sencillez —una blusa de algodón y una falda oscura—, se aferraba al respaldo de una silla. Sus nudillos estaban blancos y sus uñas hundidas en la madera. No llevaba perfumes caros, pero de ella emanaba un aroma sutil a jabón y lavanda, un olor que hablaba de hogar, de lucha y de dignidad. Sus ojos oscuros, brillantes por la contención, no se apartaban de Amalia.
—¿No hay otra solución? —preguntó, con voz grave pero controlada—. Renuncia a tu dinero y protege a tus hijas.
Amalia dejó escapar una risa seca, casi un chasquido.
—¡Oh, Juana! —su tono rezumaba veneno—. Jamás dejaré mi vida de lujo. Tu hija es la que debe pagar por todos. Ella… ni siquiera debió nacer.
Juana sintió un latigazo en el pecho. Avanzó un paso, cada músculo tenso, la voz vibrando de ira.
—No vuelvas a atreverte a hablar así de mi hija. Aquí el único culpable es tu marido… por negarte cuando lo conocí.
Un portazo interrumpió la tensión, reverberando en las paredes como un trueno. Greta Suárez apareció en el umbral, impecable, majestuosa, con un vestido rojo que abrazaba su figura y un moño tan pulido que parecía una corona invisible. Su mirada barría la sala con frialdad calculada, como si evaluara un campo de batalla.
—¿Qué está ocurriendo aquí? —preguntó, su voz grave, templada por el control.
Tras ella irrumpió Greeicy, con el ímpetu de un rayo. Jeans rasgados, chaqueta de cuero, botas gastadas, el cabello suelto cayendo en ondas salvajes. Su andar era un desafío, una declaración de que no pertenecía a ese lugar aunque estuviera allí por sangre. Sus ojos verdes brillaban con ironía y un destello de diversión retorcida.
—¿Qué me perdí? —soltó, ladeando la cabeza con una sonrisa torcida—. ¿Ya están repartiendo las coronas o seguimos con las puñaladas?
—¡Cierra la boca, mocosa! —escupió Amalia, sin perder el porte.
Greeicy se encogió de hombros y se dejó caer en el sofá, hundiéndose en los cojines como si estuviera en su propia casa.
—Tranquila, madrastra… Qué intensidad para un día tan bonito.
Greta giró hacia ella, los labios tensos como una línea afilada.
—No es una broma, Greeicy. Nuestro padre está obligado a comprometer a una de nosotras.
El silencio cayó como una losa. Incluso el reloj de pared parecía contener su tic-tac.
Greeicy arqueó una ceja, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco.
—¿Comprometido? ¿Cómo en una subasta? ¿O como en una transacción bancaria?
—¿Qué? ¿Qué ha dicho esta mujer, mamá? —preguntó, buscando a Juana con la mirada.
Amalia, impasible, intervino.
—A los Montenegro —su voz era tan fría que dolía—. Quieren una esposa para el heredero viudo. Y al parecer, ustedes están en venta.
Greeicy soltó una carcajada breve, sin un gramo de alegría.
—¿Qué sigue? ¿Un catálogo? ¿Subimos fotos?
—¡Basta! —bramó Aníbal, golpeando la mesa con tal fuerza que las copas tintinearon—. ¡Esto no fue mi elección!
Greta lo encaró, la furia tiñéndole las mejillas de un rojo más vivo que su vestido.
—Entonces dime, ¿quién lo decidió? ¿A quién le cediste el derecho sobre mi futuro?
Amalia apretó los labios, rehusando responder. Juana solo bajó la mirada, su respiración temblorosa.
—Los Montenegro lo impusieron —dijo al fin Aníbal, con un peso en la voz—… y no se puede decir que no.
Greeicy se levantó despacio, como si cada músculo en su cuerpo estuviera evaluando el peligro. Su gesto burlón desapareció, sustituido por algo más frío, más afilado.
—Esto es una locura… Aunque es obvio que yo estoy lejos de ser la elegida.
Amalia aprovechó el momento, lanzándole a Juana una mirada venenosa.
—Te equivocas. Que pague la hija de la amante. Ya fue suficiente con lo que nos quitó.
Juana alzó el rostro, con lágrimas que parecían fuego en sus ojos.
—¡No permitiré que la usen como un pago sucio!
Pero fue la voz grave de Aníbal la que puso el sello final.
—No se discutirá más. La familia Montenegro… ha decidido que será Valentina quien elija. La hija de Dylan Montenegro.
El silencio volvió, pesado como plomo. En ese instante, hasta el viento que venía del mar parecía haberse detenido. Greeicy sintió un extraño alivio mezclado con un nudo en el estómago. Creía que podía estar tranquila… pero algo, en el fondo, le decía que la tormenta apenas comenzaba.