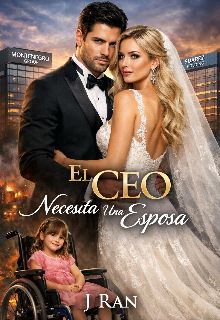El Ceo necesita una esposa
Capitulo 6
La luz dorada de la mañana caía sobre los ventanales del despacho Suárez, un espacio donde la elegancia se mezclaba con la frialdad. Paredes de madera oscura, estanterías repletas de libros de leyes y contratos, y en el centro, una mesa de cristal donde reposaba el documento que sellaría el destino de dos familias.
Greeicy estaba sentada frente a Dylan, con las piernas cruzadas y una expresión de indiferencia que desentonaba con la solemnidad del momento. Llevaba jeans ajustados, una blusa blanca que dejaba ver su piel y el cabello suelto, en contraste con el traje oscuro e impecable de Dylan.
El abogado de los Montenegro junto al de los Suárez terminó de leer las cláusulas con voz monótona.
—Quedando establecido que la señorita Greeicy Suárez asumirá el rol de madre legal de Valentina Montenegro y esposa del señor Dylan Montenegro, sin obligaciones conyugales de índole íntima, salvo que ambas partes acuerden lo contrario…
Dylan crispó la mandíbula al escuchar esa frase absurda, mientras Greeicy sonreía con la tranquilidad de quien acaba de ganar una guerra.
—¿Alguna observación antes de firmar? —preguntó el abogado.
—Sí —la voz grave de Dylan retumbó como un trueno—. Quiero añadir que, mientras viva bajo mi techo, obedecerá mis reglas.
Greeicy alzó la vista, sus ojos verdes brillando como esmeraldas llenas de burla.
—¿Obedecer? —soltó una carcajada baja—. Ay, Montenegro… olvida esa palabra conmigo.
Dylan se inclinó hacia ella, sus manos apoyadas en la mesa, la mirada tan intensa que por un instante le robó el aire.
—Te guste o no, llevas mi apellido ahora. Y vas a comportarte como una Montenegro.
Ella sonrió, ladeando la cabeza.
—Por suerte, el apellido no me define.
Elena Montenegro, que observaba la escena desde un sillón tapizado en terciopelo azul, intervino antes de que aquello se convirtiera en un incendio.
—Basta de dramatismos. Tenemos que hablar de la boda.
La palabra “boda” flotó en el aire como una sentencia. Greeicy dejó escapar un suspiro teatral.
—¿En serio necesitan una boda gigante para que esto parezca menos un contrato y más un circo?
Elena la miró con una sonrisa glacial.
—Querida, no es una boda. Es la boda Montenegro. Será el evento del año, todos hablarán de ello.
Greeicy rodó los ojos.
—Pues hagan lo que quieran. Yo no pienso gastar tiempo eligiendo vestidos ni flores.
—No te preocupes —replicó Elena, con un tono tan dulce que helaba la sangre—. Yo escogeré todo. Vestido, joyas, protocolo… incluso la sonrisa que llevarás.
Greeicy sonrió con desdén.
—Perfecto. Escójalo todo. Yo solo necesito saber a qué hora tengo que sonreír para la foto.
—¡Greeicy! —Replico su padre.
En cambio, Elena apretó los labios, furiosa por la insolencia. Pero Dylan, en silencio, sintió un extraño ardor en el pecho. Esa mujer no se quebraba… y eso lo irritaba más de lo que quería admitir.
Horas después, la mansión Suárez era un hervidero de diseñadores, wedding planners y periodistas apostados afuera esperando alguna declaración. Greeicy, ajena al caos, salió por la puerta lateral con la misma calma con la que un huracán arrasa la costa.
Llevaba auriculares, gafas oscuras y el cabello recogido en una coleta alta. Su destino: la universidad de arte, su refugio, su vida real. Nada de diamantes ni protocolos; solo ella, sus pinceles y el olor a óleo que tanto amaba.
Pero cuando llegó al estacionamiento y se acercó a su auto, una sombra se interpuso en su camino. Dylan, de pie junto a un Maserati negro, la observaba con esa mirada grave que parecía desarmar cualquier defensa.
—¿A dónde crees que vas? —su voz baja resonó con autoridad peligrosa.
Greeicy arqueó una ceja tras sus gafas.
—¿Perdón? ¿Me estás siguiendo ahora?
—Sube. —Abrió la puerta del Maserati con un movimiento seco.
Ella soltó una carcajada incrédula.
—¿Y por qué haría eso?
Dylan no respondió. Simplemente dio un paso más cerca, hasta que el aroma a su colonia maderada la envolvió, y con un gesto rápido, le quitó las llaves del coche de la mano.
—Porque yo quiero.
Greeicy lo fulminó con la mirada, el corazón latiendo más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir.
—¿Me estás secuestrando, Montenegro? Qué romántico.
—Llámalo como quieras —gruñó, guiándola hacia el auto con firmeza.
El interior del Maserati era un santuario de lujo: cuero negro, aroma a madera y tecnología brillante. Greeicy se dejó caer en el asiento del copiloto, cruzando las piernas con una calma fingida.
—¿Sabes que esto es ilegal, verdad? Podría denunciarte.
Dylan arrancó el motor, y el rugido del vehículo llenó el silencio.
—Hazlo. Me encantaría ver cómo explicas que te estoy llevando a ver a la niña que acabas de prometer cuidar.
—Ah… ¿Es eso? ¿Una visita sorpresa para que practique mi papel de madrastra? —burló, girando la cabeza hacia la ventana.
Dylan apretó el volante, sus nudillos marcándose.
—Escúchame bien. No me importa lo que pienses de mí. Pero si te atreves a lastimar a Valentina, si la haces llorar… juro que te arrepentirás.
Ella giró lentamente la cabeza, sus ojos verdes clavándose en los de él con una chispa de fuego.
—Yo puedo ser muchas cosas, Montenegro. Rebelde, malhablada, insoportable… contigo. Pero jamás con ella. —Su voz bajó, grave, honesta—. Porque ella no tiene la culpa de que su padre sea un maldito ogro con complejo de Dios.
El silencio que siguió fue como un campo de batalla después del estruendo. Dylan sintió un golpe seco en el pecho. Esa mujer lo desafiaba… y al mismo tiempo, lo dejaba sin aire.
Ella desvió la mirada, acomodándose en el asiento con desdén.
—Ahora, ¿me llevas con la niña o vamos a seguir midiéndonos el ego en esta autopista?
Dylan sonrió apenas, una sonrisa peligrosa que no llegó a sus ojos.
—Prepárate, Suárez. Esta guerra apenas empieza.