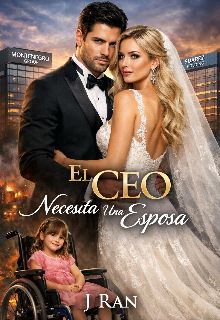El Ceo necesita una esposa
Capitulo 22
La tarde caía lenta sobre Ciudad. Un aire cálido envolvía las avenidas lujosas mientras los rayos dorados del sol acariciaban las fachadas de mármol y cristal. En una terraza privada del exclusivo restaurante La Riviera del Lago, Amalia Suárez, vestida con un traje sastre crema de diseñador, se ajustaba los lentes oscuros y miraba con impaciencia el reloj de su pulsera.
—Siempre tarde —murmuró con desdén, aunque el leve temblor en sus dedos delataba nerviosismo.
Minutos después, un hombre alto, de barba recortada, traje gris claro y aire seductor se acercó a la mesa. Le besó la mano con demasiada familiaridad y se sentó frente a ella.
—Estás preciosa, como siempre, mi dama de hielo —dijo con una sonrisa ladeada que a ella antes le derretía… y ahora solo le irritaba.
—Ahórrate los halagos, Esteban. Dime para qué me hiciste venir —replicó ella, quitándose las gafas para mirarlo directo a los ojos.
—¿Tan fría conmigo, después de todo lo que compartimos? —rió él, acomodándose la servilleta sobre el regazo—. Quiero hablar en serio. Ya es hora de que salgas de esa prisión dorada en la que te metiste.
Amalia frunció los labios.
—¿Prisión dorada? Te recuerdo que soy la esposa de Aníbal Suárez, uno de los hombres más poderosos del país. Eso no es una prisión. Es... estabilidad.
—¿Estabilidad? —Esteban se inclinó hacia ella, bajando la voz con tono ácido—. Ese hombre no te toca desde hace años, duerme en otra habitación, y cuando habla contigo apenas si te mira. ¿Eso es lo que llamas vida?
Amalia cerró los ojos por un instante, luchando con una mezcla de humillación y orgullo.
—No voy a divorciarme, Esteban. Nunca. No voy a dejar el apellido, ni mi posición. No seré "la ex esposa" de nadie.
—Entonces no me sigas buscando —dijo él, cruzando los brazos—. Porque no soy tu desahogo, Amalia. Yo te quiero para algo serio. Quiero compartir mi vida contigo, no ser una sombra entre tus joyas y tus fiestas de caridad.
—Tú sabías cómo era esto desde el inicio —respondió ella, alzando la barbilla—. No soy una mujer cualquiera que deja todo por amor. Yo no nací para vivir en un departamento modesto ni tomar vino barato.
Esteban golpeó la mesa con la palma abierta, sin hacer escándalo, pero con furia contenida.
—¡Y yo no nací para ser tu juguete! ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que tienes una familia perfecta mientras tu esposo se acuesta con Juana, y tu hijastra te desprecia?
Los ojos de Amalia se encendieron de rabia.
—¡Cállate! —escupió con voz baja pero afilada—. ¡No hables de esa mujer frente a mí! Esa... esa sirvienta trepadora…
—La única que tiene el amor de Aníbal, ¿verdad?
Amalia lo fulminó con la mirada, tomó su bolso de mano y se puso de pie, elegante y desafiante.
—Esto no debió pasar nunca. Fue un error seguir viéndonos.
—Y sin embargo, siempre volvías —murmuró él.
Ella se inclinó, sin pestañear.
—Porque a veces también me gusta recordar lo que es sentirse deseada. Pero no confundas deseo con amor, Esteban. No lo vuelvas a hacer.
Sin esperar respuesta, se alejó con paso firme, con las miradas de algunos comensales siguiéndola, admirando su porte, ignorantes de la tormenta que le palpitaba bajo la piel.
Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, lejos de los restaurantes lujosos y los frascos de perfume costoso, una figura masculina bajaba de un autobús intermunicipal. Llevaba jeans oscuros, camiseta blanca y una chaqueta de cuero, pero bien cuidada. Sus botas pisaban el suelo con la seguridad de quien lleva años caminando por los márgenes sin perder el rumbo.
Tenía alrededor de treinta años, la mandíbula marcada, el cabello oscuro ligeramente despeinado por el viento. Sus ojos, sin embargo, eran lo más inquietante de su presencia: una mezcla de serenidad calculada y una determinación feroz. Sabía perfectamente a dónde iba... y por qué.
Se detuvo frente a una vieja cafetería de barrio, de esas que huelen a periódico viejo y café recién colado. Entró, pidió un cortado sin azúcar y se sentó en una mesa cerca de la ventana. Desde su mochila de cuero, desgastada por el uso pero organizada como un archivo, sacó una carpeta gruesa, con etiquetas en el lomo y separadores de colores. Documentos legales, copias certificadas, informes privados, fotografías antiguas. Era su mapa de guerra.
En una de esas fotografías, un joven Aníbal Suárez sonreía al lado de una mujer de mirada dulce. La observó por largos segundos, como si pudiera revivir cada detalle con sólo mirarla.
—Pronto... muy pronto —murmuró, acariciando la esquina de la imagen con el pulgar—. Los Suárez van a saber que no pueden escapar de su pasado. Y yo… reclamaré lo que me pertenece. Con la ley o sin ella.
Hablaba como quien ha construido su venganza con paciencia quirúrgica. No era un improvisado. Era abogado, sí, pero de los que no buscan cámaras ni entrevistas. De los que ganan casos con silencios, con contradicciones encontradas en cláusulas olvidadas. No tenía renombre en revistas especializadas, pero en los juzgados del centro, su nombre empezaba a circular con respeto —y en ciertos despachos, con temor.
Una sonrisa oscura, apenas una línea torcida en sus labios, se dibujó mientras guardaba nuevamente la carpeta. Luego, con movimientos precisos, sacó su celular, de esos sin aplicaciones innecesarias, y marcó un número de memoria.
—Sí, ya llegué a la Ciudad —dijo con voz firme, como quien acaba de poner la primera pieza en el tablero—. Es hora de mover las piezas.
Colgó, bebió un sorbo de café y se reclinó en la silla, observando cómo el cielo de Ciudad se teñía de gris. Afuera, el bullicio cotidiano continuaba, ajeno a lo que estaba por desatarse.
En la mansión Suárez, la tensión crecía como una tormenta sin descargar. Nadie aún sabía que una nueva amenaza estaba en camino. Pero pronto lo sabrían. Porque el pasado, por más que se oculte tras columnas de mármol y vitrinas de cristal, siempre encuentra el modo de regresar.