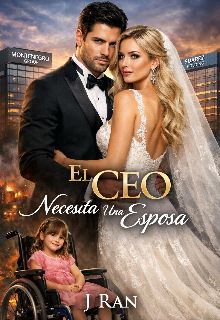El Ceo necesita una esposa
Capitulo 25
El sonido del reloj de péndulo marcó las ocho en punto en la mansión Suárez. En el salón principal, decorado con mármol blanco y cortinas de seda marfil, una sirvienta entró con un sobre grueso en las manos. Lo entregó a Aníbal con una leve reverencia.
—Ha llegado esto, señor. Es de parte del señor Arturo de la Vega.
Aníbal levantó la vista desde su copa de brandy y tomó el sobre con la solemnidad que merecía. Reconoció el sello dorado en relieve y arqueó una ceja.
—Vaya… —murmuró.
Abrió el sobre con cuidado. El papel era de un gramaje exquisito, y la caligrafía, elegante. Tras unos segundos, alzó la voz.
—Estamos oficialmente invitados a la gala benéfica del próximo sábado. Será en el Grand Royal. Un evento privado… y bastante exclusivo.
Greta, sentada en un sofá cercano y hojeando una revista de moda, alzó la cabeza con curiosidad.
—¿Una gala? ¿Importante?
—Muy —confirmó su padre—. Arturo de la Vega no invita por compromiso. Quien asista estará en el centro de atención.
Greta sonrió con arrogancia.
—Entonces será una gran noche para los Suárez.
Aníbal se volvió hacia ella y le clavó la mirada con frialdad contenida.
—Espero que lo sea… pero solo si saben comportarse.
Greta frunció el ceño, herida por el tono.
—¿Perdón?
—No quiero exabruptos, ni escenas, ni provocaciones —dijo él, sin levantar la voz, pero con una autoridad que helaba el ambiente—. Esta noche no será para competir. Será para representar con dignidad nuestro apellido.
Amalia, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acomodó el chal sobre los hombros y habló con veneno en cada palabra.
—¿Y eso aplica también para tu querida Juana? Porque me imagino que también los Montenegro entran invitados y Greeicy la llevará.
Aníbal se giró lentamente hacia ella, sin perder la compostura.
—No deberías preocuparte por Juana —replicó con una sonrisa cortante—. Ocúpate de no hacer el ridículo tú.
Amalia se tensó como una cuerda a punto de romperse, pero se contuvo. Greta, en cambio, soltó el aire con fuerza y giró los ojos.
—Lo que faltaba… la amante en la gala.
—Ella sabe guardar las formas mejor que muchas otras —añadió Aníbal con intención.
Amalia apretó los labios. Greta se levantó con brusquedad, tomó su copa de vino y salió al jardín.
La guerra silenciosa ya estaba declarada.
En la mansión Montenegro, en la cima de la colina, el ambiente era más cálido, pero no menos interesante.
La cena transcurría en el gran comedor iluminado por una lámpara de cristal que lanzaba reflejos dorados sobre la larga mesa de roble. Las copas tintineaban sutilmente, y el aroma de cordero asado con hierbas flotaba en el aire. Las velas encendidas ofrecían una calidez íntima, casi familiar.
Dylan, con el cuello de la camisa ligeramente desabrochado y las mangas arremangadas, cortaba su filete mientras observaba a Greeicy servirse una segunda porción de ensalada con un gesto tranquilo.
—¿Y tú, señora Montenegro? —preguntó con tono burlón—. ¿Ya decidiste qué vas a usar para la gala?
Greeicy alzó la mirada con una sonrisa juguetona, sin dejar de mover el tenedor entre las hojas verdes.
—Estaba pensando en usar uno de esos atuendos que a mí me encantan… llamar la atención no estaría mal.
—No me hagas eso —dijo él, fingiendo un gesto dramático con una mano en el pecho—. Sería una traición a mi buen gusto.
—¿Tu buen gusto o tu ego? —replicó ella entre risas.
—Ambos —respondió sin dudar—. Te guste o no, debes representarme esa noche. Así que te exijo que te veas lo más hermosa posible. Deslumbrante. Inolvidable.
Greeicy rió, divertida.
—¿Y tú quién te crees?
Dylan se acercó un poco más, con una media sonrisa arrogante.
—Yo soy un bastante. Y un mucho. Acostúmbrate.
—¡Ay no! —dijo ella, soltando la servilleta sobre la mesa—. ¡Qué hombre tan modesto!
—Solo digo verdades —respondió él con un guiño—. Y además, el azul oscuro te queda mejor que a nadie. Así que ya puedes ir desempolvando esos vestidos que guardas como arma letal.
Greeicy giró los ojos, pero su sonrisa no mentía. Le encantaba ese juego entre ellos.
Valentina, que terminaba su postre con una cucharita de plata, los miraba con una risita contenida.
—¿Puedo opinar yo también?
—Claro, princesa —dijo Dylan, girándose hacia ella—. ¿Qué opinas?
—Que Grey debería ponerse lo que quiera, pero también verse como una reina.
Greeicy soltó una carcajada. Dylan, atrapado, negó con la cabeza.
—Estoy criando una pequeña conspiradora.
—No hace falta, ya nací así —replicó la niña con picardía.
Entonces, el sonido de unos tacones resonó suavemente en el mármol, y la puerta del comedor se abrió para dejar entrar a la señora Elena Montenegro.
Vestía un conjunto de dos piezas de satén azul noche, con perlas en los lóbulos y un recogido impecable. Su presencia, elegante pero severa, bastó para que el aire cambiara sutilmente. Su perfume —una mezcla entre gardenias y autoridad— la precedía.
—¿Qué es lo que escucho desde el otro lado de la casa? —preguntó con tono sereno pero firme.
Dylan se giró de inmediato.
—Solo hablábamos de la gala, madre.
—Hablaban como dos adolescentes en plena fiesta escolar —dijo ella con una ceja en alto, caminando con elegancia hacia la cabecera de la mesa—. Esto no es un juego, Dylan. Y tú lo sabes.
Greeicy enderezó la postura, dejando la copa sobre el posavasos de cristal. Elena le dirigió una mirada significativa.
—Querida, ya eres una Montenegro. Eso implica que cuando entras a un lugar, no solo te miran a ti, miran todo lo que representas.
El apellido. La historia. El poder. Y eso se lleva con elegancia, no con bromas.
—Entiendo, señora Elena —respondió Greeicy con respeto.
—Y tú —continuó ella, mirando a su hijo—. Vas a estar sentado entre los nombres más influyentes del país. No quiero que vean a un niño coqueto con su esposa, sino a un hombre digno de respeto.