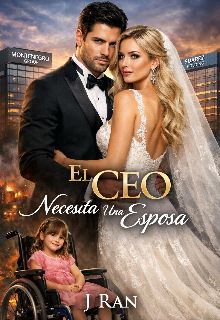El Ceo necesita una esposa
Capitulo 28
El gran salón del hotel Grand Royal resplandecía bajo una lluvia de luces doradas que colgaban del techo en forma de cascadas. Cada rincón destilaba opulencia: columnas forradas en terciopelo borgoña, alfombras gruesas como nubes, mesas altas decoradas con centros de orquídeas blancas y copas de cristal tan fino que brillaban como diamantes al menor roce de luz.
Era la gala benéfica del año, organizada por el poderoso empresario Arturo de la Vega, un magnate respetado en todo el país. Asistir no era una simple invitación, era un símbolo de pertenecer al círculo más cerrado del poder.
Las cámaras ya estaban posicionadas a ambos lados de la alfombra roja. La prensa murmuraba con ansias por la llegada de las familias Montenegro y Suárez. Dos apellidos que, en diferentes niveles, cargaban poder, secretos… y una tensión que ni los focos podrían disimular.
Primero apareció la familia Suárez.
Amalia, con un vestido color perla entallado al cuerpo y bordado con pequeños cristales, desfiló del brazo de su esposo. Lucía elegante, clásica, pero su sonrisa estaba cuidadosamente medida. A su lado, Greta —la hija mayor— con su vestido deslumbrante, maquillaje impecable y una actitud feroz. Su andar era seguro, aunque sus ojos buscaban ansiosamente la atención de los flashes.
La cámara enfocó su rostro… por unos segundos.
Pero todo cambió con la siguiente llegada.
Un murmullo creció en el aire, como un viento frío que antecede a la tormenta.
Greeicy.
De la limusina negra descendió con una seguridad que no pedía permiso, su mirada —tranquila pero firme— dominaba cada paso.
A su lado, Valentina, Greeicy la ayudaba con un vestido color crema y un lazo azul celeste en la cintura, saludaba dulcemente a todos. La ternura de la niña fue un segundo golpe visual. Sin importar su silla de ruedas.
Y entonces, la imagen se completó.
Juana, la madre de Greeicy, descendió también. Y lo hizo del mismo vehículo que la familia Montenegro.
Los flashes no supieron a quién enfocar. La prensa se agitó, los susurros se volvieron cuchicheos audibles.
—¿Esa es la madre de Greeicy? —susurró una mujer de vestido verde esmeralda—. ¿Está con los Montenegro?
—Dicen que fue amante del padre…
—Pero Greeicy Montenegro… mírala, está deslumbrante. Es más Montenegro que cualquiera.
Las palabras eran veneno envuelto en seda. Pero no pasaban desapercibidas. Mucho menos para Greta, que desde el borde del salón los observaba con los labios apretados y las uñas clavadas en la copa de champán.
—¿Lo estás oyendo, mamá? —le dijo en voz baja a Amalia—. Todos hablando de ella. Como si fuera la reina de la noche.
Amalia apenas desvió los ojos, sin perder la compostura.
—No les prestes atención, Greta. La gente siempre se fija en lo nuevo o en lo que escandaliza.
—No es solo eso. Mira a los fotógrafos. ¡La están rodeando! —Greta apretó los dientes—. Estoy harta, mamá. ¡Harta! ¡Greeicy esto, Greeicy lo otro!
—Cálmate.
—No —respondió con la voz crispada—. Ella siempre cae bien. ¡Todo el mundo la adora! Se aparece con un vestido que parece sacado de un cuento y ya está. ¡Como si fuera una santa! ¡Pero yo la conozco, mamá! ¡Es la hija de una cualquiera!
—Baja la voz —ordenó Amalia con un susurro autoritario—. No es el momento.
Greta respiró hondo, intentando contenerse. Pero sus ojos, cargados de celos y rabia, no se despegaban de la escena.
Greeicy saludaba con elegancia. Sonreía, sí, pero no era una sonrisa arrogante. Era suave, equilibrada. Cada gesto suyo parecía pensado para no provocar, y aun así, provocaba.
La patriarca Montenegro, que ya estaba en el salón, se acercó a recibirlas. Abrazó a Valentina con una ternura que los presentes no esperaban, luego estrechó la mano de Juana… y por último, besó la mejilla de Greeicy como si realmente perteneciera a su familia.
Fue entonces cuando uno de los periodistas murmuró cerca de Greta:
—¿No era Greta la hija preferida de los Suárez? Parece que ya la reemplazaron.
Greta se giró como si le hubieran escupido en la cara. Cerró los puños.
Amalia colocó una mano sobre su brazo.
—Greta…
—Tranquila mamá, voy a sonreír. Voy a fingir. Pero te lo juro… si esta noche vuelve a eclipsarme, yo misma me encargaré de destruirle la coronita.
Mientras tanto, en el centro del salón, Dylan no se despegaba de Greeicy.
Sus ojos siempre estaban en ella, el fuego en su mirada encendió un nuevo murmullo entre los presentes. Porque no se necesitaban palabras para entender lo que se avecinaba.
Esa noche, sin un solo enfrentamiento, el verdadero espectáculo ya había comenzado.
En la entrada del hotel, mientras la prensa murmuraba sobre los recién llegados, Arturo de la Vega subió al pequeño escenario montado junto a la puerta y pidió atención.
—Damas y caballeros. Esta noche es especial no solo por la causa que nos reúne, sino por las personas que nos acompañan. Permítanme presentarles a un invitado de honor que muchos aún no conocen… pero que pronto, todos recordarán.
El silencio se hizo.
—Él es Elías Borré, abogado internacional, especialista en derecho corporativo y sucesorio… y un hombre que ha llegado para cambiar ciertas piezas en este tablero.
Elías dio unos pasos al frente. Las miradas se giraron. Los Montenegro. Los Suárez. Todos intentaban encontrar pistas en su rostro sereno.
—Bienvenido —dijo Arturo, ofreciéndole una copa—. Que esta noche comience con clase… y que termine con historia.
Elías tomó la copa sin perder la serenidad. Su presencia era distinta, calculada, como si cada paso suyo tuviera consecuencias que nadie más conocía aún. No sonrió. Tampoco habló. Solo alzó la copa hacia Arturo, luego hacia el público, y bebió lentamente. Era el gesto de alguien que no necesitaba presentaciones… sino que venía a dejar claro que su sola existencia ya era un problema para muchos.