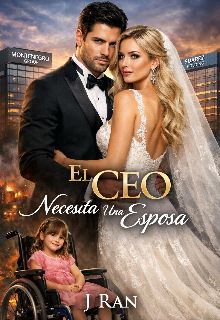El Ceo necesita una esposa
Capitulo 32
La luz de la mañana se colaba tibia por las cortinas de lino del apartamento de Juana. Aníbal abrió los ojos lentamente, con el peso de la resaca aún martillándole la sien. El primer aroma que lo recibió no fue el del alcohol que aún cargaba en la sangre, sino el del café recién hecho, fuerte, envolvente, mezclado con el pan tostado.
Se incorporó con torpeza, pasándose una mano por el rostro. Desde la pequeña cocina, Juana lo observaba en silencio mientras terminaba de servir el desayuno: huevos revueltos, pan dorado y una taza de café humeante. Lo colocó todo sobre la mesa con esa calma que siempre había tenido, la misma que una vez lo había sostenido en tantas madrugadas turbulentas.
—Siéntate, Aníbal —dijo ella, sin mirarlo del todo—. Come. No quiero que te vayas a trabajar sin desayunar.
Él se acercó despacio, arrastrando la resaca y los recuerdos de lo que había dicho la noche anterior. Quiso abrir la boca, pronunciar una disculpa, una promesa, cualquier cosa que aliviara la distancia que sentía entre ellos.
Pero Juana lo detuvo levantando la mano, con suavidad pero firmeza.
—No digas nada. —Sus ojos, serenos y cansados, se clavaron en los de él—. Lo que quieras prometerme, no lo hagas con palabras. Hazlo con actos.
El silencio se instaló entre los dos. Solo se escuchaba el leve tintinear de la cuchara contra la taza y el rumor lejano del tráfico de la ciudad. Aníbal bajó la cabeza, tomó los cubiertos y empezó a desayunar en silencio. El café amargo lo despejaba, pero también le recordaba la amargura de lo que había perdido.
Cuando terminó, se levantó con lentitud. Ella lo acompañó hasta la puerta. No hubo abrazos ni besos, solo un intercambio de miradas cargadas de todo lo que no se decían.
—Gracias —murmuró él, apenas audible.
Juana asintió, sin añadir nada más. Y Aníbal se fue, con el eco de aquel desayuno simple y esa frase clavada como un recordatorio: los actos pesan más que las palabras.
El reloj de la mansión Montenegro marcaba las once de la mañana cuando el portón principal se abrió lentamente. El rugido grave del motor del auto de Aníbal irrumpió en la calma del jardín, donde el sol ya hacía brillar los rosales y los ventanales reflejaban destellos dorados. Los guardias se miraron entre sí; no era común verlo regresar a esa hora, con el gesto tan endurecido como el humo de la resaca aún marcando sus ojeras.
El chófer detuvo el vehículo frente a la escalinata, y Aníbal descendió con un porte cansado. El traje, arrugado tras la noche turbulenta, apenas sostenía la dignidad que solía envolverlo. Caminó hasta la puerta principal, y el eco de sus pasos resonó como un tambor en el mármol.
Amalia ya lo esperaba. Había pasado la mañana recorriendo de un lado a otro la galería, incapaz de calmar la rabia que hervía en su interior desde que los rumores se habían multiplicado en la prensa: “Aníbal Suárez abandonó la gala acompañado de otra mujer”. Las fotos, aunque borrosas, no dejaban dudas. Para ella, más que un hecho, era una humillación pública.
—Vaya, hasta que te dignas a llegar —exclamó en cuanto lo vio cruzar la puerta, la voz cargada de veneno y dolor.
Aníbal apenas levantó la vista hacia ella. El cansancio le pesaba en los hombros, pero no más que la determinación de no ceder terreno.
—Amalia, no empieces.
—¿Cómo que no empiece? —alzó la voz, los ojos inyectados de lágrimas contenidas—. ¡Eres un descarado! ¿Cómo se te ocurre irte con tu amante delante de todos?
El eco de su grito llenó el salón principal, con sus lámparas de cristal y retratos antiguos como testigos mudos. Aníbal frunció el ceño, el gesto endurecido por años de orgullo.
—¿Amante? —su voz retumbó grave—. Juana fue la única que tuvo compasión de mí anoche. Me llevó a su casa cuando estaba ebrio. —La miró con desprecio—. Porque tú, ni para esposa, ni para buena acompañante sirves.
Las palabras fueron cuchillos directos al pecho de Amalia. Sintió que la sangre le ardía en las mejillas, que el aire se le escapaba de los pulmones.
—¡No te atrevas! —gritó, dando un paso hacia él—. ¡No voy a permitir que se burlen de mí en la prensa, como si fuera una mujer sin dignidad!
Aníbal se echó a reír, una risa seca, rota por el cansancio.
—Deja el drama y los gritos, que no me sirven de nada. —Alzó la voz, firme, con el tono de un patriarca que no acepta discusiones—. Yo sí tengo que trabajar. No como tú, que solo sabes gastar el dinero que no ganas.
El silencio se hizo pesado. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el latido acelerado del corazón de Amalia. La rabia la hacía temblar.
Greta apareció entonces, bajando las escaleras con su porte impecable, como si su sola presencia pudiera cambiar el rumbo de la conversación.
—¡Respeta a mi madre! —ordenó, clavando sus ojos fríos en Aníbal.
Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Su mirada estaba cargada de reproche, de hartazgo, de esa ironía que nunca lograba ocultar.
—¿Respetarla? —soltó con voz áspera—. Lo único que hiciste anoche fue estar pendiente de Greeicy, como si ella fuera tu enemiga. ¿Y los inversores, Greta? ¿Dónde estaban cuando se necesitaba de ti? La gala no era un desfile para buscar pelear con tu hermana, era para asegurar el futuro de la empresa. Y tú… no ayudaste en nada.
Las palabras golpearon como látigos. Greta se quedó inmóvil, sin poder ocultar el destello de furia en sus ojos. Amalia, en cambio, soltó un sollozo ahogado, incapaz de asimilar cómo la herida abierta se hacía más profunda con cada reproche.
Aníbal ajustó la chaqueta, respiró hondo y, sin mirar atrás, caminó hacia la habitación principal. El ruido de sus pasos se confundió con el crujir de la madera bajo su peso.
—Ya tuve suficiente —dijo antes de salir—. Me esperan asuntos de verdad.
El portazo resonó como un trueno en la mansión.
Greta y Amalia quedaron solas en medio del salón, bajo la luz que se filtraba por los ventanales altos. La rabia de ambas se mezclaba en el aire, espesa, insoportable. Porque, una vez más, todo giraba en torno a Greeicy. Ella, la que nunca había buscado protagonismo, ahora se había convertido en la vara con la que Aníbal medía a las demás.