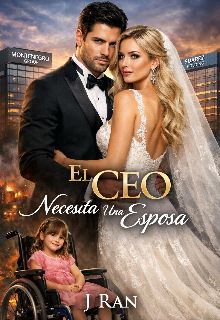El Ceo necesita una esposa
Capitulo 42
Al llegar al edificio donde vivía su amante, Amalia notó que la puerta del apartamento estaba entreabierta, una luz se filtraba por la rendija. Subió por la escalera con una mezcla de calma fingida y vértigo. En el pasillo, el olor a perfume barato y a alcohol flotaba como una sombra que anunciaba la verdad: él no era un santo, pero siempre había sido un recurso.
Abrió la puerta y entró sin llamar. El apartamento estaba en penumbras; el hombre, apoyado en la barra de la cocina con una copa a medio beber, la miró con una sonrisa torcida.
—Mira quién por fin se decide a visitarme —dijo con voz burlona—. ¿Te persiguió la prensa o te corrió el marido?
Amalia dejó el bolso con sus joyas y dinero que robo de la caja fuerte. El ruido seco del cuero contra la madera resonó más que sus palabras.
—Guárdate las ironías —contestó ella, con la voz comprimida—. No estoy aquí a juego. Necesito tu ayuda.
El hombre se incorporó despacio, tanteando la línea entre el interés y el desprecio. Su mirada repasó la figura de Amalia: el traje caro, el maquillaje intacto pese al día de tormenta, los ojos endurecidos por la tensión.
—¿Mi ayuda? —replicó—. ¿Qué te crees que voy a hacer? ¿saldré a la calle a jugar al héroe por ti?
—No pedí un acto de heroísmo —dijo Amalia con frialdad—. Necesito que resuelvas un problema que puede destruirme.
Él se rió, una risa corta, incrédula. Dio un sorbo a la copa como quien toma distancia.
—¿Y por qué crees que voy a arriesgarme? —preguntó—. No soy tu chófer ni tu escudo. Si te pillan con mis huellas, soy yo quien se hunde y no estás dispuesta a dar tu vida por mi.
Amalia lo miró como quien estudia una pieza que debe manipular. Con movimientos precisos, abrió la bolsa y empezó a sacar fajos de billetes. La luz del flexo creó reflejos en las puntas del dinero, como si cada fajo brillara con una promesa.
—Porque esta vez no te ofrezco promesas —dijo ella, con voz que no admitía réplica—. Te doy lo que pidas. Todo. Todo lo que necesites para no mirar atrás nunca más.
Él la miró largo rato. La avaricia es también un lenguaje; sus ojos, hasta entonces burlones, se volvieron vivos. Contó con la mirada algunos fajo tras fajo, como quien cuenta fichas en una mesa. La cifra era abultada, escandalosa. Billetes apilados, resbalando en la mesa; el sonido de la seda cuando ella los empujaba hacia él llenó el cuarto de un tacto pesado.
—Así se entiende mejor —murmuró, dejando la copa—. Ahora sí me hablas en serio.
Amalia permaneció inmóvil un instante, como si el dinero pudiera devolverle la calma perdida. El bollo de billetes entre las manos del amante era la llave que abría su posibilidad de fuga o su sentencia definitiva. La lluvia exterior marcaba un compás que parecía ir acelerando sus propios latidos.
—Quiero que esa chica desaparezca —dijo sin rodeos—. Greeicy. Pagará haberse metido donde nadie la llamó. La
El hombre frunció el ceño. No por escrúpulo, sino por cálculo: había escuchado muchas veces ese tipo de súplicas. Los amantes en guerra siempre ofrecían grandes sumas; el problema era la exposición.
—¿Desaparecer? —repitió él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos—. No me interesa ensuciarme las manos. Ni quedarme con cargos. Si lo haces tú, o si lo hace otro que no deje huellas sobre mí, quizá. Pero yo no quiero estar en la línea de fuego.
Amalia, con el brillo del pánico ya rezumando por la comisura de los labios, avanzó un paso. Dejó sobre la mesa una tarjeta con un número. Contenía direcciones y contactos —nombres velados que su amante conocía y que podían operar en la oscuridad. No explicó, no justificó; puso la tarjeta como quien deja una prueba sobre la mesa.
—Toma esto —dijo—. Hay quien hará lo que se le pida sin preguntar. Pero no quiero ser la que lo haga personalmente. Quiero que alguien lo haga y que no vuelva ninguna mancha a ti. Te doy todo esto, y tú pones a quien haga falta.
El hombre se quedó un instante mirando la tarjeta, luego los billetes, luego a ella. Su ego se inclinó hacia la posibilidad: tanto dinero como para desaparecer sin remordimiento, más la promesa de que su nombre no estaría implicado. Fue suficiente para encender en él algo que no era lealtad sino cálculo.
—Está bien —dijo, sin alzar la voz—. Puedo mover a uno de mis contactos. Pero esto tiene condiciones: yo quiero asegurar mi tranquilidad. No quiero llamadas inesperadas, ni que alguien me señale. Y quiero una garantía de que si esto sale mal, yo salgo indemne.
Amalia, con la mano que ya no temblaba tanto, posó la suya sobre la suya y le pagó todo el respeto con otra palabra: autoridad.
—Tendrás lo que pidas —aseguró—. Y tendré pruebas de que no traicionarás el trato. Si fallas, sabes lo que pasará.
En la penumbra, justo cuando el reloj del building marcó la medianoche con tres golpes secos, los dos sellaron un pacto que olía a metal y humo. No hablaron de detalles gruesos; no lo escribieron. Pero el tono de las conversaciones, la manera en que el amante comenzó a tararear nombres y a tomar notas en un papel arrugado, dejó entrever que la maquinaria se ponía en marcha.
—Primero —dijo el amante, con la voz ya más profesional que humana—, debemos esperar. No hagas movimientos que te delaten. Si actúas precipitada, lo único que aseguras es que todo parezca tratado por alguien desesperado. Lo mejor es que parezca un golpe del destino. Un corte de suerte. Algo que no pueda rastrearse a nosotros.
Amalia cerró los ojos y respiró. La idea de que todo pareciera casual la golpeó con un alivio tan sucio que le dio vergüenza reconocerlo. Pero el miedo la arrastraba a la lógica fría: el dinero compra silencio, pero no borra culpabilidades. Había decidido que la supervivencia valía más que cualquier remordimiento.
—Haz lo que tengas que hacer —susurró—. Sólo hazlo. Y hazlo bien, no puedo estar escondida tanto tiempo.
El amante asintió, y por un instante su sonrisa dejó ver algo que no era odio ni amor: era la satisfacción fría de quien gana una partida sin importarle las piezas rotas.