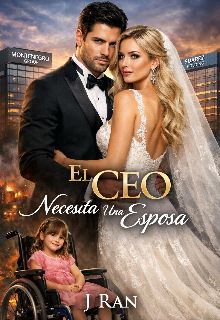El Ceo necesita una esposa
Capitulo 51
El sol de la primavera se filtraba por los ventanales del hospital, bañando la habitación de Valentina con un resplandor dorado. Afuera, los árboles mecían sus ramas y un grupo de aves trinaba en la distancia, como si presintieran que algo grande estaba a punto de suceder. Dylan estaba sentado en una de las sillas, los codos apoyados en sus rodillas y las manos entrelazadas, mientras observaba a su hija con una mezcla de ansiedad y esperanza.
Valentina, con sus ojos grandes y chispeantes, se encontraba en el centro de la sala de rehabilitación. A su alrededor, los doctores murmuraban, ajustaban las máquinas, pero había una atmósfera distinta, cargada de expectativa.
—Valentina —dijo uno de los médicos, con una sonrisa contenida—. Cuando estés lista, da un paso.
La habitación quedó en silencio. Dylan contuvo el aliento. Recordaba los días oscuros, las lágrimas de impotencia, la manera en que su hija se negaba a aceptar lo que le había sucedido tras aquel accidente. Pero también recordaba su fuerza: la pasión con la que pintaba, los colores que sacaban vida del lienzo aun cuando sus piernas se negaban a obedecerla.
Valentina bajó la mirada hacia sus pies, como si fueran dos desconocidos. Sus labios temblaron, y durante un instante, el miedo pareció más fuerte que cualquier otra cosa.
—No puedo… —susurró, apenas audible.
Dylan se levantó de golpe, acercándose a ella. Se agachó frente a su hija, sosteniéndole las manos con firmeza.
—Sí puedes, Valen. Escúchame. Toda tu vida has pintado cosas imposibles, has creado mundos donde nadie más los veía. Este es tu lienzo ahora, y tú decides el trazo. Da un paso. Hazlo por ti. Hazlo por mamá y Greeicy.
El nombre de su madre hizo que los ojos de Valentina se humedecieran. Una punzada de dolor atravesó su pecho, pero también un recuerdo: aquel día en que todo se quebró, el grito ahogado, el peso del miedo… y el silencio de sus piernas.
La doctora intervino con voz suave:
—Valentina, hemos estudiado tu caso durante meses. Físicamente no había nada roto, nada imposible de curar. Tu cuerpo estaba listo… solo eras tú quien se negaba a caminar. Fue un bloqueo emocional. Pero ahora, después de todo lo vivido, después de enfrentarte de nuevo a tus miedos, algo cambió en ti. Solo tienes que confiar.
Valentina respiró hondo. El aire olía a desinfectante, a flores frescas que Dylan había traído esa mañana, y a la esperanza de todos los presentes. Soltó lentamente las manos de su padre y se aferró al pasamanos frente a ella.
El primer intento fue torpe. Sus rodillas se doblaron, pero Dylan estuvo allí para sostenerla.
—Tranquila… —murmuró—. Yo estoy aquí.
Con un gemido ahogado, Valentina apretó los dientes, cerró los ojos y, contra todo pronóstico, levantó el pie derecho. Lo apoyó en el suelo. Luego el izquierdo. Su cuerpo tembló, pero no cayó.
—¡Lo hiciste! —gritó Dylan, con lágrimas en los ojos.
Los médicos aplaudieron suavemente, y Valentina abrió los ojos, viendo el milagro: estaba de pie, sin ayuda. Por primera vez en mucho tiempo.
—Puedo… —susurró, incrédula—. Estoy… de pie.
Dylan la abrazó con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Ambos rieron y lloraron al mismo tiempo, mientras la sala se llenaba de aplausos y emociones contenidas.
—Siempre pudiste, mi niña —dijo Dylan, acariciándole el cabello—. Solo necesitabas recordarlo.
Y si pasaron los días, Greeicy sacaba tiempo para su universidad y para Valentina, de dos pasos, pasaron a varios, hasta lograr estar de pie y caminar como sus compañeros.
^^^^^
Tiempo después, la casa de los Montenegro se transformó en un escenario mágico. Era el cumpleaños de Valentina, y Greeicy había insistido en hacer de la celebración algo inolvidable.
El jardín se llenó de colores y aromas: flores frescas decoraban cada rincón, globos en tonos pastel flotaban suavemente en el aire, y largos manteles blancos cubrían las mesas dispuestas con dulces, pasteles y bandejas de frutas frescas. Una fuente en el centro lanzaba chorros de agua que brillaban con el sol, creando un fondo musical relajante junto al canto de los pájaros.
La temática elegida no podía ser otra: pinturas. Caballetes se alzaban por todo el jardín, con lienzos en blanco para que los invitados pudieran crear sus propias obras de arte. Pinceles de todos los tamaños, paletas con colores vibrantes, y delantales manchados de pintura colgaban listos para usarse.
Valentina, radiante, caminaba entre los invitados. Llevaba un vestido celeste claro con flores bordadas, su cabello suelto ondeando con la brisa, y en sus manos sostenía un pequeño pincel que no soltaba ni siquiera en su día especial.
—¡Miren quién camina como si nada hubiera pasado! —exclamó Elías, levantando su copa con una sonrisa orgullosa.
—¡Eso merece un brindis! —añadió Juana, que no se separaba de Aníbal, tomándolo del brazo con complicidad.
Dylan, que no podía dejar de mirar a su hija, se acercó con una sonrisa inmensa.
—¿Lista para pintar tu mejor obra?
Valentina asintió, y sus ojos brillaron como nunca.
—Sí. Mi mejor obra será mi vida.
El comentario emocionó a todos, y Aníbal no pudo evitar limpiarse discretamente una lágrima.
La música suave acompañaba la tarde, mientras los invitados se sumergían en la dinámica de la pintura. Los niños corrían con pinceles en las manos, dejando manchas de colores por doquier, y los adultos se atrevían a jugar con su creatividad.
En medio de la celebración, Dylan se apartó un momento hacia una pérgola cubierta de bugambilias. Allí lo esperaba Greeicy, con un vestido blanco vaporoso y una sonrisa tímida.
—¿Me estabas buscando? —preguntó ella, con un tono juguetón.
—Siempre —respondió Dylan, acercándose lentamente.
El aire olía a flores dulces y a hierba fresca. Dylan tomó sus manos, acariciando la suavidad de su piel.
—¿Te acuerdas de cómo empezó todo? —preguntó, sonriendo con cierta nostalgia—. Un acuerdo frío, casi un negocio.