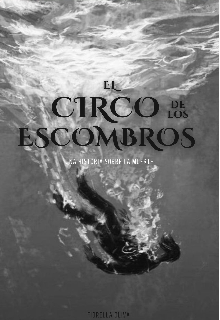El circo de los escombros
La cena de los hilos tensos
La vida está llena de experiencias memorables. Tanto así que me inundan las ganas de morir. Como aquel domingo de sol en el que el olor a jazmín era tan dulce que me dio náuseas.
Esa tarde tenia una cena con mí familia, mí miserable y disfuncional familia. ¡Que alegría! Me imaginé el cuadro: mi madre forzando una sonrisa que le tensaba los hilos del cuello, mi padre masticando el silencio junto con la carne demasiado hecha, y mis hermanos intercambiando anécdotas vacías como quien lanza monedas a un pozo sin fondo.
Ahí reside la tragedia de lo memorable: en que no puedes borrarlo. El brillo de la cubertería de plata me hería los ojos, recordándome que incluso en la máxima decadencia, la gente se empeña en sacarle brillo a los escombros.
Que perdida de tiempo. En estos momentos podría estar haciendo algo mucho más productivo. Cómo tirarme al río que está cerca de aquí. Si, eso sonaba mucho mejor que soportar a mí decadente familia.
Cerré los ojos e imaginé el proceso con la precisión de un relojero. No visualicé dolor, sino calidez. Imaginé el agua entrando en mis pulmones como un invitado esperado, llenando cada alvéolo, cada rincón donde antes solo hubo suspiros de cansancio. Me estremecí. ¡Oh, dulce muerte! ¿Cuándo me llevarás contigo? No es una súplica de alguien que sufre, es la impaciencia de un amante ante la puerta de su alcoba.
El cristal de la copa de vino reflejaba la luz de la lámpara como un ojo de pez agonizante. Era una imagen perfecta, geométrica, muerta. Me pregunté cuánto tardarían en notar mi ausencia si me levantara ahora mismo, sin decir nada, dejando que el postre se enfriara y que mi vida finalmente fluyera hacia la corriente del canal.
Me quedaré aquí. Beberé este vino barato y asentiré cuando mi madre me pregunte por un futuro que no pienso habitar. Esperaré a que este circo llamado cena familiar baje el telón, a que los gritos se vuelvan ronquidos y las luces se apaguen. Solo entonces, cuando el mundo esté demasiado ocupado durmiendo como para jugar al héroe, caminaré hacia el río.
Nadie podrá ‘salvarme’ esta vez. He convertido mi desaparición en una obra de ingeniería privada. Porque así es: mi destino es morir. Y no hay nada triste en ello. Es el destino más hermoso y brillante que existe; es la única forma de purificar tanta memoria acumulada, de quemar el archivo y quedarme, por fin, en blanco.
Que bello sería al fin morir. Librarme de las ataduras que sufre el ser humano. Cómo el trabajo, es algo que no entiendo. ¿Para que trabajar? ¿Para mejorar el mundo? Bah, puras tonterías. Trabajamos para comprar el derecho a seguir trabajando un día más. Es un motor que se alimenta de su propio humo. Me cruzaba con carteles publicitarios que prometían éxito y felicidad a plazos, y no podía evitar sentir una superioridad eléctrica recorriéndome la espalda.
Ellos estaban atados a sus hipotecas, a sus despertadores y a sus jerarquías mediocres. Ese motor que se alimenta de su propio humo no solo consume el tiempo, consume la mirada. Nos han vendido la idea de que la identidad se construye a través del oficio: ‘Soy abogado’, ‘Soy carpintero’, ‘Soy médico’. Etiquetas para el ganado. Yo, en cambio, estaba a punto de alcanzar la única etiqueta que no admite subordinados: Soy el fin.
Estaba a punto de renunciar a la empresa más grande de todas: la existencia. Mi única ‘productividad’ esta noche sería dejar de ser una carga para la gravedad. El río no pide currículum, no exige resultados, no espera que mejore el mundo. Solo acepta lo que le das, y yo le iba a dar todo lo que soy.
Mi padre es el mejor ejemplo de esa erosión. Sus manos no son manos, son herramientas gastadas que ya no saben acariciar, solo saben sostener el bolígrafo de la burocracia. Ha vendido cuarenta años de amaneceres a cambio de una jubilación que usará para sentarse a esperar la muerte en el mismo sofá donde hoy mastica su silencio. Qué desperdicio de tiempo. Qué falta de arte. Yo voy a saltarme los cuarenta años de preámbulo y voy a ir directo al clímax. Mi acto de mayor productividad será, precisamente, la destrucción de la fábrica.
La gente le teme a la muerte porque la imagina como un túnel oscuro, una pérdida, un desgarro. Qué falta de imaginación. Para mí, la muerte es la culminación de la estética. Es el único acto puro que nos queda en un mundo de plástico. Morir no tiene por qué ser un grito; puede ser un susurro, una exhalación larga y plateada que te libera del peso de ser alguien.
La muerte no es algo oscuro, es la belleza decadente en su máxima expresión. Las personas se guían solo por belleza superficial. Gastan fortunas en cremas para el rostro, en barniz para sus mesas y en pintura fresca para sus fachadas. No entienden que la belleza de una pared lisa es una mentira, un silencio impuesto. La verdadera historia, la belleza honesta, solo aparece cuando la pintura se descascara y deja ver el ladrillo herido, cuando el óxido devora el hierro y le da esa tonalidad naranja que parece un incendio congelado.
¡Ah! Que lindo sería. Hacer de mi vida una belleza trágica.
Pero la realidad tiene una textura pegajosa, como el barniz barato de la mesa sobre la que apoyo los antebrazos. La cena aún no ha terminado. Mi madre se levantó para traer la fuente de carne, y ese simple movimiento me pareció una coreografía ensayada durante décadas. El chirrido de sus zapatos sobre el linóleo de la cocina es el metrónomo de mi desesperación.
—Está un poco pasada, como le gusta a tu padre —dijo ella, depositando el cadáver humeante de un animal en el centro del mantel.
Observé la carne. Estaba gris, fibrosa, privada de cualquier rastro de lo que alguna vez fue vida. Era el espejo perfecto de nuestro linaje. Mi padre, sin levantar la vista, comenzó el ritual de la disección. Sus manos, manchadas por la edad y por una inercia laboral que lo ha convertido en un apéndice de su escritorio, se movían con una precisión mecánica. Cada corte de cuchillo sobre el plato era un recordatorio de que somos seres biológicos condenados a procesar materia para seguir ocupando un espacio que no hemos pedido.