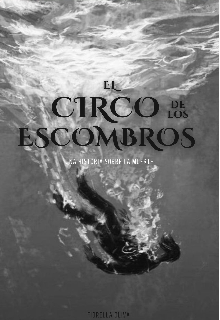El circo de los escombros
La ingeniería de plata
Mi ansiada muerte al fin llegará. Miré mis manos apoyadas en el volante antes de bajar del coche, o quizás mientras caminaba por el puente, no importa; lo único real era la certeza de que mi vida fue hecha para ser una belleza tétrica. Pero fui condenado a vivir en vergüenza, una vergüenza pulcra, de camisas almidonadas y modales de salón, por lo que mi muerte debe ser una extraordinaria obra de arte. No podía permitir que mi final fuera un accidente mundano o una estadística gris; debía ser la corrección estética de una existencia mal editada.
Al llegar al centro del puente, me detuve. El mundo a mis espaldas seguía rumiando su mediocridad, pero frente a mí, el río se extendía como un lienzo de metal líquido. Me quité el saco de mi fino traje, esa armadura de paño que solo sirve para aparentar lo que no soy: pulcro, decente, obediente. Sentí el peso de las expectativas caer junto con la prenda. Lo doblé con una parsimonia casi religiosa y lo dejé en el suelo, como quien abandona una piel que ya le queda pequeña. Luego me quité los zapatos. El contacto de mis pies descalzos con el asfalto frío y rugoso fue la primera sensación de verdad que experimenté en años. No había filtros, no había barniz; solo yo y la superficie del mundo.
Me acerqué al borde del río y toqué con mis manos la barandilla. Es fría, brillante como las estrellas que me observan llevar a cabo mi obra de arte culminante. Esas luces lejanas parecían los ojos de un público mudo, los únicos espectadores dignos de mi renuncia. El viento del río me recibió con una frescura que la calefacción de mi casa nunca pudo imitar; un aire que no pedía permiso para entrar en los poros, un aire que olía a libertad mineral y a olvido. Miré hacia abajo y no vi un abismo negro; vi un refugio de plata, una sábana líquida esperando para cubrir mis errores y mis memorias. Me puse de pie sobre la barandilla. El equilibrio fue sencillo; cuando ya no tienes nada que perder, la gravedad deja de ser una amenaza para convertirse en una invitación.
Entonces, salte.
No hubo una caída, sino una transición. El aire dejó de sostener mi peso y, por un segundo eterno, fui puramente libre, una mancha oscura cruzando el cielo de vapor de sodio. En ese trayecto entre el hierro y el agua, mi mente se desconectó de la tierra. Fui un pájaro de sombra, un proyectil de carne lanzado hacia su propia redención. El impacto no fue un golpe, fue un abrazo. El agua me recibió con una violencia gélida que me pareció la caricia más honesta de mi existencia. Fue un bautismo invertido: no nacía a la vida, sino que me sumergía en la verdad absoluta del silencio.
Pronto mis pulmones se llenaron de agua. ¡Oh! Qué paz siento. Es una calidez invertida, un llenado que vacía el alma de todo lo que sobraba. El agua no es el enemigo; es el disolvente universal de la angustia. Mientras mis alvéolos se rinden y mis pulmones se cierran, me invade una alegría eléctrica. Al fin moriré. Mi martirio ha terminado, no con un grito, sino con la disolución de mi nombre en la corriente. Siento cómo la presión del río masajea mis sienes, borrando los nombres de mis hermanos, el rostro de mi madre, la mirada vacía de mi padre.
Qué brillante y bella es el agua desde adentro. Es un espejo que solo mira hacia el fondo. Aquí abajo, la luz de la luna se descompone en hilos de plata que bailan a mi alrededor, como si el río estuviera tejiendo mi mortaja en tiempo real. Es tan pura y, al mismo tiempo, alberga tanta oscuridad. Una oscuridad espesa, mineral, que estoy dispuesto a abrazar como si de un buen amigo se tratase. En la profundidad no hay etiquetas, no hay currículums, no hay cenas familiares donde se mastica el fracaso. Solo existe el ritmo del agua, un metrónomo de sombras que marca el tempo de mi desaparición.
A medida que la presión del agua me comprime el pecho, un recuerdo se filtra a través de la oscuridad, nítido y brillante como una astilla de vidrio. Tenía siete años. En el escritorio de mi abuelo había un viejo reloj de arena, una pieza de madera oscura y cristal soplado que medía el tiempo con una monotonía que siempre me había parecido asfixiante. Un día, por accidente o quizás por un impulso inconsciente de libertad, lo tiré al suelo.
El cristal no se pulverizó; se partió en dos piezas grandes, dejando una grieta irregular por donde la arena empezó a escapar, derramándose sobre la alfombra como una hemorragia de tiempo. Mi madre gritó, mi padre habló de la pérdida del valor material de la pieza, pero yo me quedé hipnotizado. El reloj, que antes era una herramienta útil y aburrida, se había convertido en algo fascinante. La arena ya no caía en un flujo controlado; ahora saltaba, se dispersaba, brillaba bajo la luz del sol de la tarde con una rebeldía que el objeto intacto nunca tuvo.
En su estado roto, el reloj era, por primera vez, honesto. Ya no servía para marcar las horas de las tareas o los minutos del castigo; ahora solo servía para ser mirado. Esa fue mi primera lección de estética: un objeto solo revela su verdadera alma cuando se rompe. La perfección es un silencio; la grieta es el grito.
Recuerdo que escondí un trozo de aquel cristal roto bajo mi almohada durante semanas. Me cortaba las yemas de los dedos si lo apretaba demasiado, pero ese dolor era real, era mío, a diferencia de las caricias fingidas y los besos de buenas noches programados. Ahora, mientras el río me despoja de mis sentidos, entiendo que yo soy ese reloj de arena. He pasado años fingiendo que mi tiempo fluía de forma ordenada para satisfacer a los demás, ocultando mi fractura interna bajo el barniz de la obediencia. Pero aquí, en el fondo del río, la grieta finalmente se ha abierto del todo. Mi arena se mezcla con el lodo y la plata de la corriente. Por fin soy tan hermoso como aquel objeto roto en el suelo del escritorio.
Siento cómo el río empieza a reclamar mis extremidades. Mis dedos ya no me pertenecen, son parte del flujo, son sarmientos de una planta acuática que acaba de florecer. Mi mente, ese archivo lleno de ruidos familiares y anuncios publicitarios, empieza a borrarse. El olor a jazmín se disuelve en el sabor a óxido y limo. Es perfecto. Soy una pieza de arte hundiéndose en su propio pedestal. Ya no hay “pies en la tierra”, ya no hay “ficciones productivas”. Solo hay este descenso silencioso hacia el blanco absoluto. El peso de mi cuerpo se vuelve insignificante; me estoy convirtiendo en la corriente misma. Mi obra maestra no es lo que dejo atrás, sino este preciso instante de desintegración. Soy plata. Soy río. Soy, por fin, nada.