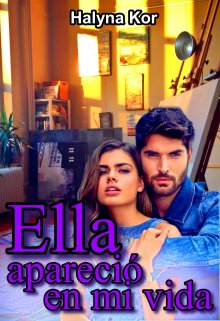Ella apareció en mi vida
18.
Sacha
Adoro las paredes blancas. No me gustan los montones de muebles, alfombras, jarrones, cuadros… en fin, todo lo que reduce el espacio y te oprime por todos lados. En mi caso, el desorden existe, pero solo en el taller. Simplemente no puedo tirar algunos cuadros, porque representan etapas de la vida de mi abuela, de mi madre y luego mías…
Ahora me asomo al salón de Valera y entiendo que aquí me gusta. Paredes claras, un sofá gris claro en medio de una habitación bastante grande, junto a la pared una chimenea decorativa, encima un televisor de pantalla plana. Las zonas de cocina y salón están separadas por una estantería que seguramente hace de librería. Los armarios de la cocina también son gris claro.
Así es como se ve un lienzo limpio. Añade un par de elementos vivos y la habitación cobrará color.
Pero lo único que sale de mi boca es:
—Bonito…
—Bueno, puedes ponerte cómoda. En la cocina hay cafetera, pero el frigorífico está vacío.
—Por favor, me encanta comer, pero tampoco cada media hora meto algo en la boca. Y café no quiero. Mejor vístete rápido y vámonos, que Platón se va a desesperar.
—Sí, enseguida.
—Pues perfecto, mientras tanto voy a estrenar tu precioso sofá gris con mi trasero.
Valera suelta una risita, se da la vuelta y se marcha. Genial, yo mientras tanto me dedico a explorar el territorio.
Entro del todo en la habitación y veo en la esquina varias cajas de mudanza. Seguramente Valera no lleva mucho tiempo viviendo aquí, ya que no ha tenido ocasión de deshacerlas. O quizá sean cosas poco importantes, que ni merece la pena sacar.
Rodeo el sofá y me dejo caer en él. ¡Excelente! Un auténtico paraíso para sentarse, justo lo que hacía falta. Yo, como persona que hace poco compró un sofá —sí, el mismo en el que durmió Valera—, sé lo difícil que es elegir un buen ejemplar. Pero este… es realmente bueno.
Delante de mí hay una pequeña mesita de centro de cristal. Bajo la tapa redonda, hay otra balda en la que, a través del vidrio, veo un montón de papeles rotos.
Mis manos, casi por instinto, sacan un puñado y empiezo a unirlos como si fueran un puzle.
En unos segundos aparece una foto. En ella, Valera sonriente junto a una chica muy atractiva. Reconozco que es guapa. Pero sus ojos… A primera vista parece una chica normal, agradable, pero si te concentras en su mirada, entiendes que ahí no hay nada… Como si hubieran encajado dos piezas que no corresponden. Lo que tiene en la cabeza es totalmente distinto de lo que muestra su rostro.
Recojo de nuevo ese puzle y lo dejo en su sitio. No quiero que me pillen husmeando, como si invadiera un territorio ajeno. Sin duda es interesante, pero en Valera se nota que esa chica pasó por encima de él como una apisonadora, dejándolo sin aire.
Justo cuando me dispongo a recostarme en el sofá, mi vista se engancha en el borde de un papel que sobresale por debajo. Lo presiono con el dedo y lo tiro hacia mí.
Lo acerco al rostro. No hace falta ser un genio para entender lo que es. Una fotografía en blanco y negro… una que yo nunca podré sostener en mis manos. Se me forma un nudo en la garganta, una montaña de penas no lloradas.
—¿Dónde lo has cogido? —escucho detrás de mí la voz irritada de Valera.
—Estaba en el suelo —respondo apagada, bajando la mirada para que no brillen las lágrimas.
Él me arranca de las manos ese maldito papel. Se gira bruscamente, lo arruga, se acerca a los muebles de cocina, abre una puerta y lo lanza al cubo de basura.
—¿Por qué? —pregunto, levantándome del sofá.
—Todo eso es vacío, pasado, ya no existe —veo cuánto le duele. ¿Y quién mejor que yo para entenderlo…?
—Perdona… —susurro—. No quería.
Solo ahora me doy cuenta de que está delante de mí con unos vaqueros y el torso desnudo. En la mano sostiene un jersey ligero.
Me siento incómoda… Así es como uno acaba metiéndose en terreno ajeno. He caminado con tanta torpeza que parezco un elefante en una tienda de porcelana.
—Uf… —suspiro fuerte, desviando la mirada—. Te espero fuera, ¿vale? Si no te has arrepentido, claro.
—No, lo prometí. Sí, ve, enseguida voy.
Retrocedo poco a poco y me escurro fuera de la habitación. En el recibidor me calzo rápido y salgo al pasillo común.
Necesito estos minutos de soledad, hasta que nos encerremos en el coche y podamos aislarnos del mundo, para ordenar mis pensamientos.
No voy hacia el ascensor, elijo las escaleras. Sí, el piso trece no está precisamente cerca del suelo, pero al subir rápido los peldaños, a veces saltando de dos en dos, entiendo con claridad qué fue lo que trajo esa niebla de vejez prematura sobre un chico joven y atractivo.
Salgo a la calle y el viento fresco atrapa mi melena suelta, agitándola en todas direcciones. Eso ayuda un poco. Rebaja la tensión interior. Yo pensaba que había superado mi pequeña tragedia personal y que me había aceptado tal como soy, pero en realidad me engañé.
Tengo que recomponerme. Platón no debe ver mi tristeza. Ya tiene poca alegría en su vida, y cargarlo con mis problemas de adulta no sería justo.