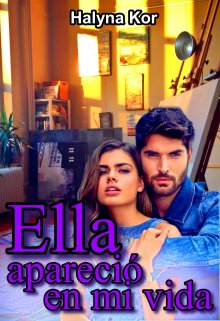Ella apareció en mi vida
20.
Valera
Sinceramente, al salir de casa pensaba rechazar el viaje, pero Sacha, que me esperaba junto al coche, hizo como si nada hubiera pasado. No se disculpó, no mostró compasión, no preguntó qué había ocurrido; en resumen, se comportó con una madurez admirable. Y con ella me sentí ligero. La tensión desapareció.
La aparición de Platón y su evidente rechazo a compartir a Sacha conmigo, aunque yo no pretendía nada, me obligó a agudizar el ingenio y a inventar un pequeño juego para ganarme su simpatía. Y él me dio una oportunidad, por lo cual le estoy infinitamente agradecido.
Al entrar en el centro de ocio, perdí toda conexión con la realidad. Solo existía el aquí y el ahora. Con la mano en el corazón, puedo decir con certeza que nunca había descansado así. Ni siquiera en la infancia. Fue un auténtico relax, una verdadera recarga. Necesitaba esas emociones positivas, y no me arrepentí en absoluto de haber decidido venir.
Sonreía de verdad, desde lo más profundo, sin recuerdos, sin tristeza ni cargas de rencor. Simplemente descansaba, simplemente recordaba lo que era ser yo mismo, ser joven, sano, exitoso. Empecé a recuperar aquella confianza en mí que Lyuba había encerrado en una jaula con sus palabras duras, precisas y crueles. Fuimos amigos once años, y pareja durante nueve más. La conocía mejor que a mis propios amigos, pero en un instante, en un segundo, al mostrarme sus verdaderos sentimientos, me destrozó como persona. Porque yo le creía, la amaba, confiaba en ella… ¿Quién, si no ella, podía juzgarme como individuo? Solo ella había visto mi formación de principio a fin.
Y ahora siento ligereza, como si con los gritos de Sacha, sentada a mi lado en el cochecito de atracción, se disiparan mis miedos. Como si con su risa y sus chillidos, yo, que había estado medio sordo media vida, recuperara el oído. Las luces brillantes, el movimiento de la gente, la variedad de atracciones, demuestran a mis ojos que el mundo no es en blanco y negro, sino que tiene infinitos tonos vivos.
Y así, cansados pero felices, nos dirigimos a la cafetería. Platón tiene hambre, y Sacha y yo tampoco rechazamos picar algo.
—Chicos —dice Sacha, llamando nuestra atención—, ¿me confiáis la elección de la comida y las bebidas?
—Ahora vendrá el camarero y pediremos —le digo mientras me siento en la silla.
—¿Has visto cuánta gente hay? Y solo un par de camareros. Mejor voy yo y pido todo en la caja, así ahorramos tiempo y nervios. Entonces, ¿algún deseo especial o…?
—Elige tú lo que quieras —giro la cabeza hacia Platón—. ¿Y tú, aceptas todo lo que traiga Sacha?
—Tengo tanta hambre que me comería todo lo que aparece en este menú.
—Perfecto —sonríe Sacha y se aleja hacia la caja y la barra.
—¿Te ha gustado? —pregunto a Platón en cuanto nos quedamos solos.
—¿Te vas a casar con Sacha? —Vaya pregunta directa. Y Platón me mira como si mi respuesta fuera decisiva. No quiero herirlo con una contestación brusca, pero tampoco estoy preparado para prometer algo así. Así que, con la habilidad adquirida en años de abogado, empiezo a dar rodeos, ganar tiempo y esquivar respuestas claras.
—Platón, eres un buen chico, y no quisiera darte falsas esperanzas sobre Sacha y yo. Apenas nos conocemos desde hace una semana —digo el tiempo y me doy cuenta de que en tan poco he aprendido mucho sobre ella. Ya he encontrado pequeños detalles positivos: en su aspecto, en su carácter, en su manera de ver el mundo… Y justo entonces Platón lanza la pregunta que resume mis pensamientos.
—¿Ella te gusta?
—Sí —respondo con la verdad, sin pensar en mentir.
—Sacha es realmente muy buena. Es guapa, amable, inteligente… —y de repente me doy cuenta, como si me cayera la ficha tarde, que Platón la está elogiando como si quisiera emparejarla conmigo.
Sonrío sin querer y empiezo a despeinarle el pelo con la mano.
—Eres genial —dice Platón sonriendo—. Me gustaría tener un padre como tú.
Suspiro profundamente y la sonrisa se borra de mi rostro.
—Tendrás un buen padre. Estoy seguro de que habrá personas buenas que te adopten.
—¡Ah! No lo creo —responde con la seguridad de quien sabe que no ocurrirá—. La mayoría de las veces adoptan a los muy pequeños, recién nacidos, o a los que ya comen y caminan solos, en fin, hasta los dos o tres años. A niños como yo los adoptan muy rara vez, y esperar un milagro sería una tontería por mi parte.
—¿De dónde sacas esas estadísticas?
—Llevo ocho años viviendo en el orfanato. Lo sé.
Nuestra conversación se interrumpe cuando Sacha, avanzando triunfante entre las mesas, se acerca a nosotros seguida de un camarero con una bandeja cargada. El camarero coloca todo sobre la mesa. Platón me tira de la manga; giro la cabeza hacia él y con un gesto le pregunto qué quiere. Me hace señas con el dedo, y me inclino más cerca.
—Quiero hacer pis —susurra apenas audible.
—Vamos, te acompaño.
Lo tomo de la mano y nos levantamos de la mesa.
—¡Eh, adónde vais! ¡Yo he traído un mamut a la cueva y vosotros…! —Sacha levanta las cejas de forma cómica y hace una mueca. Una vez más noto que su expresividad es única.