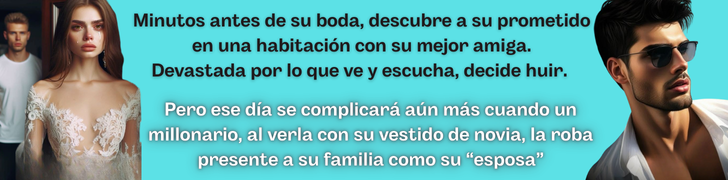En clave de Pasion desde Marylebone
Introducción
Intuyo la ciudad. El día ha sido leve. La mañana ha transcurrido descubriendo, una vez más, la ciudad que es «como cada cual quiere que sea», y la tarde alumbrada por un cielo azul plomo se empaqueta entre aromas de cera, siesta y lluvia repiqueteando sobre el cristal mientras la voz de Diana Krall abre posibilidades insospechadas en una urbe del pasado.
Su voz cálida, igual que el tacto de una manta a rayas, me envuelve con una sensación de sueño temprano mientras mi mente flota sobre las pequeñas callejuelas, los mews, las cúpulas y los tejados cuajados de chimeneas que compiten en número con las estrellas.
Alguna lágrima traviesa e improvisada corretea por mi cara, no sé bien si por efecto del humo o porque no estoy segura de que mi pobre bagaje de escritora sea suficiente para poder contar lo que veo.
Los cuervos se compadecen y vuelan conmigo, presumiendo de tradiciones y leyendas. No en balde mientras ellos estén en la Torre de Londres existirá el Imperio. Y allí me llevan, atraídos por los destellos de las joyas de la corona, al tiempo que el espíritu del traidor, sin saber aún cuál es su culpa, se balancea sobre la barcaza que surca el río antes de ser engullido por la fortaleza.
Un buen momento este para que empiecen a llegar historias…
Pero no hay tiempo para apiadarse de la ignorancia de los cuervos. Los palos del Quest me llaman desde los muelles de Saint Katherine para contarme su último viaje a la Antártida, al tiempo que la Catedral de San Pablo brilla con la soberbia de ser la única catedral renacentista de Inglaterra y su cúpula monocromática se adorna con notas que surgen de su órgano para transformarse en gotas de cristal.
El aire de ensueño no me deja reclinar la cabeza sobre las piedras antiguas y me arrastra otra vez con promesas nuevas, aún con los oídos llenos de música, sobre el puente del Millenium intentando ver desde allí, con los ojos del pasado, la antigua fábrica eléctrica reconvertida en un templo de modernidad.
Voy dejando un reguero de nostalgia mientras las voces de la comedia en el Globe lloran lágrimas de azúcar por Imogen y su padre Cymbeline. El Támesis me envuelve en su capa de historia cuando cruzo por el puente de Blackfriars, gozoso al oír los cantos de los barqueros arrastrando sus mercancías de té y especias.
Aún arropada con los cantos de los barqueros, surge Fleet Street ahogando sus voces con un rasgueo de pluma sobre papel y reafirmando su condición de «calle de la tinta», todo el pasado de una lucha por la expresión sin fronteras que me sigue como una sombra hasta el viejo Old Chesire Cheese para oír a Dickens y a Voltaire construyendo sus vidas y sus leyendas.
Ellos me enseñan a escuchar en las paredes redondas los secretos templarios escondidos durante siglos mientras los leguleyos en sus despachos respiran entre papeles y el príncipe Henry observa el bonito techo de su habitación.
La luna clara y fría suspendida bajo un cielo de cristal me encuentra hablando de batallas con un Nelson altivo y olvidado, que ve desde su pedestal cómo el oriente se desborda por las calles de Chinatown, al tiempo que Marx sueña en Dean Street con el piano de Pierre et Victoire y el sonido de la ópera Carmen llenando el Covent Garden.
Un crac similar a un crujido de maderas rotas trae hasta mí los cuervos de sombrío plumaje. Unida a sus alas, remonto Regent y Oxford. Atravieso Hide Park, no sin antes reflejarme en las aguas del Serpentine, lágrima olvidada sobre un pañuelo verde en el interior del parque. El aire frío hiela mis labios cuando me dirijo al sur. Y allí me recibe Chelsea, nido cálido de elegancia eterna y cuidada. Como luz a través de un cristal que se multiplica en colores, las azaleas, poinsetias y ciclámenes brillan en los jardines inmaculados, conviviendo con puertas lacadas en blanco y llamadores de bronce pulidos.
Perdida en los rincones mágicos de Chelsea, descubro tras una esquina lo que creía imposible. El Physic Garden me reta a creer lo que niegan mis ojos: enormes hojas de plátanos tontean sobre sus muros con un gran olivo centenario. La presunción de saberse magníficos e imposibles en aquel lugar los convierte en fascinantes.
Con la belleza pegada a mi piel, abandono a mis oscuros compañeros de viaje en busca de la mirada que promete una utopía —no por ser irrealizable, sino por no haber sido cumplida aún— y frente al río la encuentro. Envuelta en la serenidad que da el tiempo, la figura de Tomás Moro me contempla, majestuosa, como lanzando al agua sus sueños para que algunas manos los retengan en el tiempo.
La oscuridad empieza a rasgarse igual que corta un cuchillo la seda. El viento me arrastra y parezco una hoja abandonada mientras un punto de luz ilumina el horizonte. Los amarillos, rosas y blancos de Regents Park me llaman a mi cita en las colinas y me dirijo hacia allí buscando la paz de sus rosales.
Encuentro el sendero que circula entre los árboles y me deslizo despacio por las colinas de Primrose acariciando la hierba que crece alrededor. A mis pies se extiende la ciudad dormida. Brillante, recién lavada. Sobre ella, percibo pequeños jirones de niebla reales solo para mí, entre los que se desliza la pasión que la ha imaginado. La misma que guio a los hombres que la construyeron, sus vidas, sus historias… Ese es el motivo por el que Londres está dotada de esa belleza cambiante, vital y a la vez serena que me une a sus luces y sus sombras.