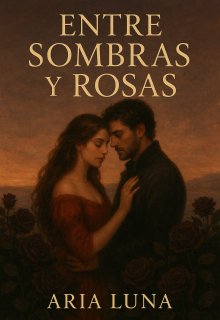Entre Sombras y Rosas
Capítulo 13: Sombras en el jardín
La primavera llegó a Sicilia con un silencio extraño.
Las flores cubrían los jardines de la villa Moretti, pero la tierra aún conservaba el olor a fuego y metal.
Desde su ventana, Livia observaba los rosales negros florecer junto al muro.
Dante los había mandado plantar semanas atrás.
—Rosas de sombra —había dicho—. Hermosas porque no intentan parecer perfectas.
Aquella mañana, el viento traía noticias del norte.
Los periódicos hablaban de un nuevo movimiento en Milán: viejos socios de los Bianchi y los Vitale estaban reuniéndose bajo un nuevo nombre.
—La Confraternità della Croce —leyó Livia en voz alta.
—Un culto disfrazado de familia —respondió Dante—. Creen que los Moretti destruyeron la tradición.
—Y no se equivocen.
—No, pero no entenderán que eso era necesario.
—¿Qué harán?
—Atacar desde dentro. Siempre lo hacen.
Esa tarde, Livia se reunió con Rosa en el jardín.
La anciana llevaba un rosario entre los dedos, y su mirada estaba nublada de preocupación.
—He visto hombres nuevos en la villa —dijo.
—Son escoltas de Dante.
—No. Son sombras del norte.
—¿Estás segura?
—Los ojos no mienten, bambina.
Livia sintió el mismo escalofrío que la había acompañado desde que leyó la nota.
—¿Qué quieren?
—Recordarle al sur que el pasado nunca muere.
Esa noche, Dante trabajaba en el despacho, revisando mapas y contratos.
Livia entró sin anunciarse.
—Necesitamos hablar —dijo.
—¿Sobre los infiltrados?
—Sí. Rosa los reconoció.
—¿De dónde?
—Del norte.
Dante se levantó, serio.
—Entonces ya empezaron.
—¿Qué haremos?
—Nada, todavía.
—No podemos quedarnos quietos.
—A veces el silencio es la mejor trampa.
—¿Y si falla?
—Entonces hablaremos en el único idioma que entienden.
—La violencia.
—No. El miedo.
Los días siguientes, la tensión creció como una raíz invisible.
Los guardias se turnaban, los teléfonos sonaban a horas imposibles, y en las noches Livia creía escuchar pasos en el jardín.
Una madrugada, incapaz de dormir, bajó al patio.
El aire olía a lluvia.
Caminó entre los rosales, hasta llegar a la fuente central.
Allí, una sombra se movió.
—¿Quién está ahí? —preguntó.
No hubo respuesta.
Dio un paso más, y la figura se giró.
—No dispares, signora Caruso.
Era Rinaldo, uno de los hombres de confianza de Dante.
—¿Qué haces aquí a esta hora?
—Esperando.
—¿A quién?
—A ellos.
—¿A quiénes?
—A los del norte.
Livia miró alrededor.
—¿Ya entraron?
—No aún. Pero pronto.
En ese momento, escucharon el sonido de un cristal rompiéndose en la casa.
—¡Dante! —gritó Livia.
Corrió hacia adentro.
En el pasillo principal, dos hombres encapuchados habían irrumpido.
Uno de ellos apuntó con un arma.
Rinaldo disparó primero.
Los ecos retumbaron en toda la villa.
Dante apareció, descalzo, con una pistola en la mano.
—¿Estás bien?
—Sí. Pero no eran ladrones.
—Lo sé.
En el cuerpo del atacante, Dante encontró un símbolo grabado en el pecho: una cruz con una rosa negra en el centro.
—La Confraternità —susurró.
—Ya están aquí.
—No es un ataque. Es un mensaje.
—¿Cuál?
—Que no hemos terminado con ellos.
Al amanecer, la villa estaba rodeada de guardias.
Livia observaba el jardín desde la galería, el sol filtrándose entre las ramas de los rosales.
—Nunca pensé que volvería a sentir miedo —dijo ella.
—No es miedo —respondió Dante, acercándose—. Es memoria del peligro.
—Y tú… ¿no sientes nada?
—Siento demasiado.
—Entonces dilo.
—¿Qué?
—La verdad.
Dante la miró, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación.
—La verdad es que no sé si ganamos algo con todo esto.
—Ganamos un lugar donde empezar.
—¿Y si el precio es demasiado alto?
—Entonces lo pagaremos juntos.
Él sonrió, apenas.
—Livia… hay algo que no entiendes.
—¿Qué cosa?
—Que no puedo protegerte de lo que viene.
—No necesito que me protejas. Solo que no me dejes sola.
Por primera vez, Dante no respondió con palabras.
El viento sopló fuerte, arrancando pétalos de los rosales.
Y en el silencio que siguió, el jardín se llenó de ecos:
los de la guerra pasada,
los del amor que aún no nacía,
y los de la sombra que ya volvía a alzarse en el norte.