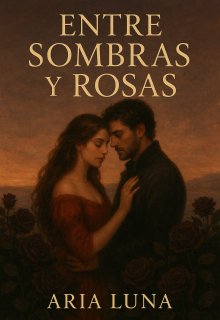Entre Sombras y Rosas
Capítulo 14: La cruz y la rosa
La lluvia caía con fuerza sobre los tejados de Palermo.
En los muros de la ciudad vieja, alguien había pintado una cruz con una rosa negra en el centro.
Era el símbolo de la Confraternidad.
El mensaje era claro: los muertos habían vuelto a reclamar lo que creían suyo.
En la villa Moretti, la tensión era palpable.
Los guardias se turnaban día y noche. Nadie salía sin escolta.
—No podemos seguir escondidos —dijo Livia, mirando los periódicos extendidos sobre la mesa.
—No estamos escondidos —respondió Dante—. Estamos esperando.
—¿Esperando qué?
—A que muestren su verdadero objetivo.
—Ya lo hicieron.
—No. Todavía no.
Dante levantó la vista.
—Esto no es una venganza política. Es personal.
—¿Contra quién?
—Contra mí.
—¿Por qué?
—Porque cambié las reglas. Y los hombres que viven de las sombras odian la luz.
Esa tarde, Livia recibió una carta.
No tenía sello ni remitente, sólo el mismo símbolo: una cruz y una rosa.
Dentro, un texto breve:
“El legado no se comparte.
La sangre no se mezcla.
La historia debe repetirse.”
Livia apretó el papel con fuerza.
—Quieren que volvamos a la guerra —dijo.
—Sí. Pero esta vez no la tendrán.
—¿Cómo puedes estar tan seguro?
—Porque la historia se repite solo cuando los cobardes la permiten.
Esa noche, Dante reunió al consejo en el gran salón.
—La Confraternità ha regresado —dijo sin rodeos—. No quieren dinero ni poder. Quieren borrar todo lo que hemos construido.
—¿Y qué propones? —preguntó uno de los jefes.
—Silencio.
—¿Silencio?
—Sí. Que desaparezcamos del mapa.
—Eso sería rendirse.
—No. Sería cambiar de forma.
Livia se levantó.
—El silencio puede ser estrategia, pero no destino. Si dejamos el vacío, ellos lo llenarán.
Dante la miró con atención.
—¿Qué sugieres?
—Una alianza fuera de Sicilia.
—¿Con quién?
—Con los reformistas del norte. Los mismos que odian a la Confraternità tanto como nosotros.
—¿Crees que confiarán en nosotros?
—No. Pero necesitarán lo que tenemos: legitimidad.
El consejo guardó silencio.
—Hazlo —dijo Dante finalmente.
—¿Yo?
—Sí. Tú serás nuestra voz en el norte.
—¿Y si no regreso?
—Entonces iré por ti.
Dos días después, Livia partió hacia Milán acompañada por Serena.
El tren atravesó la península bajo cielos grises.
—Nunca creí volver al norte —dijo Serena.
—Yo tampoco. Pero alguien tiene que llevar la luz donde solo hay cenizas.
—¿Y Dante lo sabe?
—Sabe que no puedo quedarme quieta mientras otros escriben nuestra historia.
Cuando llegaron, un hombre las esperaba en el andén.
—Signora Caruso, benvenuta.
—¿Quién es usted?
—Lorenzo Falchi. Representó al frente reformista.
—¿Y confía en mí?
—No. Pero confío en el miedo que provoca su apellido.
En el hotel donde se alojaron, Livia revisó los documentos que Lorenzo le entregó.
Listas de nombres, transacciones, registros antiguos.
Entre ellos, encontró algo que la hizo detenerse:
un archivo con el nombre de su madre.
Elena Caruso — fallecida, 1999 — accidente sin esclarecer.
Pero el sello en la esquina inferior era el de la Confraternità.
—No fue un accidente —susurró Livia.
Serena se acercó.
—¿Qué estás diciendo?
—Que esto empezó antes de nosotros.
Esa noche, en Sicilia, Dante no podía dormir.
Caminó hasta el jardín.
Los rosales negros se mecían bajo la lluvia.
Rosa lo observaba desde la galería.
—No te gusta la calma —dijo.
—No la merezco.
—Nadie la merece, pero todos la necesitamos.
—Ella no debió ir sola.
—No está sola.
—A veces pienso que la perderé.
—A veces pienso que ya te perdiste tú en ella.
Dante guardó silencio.
—¿Y si tiene razón? —preguntó finalmente.
—¿Sobre qué?
—Sobre que esta historia puede terminar distinta.
—Entonces deja que lo demuestre.
En Milán, Livia caminó por las calles antiguas bajo la lluvia, sintiendo el peso del pasado sobre los hombros.
Frente a ella, el Duomo brillaba con una luz blanca y distante.
Sacó la carta de la Confraternità y la miró por última vez.
Luego la arrojó a una hoguera improvisada en la plaza.
—Si quieren historia —dijo en voz baja—, tendrán que escribir una nueva.
A su alrededor, la ciudad siguió respirando, ajena a la guerra silenciosa que se gestaba entre sus calles.
En algún lugar, un teléfono sonó.
Y en Sicilia, al otro lado del mar, Dante respondió.
—È cominciato, Livia?
—Sì, —dijo ella— è cominciato.