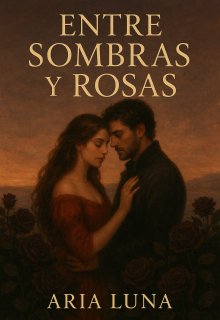Entre Sombras y Rosas
Capítulo 15: Herencia de cenizas
Milán amaneció bajo una lluvia de ceniza.
No era fuego, sino polvo y contaminación, pero el cielo tenía el color de los recuerdos que uno intenta olvidar.
Livia miró por la ventana del hotel, la ciudad gris reflejándose en el cristal.
En su mesa, los documentos seguían abiertos: nombres, fechas, símbolos.
Todos convergen en una misma palabra: Caruso.
—Tu madre era historiadora —dijo Lorenzo Falchi, entrando sin anunciarse.
—Lo sé. Pero también fue algo más, ¿verdad?
—Sí. Era parte del grupo que intentó romper el pacto original.
—¿La Confraternità la mató?
—No solo eso. La usaron.
Livia lo miró, helada.
—¿Cómo?
—Le hicieron creer que trabajaba para la paz. Pero lo que construyó fue la base de su red financiera.
—Y cuando descubrió la verdad…
—Intentó denunciar.
—Y la silenciaron.
Esa noche, Livia no cenó.
Permaneció en silencio frente a la ventana, mientras Serena la observaba desde la cama.
—Tienes que dormir —dijo su amiga.
—No puedo.
—Livia, no puedes pelear con fantasmas.
—No lo haré.
—¿Entonces qué harás?
—Acabar lo que mi madre empezó.
En Sicilia, Dante reunió a su gente.
—Livia descubrió el vínculo entre los Caruso y la Confraternità —les dijo—. Eso significa que la guerra ya no es entre familias. Es entre verdades.
—¿Y qué haremos? —preguntó Rinaldo.
—Esperar su señal.
—¿Confiarás en ella?
—Confiar es lo único que me queda.
En Milán, Livia y Serena siguieron el rastro de las últimas operaciones financieras de la Confraternità.
Las cuentas conducían a una fundación “cultural” llamada La Croce Antica.
—El nombre es casi una burla —dijo Serena.
—No. Es una advertencia.
Entraron al edificio bajo identidades falsas.
Los pasillos estaban decorados con cuadros religiosos y vitrinas con reliquias.
En el último piso, una oficina con vistas a la catedral.
En el escritorio, una foto de su madre.
—Dios mío… —susurró Livia.
—¿Qué hace aquí? —preguntó Serena.
—Era su lugar de trabajo.
Sobre el cristal, una frase grabada en latín:
“In cineribus veritas.”
—“En las cenizas, la verdad.”
De pronto, una puerta se abrió detrás de ellas.
—No deberías estar aquí, signora Caruso.
Livia se giró.
Un hombre alto, de traje gris y mirada vacía, se acercó lentamente.
—¿Quién eres? —preguntó ella.
—El guardián de los secretos de tu familia.
—Entonces llegué al lugar correcto.
—Tu madre intentó destruirnos.
—Y tú la mataste.
—No. Le ofrecimos redención.
—Mentira.
El hombre sonrió.
—El amor la condenó, Livia. Igual que a ti.
—No me compares con ella.
—Eres peor.
—No. Soy la que va a terminar lo que ella no pudo.
Livia sacó una grabadora del bolsillo.
—Todo lo que digas se oirá en Roma, en la prensa y en el Vaticano.
—No sobrevivirás para entregarlo.
—Tal vez no. Pero tú tampoco.
En ese instante, Serena activó la alarma del edificio.
El sonido hizo temblar las paredes.
—Corre —dijo Livia.
Bajaron las escaleras entre el caos de los guardias y el humo.
Al salir, la noche las recibió con lluvia y sirenas.
Serena la miró.
—¿Qué conseguimos?
—Todo. Tengo su confesión.
—¿Y ahora?
—Ahora volvemos a Sicilia.
Al llegar, Dante la esperaba en el hangar privado.
—Estás viva.
—Y tengo lo que necesitábamos.
—¿Estás segura?
—Sí.
Livia le entregó la grabadora.
Dante la encendió.
La voz del hombre sonó entre estática y truenos:
“Los Caruso fundaron la Confraternità.
Los Moretti la alimentaron.
La sangre los une.
Solo el fuego puede romper el lazo.”
Dante apretó los puños.
—Entonces no somos víctimas. Somos culpables.
—Y por eso debemos ser redentores.
—¿Qué harás con la grabación? —preguntó él.
—Publicarla.
—Nos destruirá.
—O nos liberará.
—¿Y si el mundo no entiende?
—Entonces entenderá la historia.
Dante la observó en silencio.
—Tu madre estaría orgullosa.
—No lo sé.
—Yo sí.
Por primera vez, Livia no tuvo respuesta.
Afuera, el sol comenzaba a salir sobre el mar.
El humo de las guerras pasadas se elevaba como un presagio.
—El fuego lo limpia todo —dijo Dante.
—No todo.
—¿Qué no?
—El amor. Ese arde, pero no muere.
Dante la miró, y por un instante, entre la ceniza y el amanecer, supo que ella no era solo parte de su historia.
Era su redención.