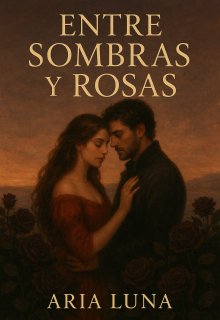Entre Sombras y Rosas
Capítulo 19: Los herederos del fuego
Las noticias llegaron al amanecer.
Milán ardía.
Las sedes de la Croce Bianca habían sido atacadas por sus propios seguidores, y el norte se hundía en el mismo caos que había querido sembrar en el sur.
En la villa Moretti, las campanas repicaron sin razón.
—El fuego volvió —dijo Serena, entrando con el rostro pálido.
—No el nuestro —respondió Livia—. El de ellos.
—¿Y qué haremos?
—Esperar.
—¿Esperar qué?
—A ver si el mundo aprendió algo de las cenizas.
Dante permanecía en el despacho, observando los mapas que una vez habían definido guerras.
Los nombres, las fronteras, las alianzas. Todo se veía pequeño ahora, casi ridículo.
—¿Crees que ganamos? —preguntó Livia desde la puerta.
—No lo sé. A veces me pregunto si el fuego que encendimos no fue solo otro círculo de destrucción.
—No. —Ella se acercó lentamente—. La diferencia está en lo que hicimos con las cenizas.
—¿Y qué hicimos?
—Sembrar.
—¿Sembrar qué, Livia?
—Esperanza. Aunque sea frágil.
Dante dejó caer los hombros.
—He perdido tantos hombres, tantas certezas...
—Pero no te perdiste a ti mismo.
—No estoy tan seguro.
—Yo sí.
Se acercó más.
—No entiendo cómo sigues de pie —dijo él, con voz baja.
—Porque alguien tenía que creer que todo esto tenía sentido.
—Y si no lo tenía…
—Entonces lo inventamos.
Al caer la noche, caminaron juntos por el jardín.
Las rosas negras estaban en flor.
El aire olía a lluvia y a fuego apagado.
—¿Recuerdas la primera vez que hablamos de fuego? —preguntó Livia.
—Dijiste que purificaba.
—Y tú dijiste que quemaba.
—Ambos teníamos razón.
—Y ambos seguimos aquí.
El silencio los envolvió.
—Livia —dijo Dante—, si todo vuelve a empezar, prométeme algo.
—Depende de qué sea.
—Que esta vez no te quedes a luchar.
—No puedo prometer eso.
—Hazlo por mí.
—No. Porque todo esto, Dante… —tocó su pecho— …nació de no huir.
Él asintió.
—Eres la llama que no supe apagar.
—Y tú, la ceniza que no quise olvidar.
Días después, el norte se derrumbó.
La Croce Bianca se fracturó en disputas internas, y los medios comenzaron a hablar de una “nueva era italiana”.
Pero ni Livia ni Dante celebraron.
—No hay victoria sin duelo —dijo ella, mirando el horizonte.
—Ni duelo sin memoria —respondió él.
En silencio, guardaron los documentos, los nombres, los símbolos, como quien cierra un libro que costó demasiado escribir.
—¿Y ahora? —preguntó Livia.
—Ahora vivimos.
—¿Sabes hacerlo?
—No. Pero puedo aprender contigo.
Ella sonrió.
—Entonces enséñame lo que no sabes.
Al caer la tarde, se sentaron frente al mar.
Las olas golpeaban el acantilado con el mismo ritmo de un corazón cansado.
—¿Qué ves cuando miras el mar? —preguntó Livia.
—Un espejo.
—¿De qué?
—De todo lo que perdí.
—Y yo veo lo que todavía podemos salvar.
—¿Qué somos, Livia?
—Los herederos del fuego.
—¿Y qué hacen los herederos del fuego?
—No queman. Iluminan.
Dante tomó aire.
—Entonces, que la historia empiece otra vez.
—Sí —dijo ella, mirando el mar encendido por el atardecer—. Pero esta vez, sin mentiras.
El viento sopló desde el norte.
Ya no traía el olor de la guerra, sino el de la vida.
Y por primera vez en generaciones, el fuego no destruyó.
Solo alumbró.