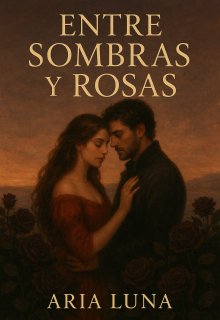Entre Sombras y Rosas
Capítulo 28: El rumor del mar
El mar nunca guarda silencio por mucho tiempo.
Cuando el viento cambia, su voz vuelve, suave al principio, como un recuerdo que no quiere molestar.
En las últimas semanas, Livia había empezado a escucharlo otra vez.
Un rumor bajo, constante, que subía con las mareas y se colaba en los pasillos de la villa como una respiración antigua.
—¿Lo oyes? —preguntó una noche.
—¿Qué cosa? —respondió Dante, mirando desde la terraza.
—El mar. Está hablando.
—El mar siempre habla.
—No. Esta vez suena como advertencia.
—Quizá sea solo el viento.
—O quizá el viento trae voces que olvidamos escuchar.
Los días seguían llenos de trabajo: nuevas cooperativas, proyectos agrícolas, acuerdos con las regiones vecinas.
El sur, aunque aún herido, se movía con una dignidad tranquila.
Pero cada noche, cuando la marea subía, los pescadores contaban lo mismo:
luces extrañas sobre el agua, barcas sin nombre que desaparecían en la niebla, sombras que observaban desde lejos.
—Supersticiones —dijo Dante una tarde.
—No lo sé —respondió Livia—. A veces, las supersticiones solo son verdades que nadie quiere admitir.
Una madrugada, un mensajero llegó con una carta sin sello.
“El norte no duerme.
El fuego no olvida.
La marea traerá lo que creíste haber sepultado.”
Livia la leyó en silencio.
Dante se la quitó de las manos.
—¿Crees que es Santoro?
—No.
—¿Entonces quién?
—El pasado.
En la escuela, los niños preparaban una exposición sobre la historia reciente.
Una niña le entregó a Livia un dibujo:
un mar azul, una villa blanca y dos figuras de pie, una junto a la otra.
—¿Quiénes son? —preguntó Livia.
—Ustedes —respondió la niña—. Los que cuidan el fuego para que no se apague.
Livia guardó el dibujo entre sus papeles.
—El fuego y el mar —murmuró.
—¿Qué dices? —preguntó Serena.
—Dos fuerzas que no pueden poseer. Solo respetarse.
Esa noche, la brisa del mar llegó cargada de sal.
Livia no podía dormir.
Caminó hasta la orilla, descalza, dejando que el agua fría le rozara los tobillos.
El rumor estaba ahí otra vez, más claro.
Una mezcla de viento, agua y algo más profundo.
—¿Qué quieres decirme? —susurró.
No hubo respuesta, solo una ola que rompió más cerca de lo habitual, dejando sobre la arena una pequeña botella de cristal.
Dentro, un papel doblado muchas veces.
Lo abrió.
“El sur florece, pero las raíces siguen heridas.
No todo lo enterrado está muerto.”
Dante llegó corriendo, alarmado.
—¿Qué haces aquí sola?
—Escuchando.
—¿Qué encontraste?
—Una advertencia.
—¿Otra?
—No. Una memoria.
—¿Crees que alguien nos vigila?
—No lo creo. Lo siento.
—Entonces no volverás a venir sola.
—No puedo prometer eso.
—Livia…
—Si el mar tiene algo que decir, quiero escucharlo.
Dante la miró, frustrado y conmovido.
—¿Y si el mar solo devuelve ecos?
—Entonces que el eco me responda.
Al amanecer, el rumor del mar cesó.
Solo el silencio quedó flotando, denso, como si el agua misma contuviera el aliento.
Livia levantó la vista hacia el horizonte.
El sol nacía sobre las olas, dorando la espuma como oro líquido.
—Tal vez el mar no nos advierte —dijo.
—¿Entonces qué hace? —preguntó Dante.
—Nos recuerda.
—¿De qué?
—De que todo lo que amamos tiene profundidad.
El viento se detuvo.
Las aguas, en calma, parecían escuchar también.