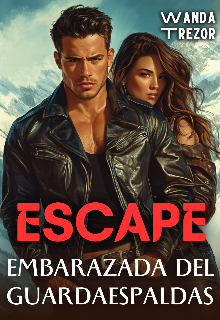Escape. Embarazada del guardaespaldas
Capítulo 27
Capítulo 27
Por la noche, cuando el sol se ocultó tras las montañas, refrescó notablemente, pero en la cabaña hacía calor.
Vlad encontró en el armario una piel de oveja vieja pero limpia y la extendió cerca de la estufa.
—Siéntate más cerca. Aquí es donde más calienta, nos calentaremos un poco —le propuso a Alisa.
Estaban sentados en el suelo, mirando las brasas en la estufa.
—Háblame de París —le pidió ella—. ¿Tú estuviste allí cuando serviste en la legión?
—Estuve. Pero no como los turistas. Vi los callejones traseros, los bares baratos y los cuarteles. Pero vi el Louvre. Una vez, durante un permiso. Estuve de pie ante la Victoria de Samotracia una hora entera.
—¿Por qué precisamente ante ella? —se sorprendió Alisa.
—Porque está sin cabeza, pero con alas. Eso me recordó... —él calló—. Me recordó a la esperanza. Que incluso si has perdido la razón o la cabeza por los problemas, igual puedes volar si tienes alas.
Alisa levantó la cabeza y lo miró. En los reflejos del fuego su cicatriz parecía menos visible, y sus ojos, profundos y cálidos.
—Tú eres mis alas, Vlad. Sin ti me habría estrellado.
Él giró su rostro hacia ella. Sus labios estaban a un milímetro el uno del otro y esta vez no hubo llamadas telefónicas, no hubo obstáculos.
Vlad se inclinó y la besó…
Luego él la atrajo bruscamente hacia sí, y sus labios se encontraron con avidez, con la desesperación de personas que milagrosamente sobrevivieron a una terrible catástrofe y ahora intentaban insuflar vida el uno en el otro. Fue un beso-mordisco, un beso-juramento, que hacía dar vueltas la cabeza, y Alisa jadeó quedamente cuando sus manos fuertes, dominantes y ardientes se deslizaron por su espalda, colándose bajo la sudadera y quemando la piel fresca con su calor, obligándola a hundir los dedos en su cabello corto y duro y arañar su nuca, suplicando por más.
—Sí... —le susurró ella directamente en los labios, exhalando esta palabra como una oración—. Sí...
Él, con cuidado pero con insistencia, la tumbó sobre la suave piel de oveja, y la luz de la hoguera comenzó a bailar sobre sus cuerpos con sombras quiméricas, y Vlad se inclinó sobre ella, apoyándose en los codos para no aplastarla con su peso, y sus ojos en la penumbra parecían dos abismos negros en los que uno podía ahogarse para siempre.
—¿Estás segura? —preguntó él roncamente, con desgarro, escudriñando su rostro—. Si cruzamos este límite, no habrá vuelta atrás, porque ya no podré soltarte... Nunca.
—Sosténme —exhaló Alisa, arqueándose hacia su calor—. No te atrevas a soltarme.
Él, de un solo movimiento, se arrancó la camiseta, descubriendo un cuerpo que era un verdadero mapa de batallas: puras cicatrices y músculos, tensos ahora como cables de acero, y Alisa deslizó sus palmas temblorosas por sus hombros, sintiendo cada hendidura, cada antigua marca, comprendiendo que todo esto era auténtico, rudo, fuerte y vivo, a diferencia del mundo satinado del que habían huido.
Vlad le quitó la ropa lentamente, y su mirada, llena de adoración, se deslizó por sus pechos, bajando más, hacia el vientre, donde ya se veía el pequeño y cuidado montículo de una nueva vida. De repente se quedó inmóvil, y su rostro severo se suavizó, volviéndose casi devoto, cuando se inclinó lentamente y besó su vientre, con ternura, con trémula veneración, apenas rozando la piel con los labios, como si tocara un santuario.
—Míos... —susurró él con voz sorda, y este sonido vibró en el silencio de la habitación—. Ambos sois míos. ¡Os amo tanto!
A Alisa la atravesó una dulce corriente ante este contacto, ante la conciencia de su aceptación, pero ahora le sabía a poco solo la ternura; su cuerpo lo exigía a él por completo.
—Vlad... —ella lo atrajo hacia sí, exigiendo un beso.
Y entonces comenzó la verdadera locura, cuando la noche tras la ventana dejó de existir, y quedó solo el ardor de su cuerpo caliente, la aspereza de la piel de oveja bajo la espalda desnuda y el acogedor crujido de la leña en la estufa. Él la amaba tan frenéticamente, como si mañana de verdad fuera a llegar el fin del mundo; era a la vez una bestia hambrienta e insaciable y el protector más tierno del mundo, besando su cuello, sus clavículas, cada centímetro de piel sensible, arrancándole dulces gemidos que se perdían en el ruido del viento tras las gruesas paredes de la casa.
Cuando él realmente la poseyó, Alisa se arqueó, clavando las uñas hasta el dolor en sus anchos hombros, y la atravesó una sensación de plenitud y felicidad absoluta y devoradora. Aquella noche en la mascarada ella estaba ebria de ilusiones y engaño, pero ahora estaba ebria de verdad, sintiéndolo con cada nervio desnudo, su peso, su olor acre a tabaco y humo, su ritmo, que se adaptaba perfectamente a ella, protegiéndola, pero al mismo tiempo poseyéndola con autoridad.
—Mírame —ordenó él roncamente, entrelazando sus dedos con los de ella en un fuerte agarre—. Nada de máscaras. Soy yo. Solo yo, Alisa.
—Tú... —gemía ella, sin apartar la mirada de sus pupilas oscuras y dilatadas—. ¡Solo tú, Vlad!
Se movían en el ritmo ancestral de la llama, las sombras en las paredes de madera se entrelazaban en un todo único, y era un baile frenético de dos fugitivos que robaban descaradamente al cruel destino su legítimo derecho a la felicidad, donde cada movimiento era una rotunda afirmación: estamos vivos, somos libres, estamos finalmente juntos, y así será siempre.
#282 en Novela contemporánea
#72 en Thriller
#21 en Suspenso
verdadero amor, embarazada del guardaespaldas, engaño huida prueba
Editado: 06.02.2026