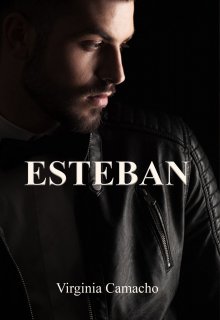Esteban - Epílogo saga Dulce
1
Advertencia: Esta historia es una especie de epílogo, spin off, o mini historia derivada de la saga Dulce. Aunque se deja leer independientemente, la entenderás mejor si antes has leído la saga completa. Dulce Renuncia, Dulce Destino y Dulce verdad, más concretamente la segunda, Dulce Destino.
Sin más, espero que disfrutes la lectura.
Esteban Alcázar entró a un bar cercano a su lugar de trabajo. Miró en derredor las personas conversado, unos cuantos bailaban en la pista, las luces tenues sólo dejaban ver los brillos de las copas o los vasos de cristal que se alzaban para un brindis entre amigos, o para ser vaciadas en las gargantas de jóvenes ávidos de licor.
Él caminó solo hasta la barra y pidió una cerveza. Sólo le alcanzaba para unas tres, y de las no tan caras, así que pidió una y se quedó allí mirando nada. Tenía su sueldo milimétricamente estudiado; cada semana sólo podría beber en promedio tres cervezas, o en su defecto, unas doce en una sola noche, pero sin derecho a nada más. Desayunaba cereales de los más baratos, almorzaba un sándwich o un perro caliente callejero, y cenaba cualquier cosa con pan en la noche y se acostaba a dormir. Podía comprarse una camisa nueva cada dos meses, o ropa interior, una pieza mensual. El resto del sueldo se le iba en el alquiler de la diminuta habitación, la alimentación, y los billetes del metro para ir a su lugar de trabajo, etc.
Había perdido peso, se sentía en los huesos, y tampoco hallaba paz. La mitad del día, se odiaba a sí mismo, y la otra mitad, se atiborraba de trabajo para no pensar.
El barman le puso la cerveza delante y él bebió haciendo un gesto de desagrado. Inevitablemente, era incapaz de acostumbrarse a las cosas baratas. Toda su vida había disfrutado de lo mejor, y ahora esto. ¿Pero qué podía hacer? ¿A quién le podía reclamar?
Reclamar tampoco le reportaría un cambio.
Respiró profundo mirando la cerveza, y empezó a quitarle el papel de la marquilla.
Hoy había visto a Daniel Santos, y le había hecho la promesa de ayudarlo. Seguía sin querer su ayuda, pero conociéndolo, lo haría se lo agradeciera o no. Había pensado que ya no le quedaba orgullo, pero estaba equivocado, todavía le quedaba un poco de ese orgullo Alcázar, el que había llevado a su padre a ser el exitoso hombre de negocios que fue.
Pensar en su padre le hacía daño, así que le dio la espalda a la barra para mirar a los jóvenes relacionarse entre sí.
Había salido de la cárcel y el mundo había cambiado en estos cinco años. Las mujeres se relacionaban de manera diferente, las adolescentes eran más descaradas, y todos vivían pegados a sus teléfonos inteligentes. Parecía que sin ellos no pudiesen vivir.
Él no tenía uno, ni siquiera uno de los antiguos.
Hizo una mueca. Al cabo que no lo necesitaba; nadie lo llamaba. Qué patética era su vida, ¿verdad?
De pronto, algo llamó su atención. Vio a una mujer entrar, una mujer que él reconoció de inmediato. Era Paige, la secretaria bonita.
No sabía exactamente por qué la encontraba bonita. Tenía el cabello castaño claro, rizado y corto a los hombros, y unos ojos café preciosos, labios muy besables, con una sonrisa que siempre conseguía que se le acelerara el corazón. Él, a sus treinta y cinco, con el corazón acelerado por una mujer.
Paige lo había conseguido, y eso la hacía especial.
Un hombre la seguía, pero parecía que se conocían, ella discutía adentrándose en el bar, como huyendo de él, y él movía la boca como quien dice cosas desagradables.
Tiene marido, pensó. Ese debe ser el marido. Se dio la vuelta lentamente sintiendo el pecho oprimido. Se puso una mano en el centro, preguntándose por qué ese dolor. Sólo lo había sentido una vez, y fue cuando leyó la carta de su padre. ¿Qué tenía que ver Paige con esto?
—¡Cállate! –gritó alguien, y él miró hacia el sonido de la voz. El hombre que había entrado con Paige la gritaba. Cuando el levantó la mano como para pegarle, no pudo evitarlo y saltó de su butaca y en un instante estuvo frente a ellos, le tomó la mano al hombretón, que parecía amagar con pegarle, y la retuvo con fuerza.
—No se le pega a las mujeres –dijo con voz grave.
—¿Y tú quién eres, imbécil? –gritó él hombre. Era bastante grande, musculoso, rubio, y muy estúpido.
—No soy nadie, sólo déjala en paz.
—¿Es tu amante? –gritó el hombre mirando a Paige—. Por eso no quieres nada conmigo, ¿verdad? ¡Es tu amante, maldita puta! –Él levantó la otra mano, y Esteban tuvo que retenérsela también.
—¡No te metas en esto, Alcázar! –gritó Paige tratando de moverlo—. No es tu problema.
—Entonces –contestó él, moviendo su cabeza para mirarla—, ¿dejo que te pegue? –los ojos de Paige le dijeron que esto ya él lo había hecho antes, pegarle, y un odio y una rabia se encendieron en él. Pero diablos, no era tan fuerte como este grandulón de aquí, y se zafó de él con violencia, luego le propinó un golpe en el abdomen que lo dejó sin aire y otro en la mandíbula.
Cayó en el suelo inconsciente, y no escuchó los gritos de Paige, al grupo de hombres que se metió para controlar al grandulón, ni cómo lo echaban del sitio. Cuando el aire volvió a entrar a sus pulmones, sólo logró emitir un quejido nada masculino, pero allí estaba Paige, de rodillas a su lado, con una de sus pequeñas manos en su pecho intentando sacudirlo.