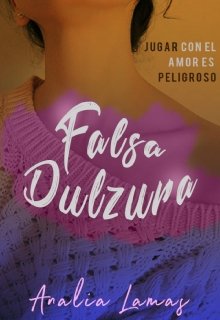Falsa dulzura
[07] Max
Las llamas del infierno eran una chispa en comparación con la ira que llevaba dentro.
Según Marcel ya había pasado por tres etapas antes de llegar al instinto asesino: primero fue el dolor —uno que había dejado rastro—, el segundo la negación —tres horas de corrido que había evitado mirar mi pie en alto cubierto de un maldito vendaje—, lo siguiente fue la aceptación —llegó luego que los calmantes dejaron de hacer efecto—; terminando por la más genuina y peligrosa rabia que había experimentado solo una vez en mi vida. Ese sentimiento se acentuó al momento que recibí una llamada de mi entrenador, porque mi madre había metido las narices contándole el suceso, dándome una buena cachetada de realidad que me sacudió bruscamente; había sido eliminado de la carrera, y aunque él me hubiera dicho que habrían más oportunidad ambos sabíamos la verdad. Había perdido, otra vez.
Adiós sueño. Adiós esperanza. Ya había perdido todo en solo una semana: hogar, dinero, estabilidad, novia, y lo único que me mantenía en pie. Era como volver a despolvorear el pasado…
Pequeño, indefenso y solitario. Así me había sentido al estar en frente de dos niños que no conocía de nada, y que de un día para el otro debía llamarlos hermanos. Ya no me encontraba en mi hogar en Payton, con dos padres que se amaban y me amaban, ni despertaría con el aroma a galleta recién orneadas, tampoco era vecino de la única niña que no temía defenderme; ahora mi padre, mi único héroe que se convirtió en villano, nos había obligado a irnos lejos de nuestra vida para prestarnos otra que no era nuestra. Y al final del año había logrado adaptarme al sol que teñía de rojo mi pálida piel, la arena entre los dedos, el aroma a mar, y a la soledad de los días. Frío, vacío y solo.
Y entonces volvió a pasar… Nueva vida. Nueva gente. Nueva soledad. Al menos el sol seguía siendo el mismo, y la luna también.
Todo se había detenido hasta que mi madre dijo esas palabras.
—Voy a conseguirte un psicólogo, necesitas ayuda, mi pequeño…
¡Y una mierda!¡Psicólogo mi trasero! Estaba cansado. Cansado de ser obligado a adaptarme, tener que asistir a consultas para que me repitieran las mismas cosas. No soportaría que volvieran a decirme que debía hacer amigos aunque no quisiera, que no todos los seres humanos hacían daño. ¡Y una mierda! Ellos rompían todo a su paso, el egoísmo era parte de todos, así que me pregunté:
Si las personas dañaban, ¿por qué yo no?
Y Marcel me había aventado la solución.
—Es momento que el karma golpee la puerta de ese idiota. —Supe que iba en serio cuando habló en primera persona—. Es momento de quitarle el chupete al bebé… de robarle la droga al adicto… de pincharle el condón al mujeriego…
—Entendí. —interrumpí, alejando la mirada de las letras que tenía en frente. Cerré el libro y le entregué toda mi atención por primera vez.
Si la miopía era hereditaria, debíamos culpar a nuestro padre de que ambos usáramos gafas. Mientras que yo prefería usarlas en privado, aunque debiera adivinar las palabras que anotaba un profesor en el pizarrón, a mi hermano le daba igual que lo vieran con aquel par de vidrios.
—¡Perfecto! —felicitó mientras aplaudía sobre su cabeza. Se sentó en su cama que estaba a centímetros de la mía y siguió hablando—: Sé que no te gusta guardar rencor por las personas, razón por la cual sigues llamando padre a quien solo donó el esperma, pero por favor escúchame; no puedes dejar que ese mal nacido quede intacto luego de haber destruido tu oportunidad de participar en un campeonato luego de años de esfuerzo y sudor.
Suspiré, llevando mis dedos al puente de la nariz para pellizcarla.
—Son diferentes temas, porque a Gassy jamás lo quise; todos mis miedos y fobias se las debo a ese hijo de...
—¡Con más razón!
—Yo no soy ese tipo de persona, no me va la venganza… —Bajé la mirada a mis manos hechas puños, advirtiendo de un sutil temblor que no se propagó a todo mi cuerpo.
—Pero…
—¿Qué tienes en mente?
Sus labios se estiraron: le había quitado el collar a la bestia y ahora no sabía que destrucción debía esperar.
En un pestañeo pasé de verlo delante de mí a presenciar su corrida hacia el mini escritorio, apretujado en un rincón por el escaso espacio que quedó por haber incluido otra cama. Agarró un manojo de hojas y en otro pestañeo lo tenía pegado a mí como lapa. Esparció las hojas encima de mi regazo sin esperar a que quitara las manos, antes de pegarme una en específico sobre mis narices.
Se la arrebaté de golpe y, luego de bufar, me reacomodé los anteojos mientras miraba por encima la columna de palabras. Ahí había otra diferencia entre los dos: mientras que mi caligrafía era pulcra y con trazados delicados y precisos, el suyo podía confundirse perfectamente con la de un doctor o el de un niño de cinco años.
#54436 en Novela romántica
#35402 en Otros
#5127 en Humor
venganza y mentiras, amigos de infancia, novela juvenil que contiene romance
Editado: 05.05.2019