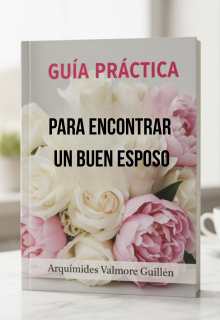Guía Práctica para encontrar un buen esposo.
Capítulo 1: El inventario de las cicatrices
1.1: La anatomía del silencio.
Hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. La primera es una circunstancia, un dato objetivo que puedes anotar en un formulario bajo "estado civil". La segunda es una herida que supura en silencio a las tres de la madrugada, cuando todos duermen y tú te quedas mirando el techo, contando las grietas como si fueran ovejas, preguntándote si esto es todo: cuentas pagadas, hija feliz, vida estable… y un vacío tan profundo que podrías gritar dentro de él y nadie escucharía el eco.
Yo había dominado la soledad-circunstancia con la precisión de una cirujana. Sabía cómo llenar el calendario hasta que no quedara espacio para pensar. Sabía cómo convertir cada minuto en productividad: desayuno mientras reviso correos, almuerzo mientras ayudo con la tarea de Jimena, cena mientras planeo el día siguiente. Movimiento perpetuo. La quietud era el enemigo.
Pero la soledad-herida seguía ahí. Disfrazada de productividad. Escondida tras mi sonrisa cuando le decía a Jimena que sí, mamá está bien, claro que estoy feliz. Agazapada en los espacios entre las respiraciones, esperando el momento exacto para recordarme que estaba construyendo una vida perfecta sobre cimientos de miedo.
1.2: Las traiciones del cuerpo.
El problema es que el cuerpo no miente. Puedes engañar a tu mente, convencerla de que estás completa, de que no necesitas nada ni a nadie. Pero el cuerpo es un traidor honesto que se niega a conspirar en tus mentiras.
Y mi cuerpo me traicionaba constantemente.
Me traicionaba cuando veía a una pareja de ancianos tomados de la mano en el supermercado, caminando despacio por el pasillo de los lácteos, y sentía una punzada en el pecho tan aguda que tenía que aferrarme al carrito. Me traicionaba cuando escuchaba risas compartidas en el parque, ese tipo de risa cómplice que solo existe entre dos personas que se conocen en todos los idiomas, incluso el del silencio.
Me traicionaba cada vez que Jimena hacía una pregunta inocente que aterrizaba como una bomba: "Mami, ¿por qué todos mis amigos tienen papás que los recogen del colegio? ¿Por qué yo solo te tengo a ti?"
Y yo, que había ensayado mil respuestas para esa pregunta inevitable, me quedaba muda. Porque ¿cómo le explicas a una niña de nueve años que su padre eligió desaparecer? ¿Cómo le dices que el amor a veces no es suficiente sin destrozar su fe en que ella es suficiente?
Así que sonreía. "Porque nosotras somos un equipo especial, mi amor. Un dúo dinámico." Y ella sonreía también, satisfecha con la respuesta. Pero yo veía la pregunta que no hacía, la que flotaba en el aire como el humo: ¿Pero no te sientes sola, mami?
1.3: El peso del miedo reconocido.
Eso me asustaba más que la quiebra que casi nos dejó en la calle. Más que las noches sin dormir cuando los números en la cuenta bancaria se volvían rojos, cuando cada llamada telefónica era un acreedor, cuando tuve que explicarle a Jimena por qué ya no podíamos pedir pizza los viernes.
Porque reconocer que quería compañía se sentía como admitir una debilidad fundamental. Como confesar que después de todo lo que había sobrevivido, después de reconstruirme desde las cenizas de un matrimonio tóxico, después de jurar que nunca más permitiría que alguien tuviera ese poder sobre mí... seguía siendo vulnerable. Seguía siendo humana.
Se sentía como admitir que aún podía ser herida.
Y si podía ser herida, entonces todas las armaduras que había construido eran inútiles. Todas las lecciones aprendidas, todas las cicatrices que llevaba como medallas de guerra, todo ese dolor que supuestamente me había hecho más fuerte... resultaba que solo me había hecho más sola.
1.4: La embajadora del mundo real.
Carla llegó un sábado con café y esa mirada que usaba cuando venía a rescatarme de mí misma. La conocía desde la universidad, desde antes de que yo supiera lo que era perderme en otra persona. Ella había estado ahí cuando me casé, había mordido su lengua durante años mientras me veía desaparecer, y había sido la única que no me juzgó cuando finalmente encontré el valor para irme.
—¿Cuánto tiempo más vas a seguir con esto? —preguntó, dejando el café sobre la mesa con un golpe más fuerte del necesario—. Con esta cosa de la fortaleza performativa.
—No sé de qué hablas —respondí, sin levantar la vista de la computadora donde fingía estar trabajando en algo urgente e importante.
—Claro que sabes. Estás tan ocupada demostrándote a ti misma que no necesitas a nadie que te olvidaste de preguntarte si quieres a alguien. Hay una diferencia.
Me giré hacia la ventana, buscando una escapatoria visual. Jimena jugaba en el jardín, persiguiendo mariposas con esa alegría despreocupada que solo tienen los niños que aún no saben que el mundo puede romperte. Nueve años. Mi razón de ser. Mi excusa perfecta para no arriesgarme.
—Estoy bien —mentí, y ambas lo supimos.
—Estás funcionando —corrigió Carla—. Que no es lo mismo que vivir.
Se quedó dos horas más, hablando de todo y de nada, llenando la casa con su energía vibrante, recordándome que existía un mundo más allá de mis rutinas protectoras. Cuando finalmente se fue, el silencio que dejó atrás se sentía más denso que antes.
1.5: El ritual de las cajas.
Después de que se fue, miré hacia el armario. Sabía lo que tenía que hacer. Lo había estado postergando durante meses, tal vez años.
Saqué las tres cajas del estante superior del armario, esas cajas que había sellado con cinta de embalar y la promesa de no volver a abrirlas nunca. Pero las promesas que nos hacemos a nosotras mismas son las más fáciles de romper.
No las saqué para sanar. No estaba lista para ese tipo de trabajo emocional. Las saqué para recordarme por qué no debo confiar nunca más. Para reforzar las murallas. Para vacunarme contra la tentación de la vulnerabilidad.