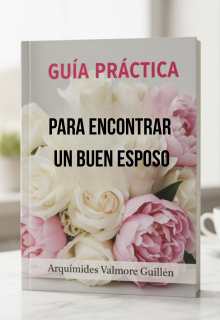Guía Práctica para encontrar un buen esposo.
Capítulo 3: La Amenaza del Respeto
3.1: El tacto como verdad.
Carla no usaba guantes. Jamás. Ni en invierno cuando el frío de San Salvador cortaba como cuchillas, ni en situaciones sociales donde la etiqueta lo sugería. Decía que el tacto era la primera forma de verdad, que sentir la textura de las cosas—la aspereza de una mesa de madera, la frialdad del vidrio, la calidez de una mano amiga—te mantenía anclada en lo real.
Y si no fuera por ella, por su insistencia implacable y su amor que se negaba a ser sutil, María Fernanda seguiría sentada en el sillón de Clara, rumiando la diferencia entre "soledad-circunstancia" y "soledad-herida" hasta que le salieran raíces. Hasta que se convirtiera en parte del mobiliario. Hasta que el análisis reemplazara completamente a la vida.
—Ya basta de inventarios de fracasos —dijo Carla ese viernes, irrumpiendo en la oficina de María Fernanda sin tocar, como siempre hacía, dejando dos gin tonics sobre el escritorio con un golpe seco que hizo temblar los papeles cuidadosamente organizados—. Y basta de terapia que te deja con más preguntas que cuando entras. Eventualmente tienes que hacer algo con todas esas respuestas que estás encontrando.
Eran las siete de la tarde de un viernes. El tipo de hora en que el mundo se divide entre quienes tienen planes y quienes fingen tenerlos. La ciudad afuera vibraba con esa energía particular del fin de semana que comienza, las calles llenándose de gente que huía de sus oficinas hacia la ilusión de que la vida sucede en algún otro lugar.
—Las cicatrices se curan al aire libre, no en un armario —continuó Carla, sentándose en el borde del escritorio sin pedir permiso, bloqueando el documento que María Fernanda fingía estar leyendo.
3.2: La resistencia como zona de confort.
—Estoy bien aquí —protestó María Fernanda, aunque ambas sabían que era mentira—. Ordenando mi vida. Procesando. Clara dice que es importante no apresurarse, que la sanación tiene su propio tiempo...
—Estás funcionando —interrumpió Carla, y en su voz había esa mezcla particular de amor y exasperación que solo las amigas de veinte años pueden sostener sin quemar el puente que las une—. Que no es lo mismo que vivir. Y te apesta a lavanda y autoayuda barata. Estás usando la terapia como otra forma de esconderte, solo que ahora le llamas "trabajo interior".
María Fernanda abrió la boca para protestar, pero Carla levantó una mano.
—Esta noche, vas a socializar. Mundo real. Gente real. Conversaciones que no terminan con "exploraremos eso en la próxima sesión".
—¿Una cita? —El pánico en la voz de María Fernanda era palpable, visceral. La palabra "cita" activaba todos sus sistemas de alarma, como si alguien hubiera mencionado casualmente que iban a saltar de un avión sin paracaídas.
—Inmersión supervisada —corrigió Carla con una sonrisa que era mitad tranquilizadora, mitad diabólica—. Sin expectativas de contacto físico. Sin presión de romance. Observación en entorno social controlado. Piénsalo como un experimento de campo. Tú eres la antropóloga estudiando las interacciones humanas. Distancia profesional. Sin compromiso emocional.
—Eso suena como lo que soy siempre.
—Exacto. Así que no te costará nada.
María Fernanda miró su computadora, los informes que había usado como excusa, el vaso de agua ya tibio en su escritorio, el saco colgado en el respaldo de la silla. Todas las anclas de su rutina segura. Todas las razones para quedarse.
—No tengo nada que ponerme —intentó, sabiendo incluso mientras lo decía que era un argumento débil.
—Tienes ese vestido negro que compramos hace seis meses y que nunca has usado. El que todavía tiene la etiqueta. Ese vestido que compraste diciendo "algún día" como si el algún día fuera un lugar real al que piensas llegar eventualmente.
No había escapatoria. Carla había bloqueado todas las salidas con la eficiencia de alguien que conocía exactamente dónde estaban las puertas de emergencia de los miedos de María Fernanda.
—Una hora —negoció finalmente María Fernanda—. Una hora y me puedo ir.
—Dos horas. Y tienes que hablar con al menos dos personas que no sea yo.
—Noventa minutos. Una persona.
—Hecho.
3.3: El teatro de la normalidad.
La galería de arte era exactamente el tipo de lugar que María Fernanda había aprendido a odiar. Un templo de falsa profundidad donde la gente fingía entender pinturas abstractas que probablemente ni el mismo artista comprendía completamente. Luces dramáticas estratégicamente colocadas para esculpir sombras donde no había nada que ver, creando misterio artificial en espacios vacíos.
Copas de vino que costaban más que la gasolina de una semana, servidas en cristal tan delgado que parecía que se rompería si lo mirabas con demasiada intensidad. Y cuerpos—docenas de ellos—que se movían con la gracia tensa de quien está actuando una versión cuidadosamente editada de sí mismo.
El yo exitoso. El yo pleno. El yo resuelto. El yo que definitivamente no está lidiando con traumas sin procesar ni preguntándose si alguna vez volverá a confiar en alguien.
María Fernanda se sintió como una intrusa en una obra de teatro donde todos conocían el guion menos ella. Donde todos sabían cuándo reír, cuándo asentir pensativamente frente a una mancha de color que supuestamente representaba "la angustia existencial del hombre moderno", cuándo hacer ese sonido reflexivo que sugiere profundidad sin comprometerse realmente a una opinión.
Su vestido negro—ese que efectivamente aún tenía la etiqueta hasta hace dos horas—de repente se sentía demasiado ajustado. O demasiado suelto. O simplemente equivocado. Como si llevara un disfraz que no le correspondía.
3.4: El escáner del trauma.
Su mente, entrenada por años de supervivencia en un matrimonio tóxico, escaneó la sala automáticamente. Era un hábito que había desarrollado sin darse cuenta, un sistema de alerta temprana que se activaba cada vez que entraba en un espacio nuevo con gente desconocida.