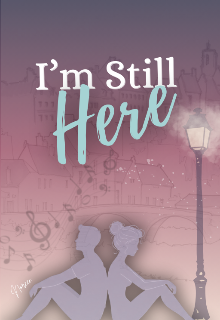I’m Still Here
Capitulo 2
Eric
Eleanor es, a lejos, la chica más importante de mi vida.
Aunque si lo pienso bien, quizá sea porque es la única. Mi mundo siempre ha sido pequeño, reducido a un puñado de personas realmente importantes y ella es esa chica que ha estado ahí desde que puedo pensar con claridad.
Fuimos esos niños que corrian por el jardín de nuestras casas o paseaban bicicleta por las calles del vecindario mientras nuestros padres preparaban la cena, esos niños que han compartido cumpleaños, risas, raspones de rodilla, promesas y secretos desde las más vergonzosos hasta los más profundos. Nuestra conexión se volvió tan natural como respirar.
Me resulta complicado pensar en cómo seria si ella no fuese mi mejor amiga.
Se convirtió en esa hermana que nunca tuve y en esa persona que sabe qué necesito incluso antes de que yo mismo abra la boca.
El cuadro que sostengo entre mis manos es la que me ha llevado a pensar en eso. Era una foto de Eleanor, Sophie y yo. Yo tenia unos siete años, Eleanor solo un año menos y Sophie tenia doce.
Salíamos los tres tomados de la mano, Ela con una sonrisa que dejaba ver que le faltaban un par de dientes–algo por lo que estoy seguro que me burlaba– y su hermana, vestida igual que ella con un vestido azul floreado, estaba a su lado tirando un beso a la cámara. Yo tomaba la mano de ella, con una sonrisa aburrida de a quien ya le han tomado muchas fotos en un día.
Sophie se veía gigante al lado de ambos y Eleanor...bueno, ella solo era una mancha de alegría sin dientes frontales.
Recuerdo que durante un verano entero, cuando cumplí los ocho, estuve convencido de que me casaría con Sophie. Era ese tipo de enamoramiento infantil y tonto que hace que te pongas rojo cada vez que ella te revolvía el pelo o te ofrecía un trozo de pastel de chocolate.
Por suerte ese enamoramiento se me pasó cuando me ganó en una carrera de bicicletas y me dejó llorando en el asfalto con una rodilla sangrando, pero verla ahí en la foto, con ese beso al aire, todavía me sacaba una sonrisa nostálgica.
La voz de mi mamá desde afuera me saca de mi pequeño aturdimiento. Me incorporo, sentándome sobre la cama y dejando de vuelta la foto en su sitio antes de levantarme, estirando un poco los músculos antes de tomar una camiseta cualquiera del closet abierto.
Afuera me encuentro con la escena de mi mamá en la cocina sirviendo un par de platos y no puedo evitar casi me rio a eso. No puede ser.
–¿qué haces, mamá?–pregunto mientras me paso una mano por la nuca, despeinándome un poco mientras una pequeña sonrisa, casi imperceptible se me escapa.
–pues sirviendo el almuerzo, cariño. ¿estás ciego?– responde ella sin levantar la vista, concentrada en que el trozo de carne no se deshaga.
Miro la encimera, notando algunos granos de arroz y un par de cascarás de huevo que no llegaron al bote de basura. Me dieron ganas de decirle que no tenía que esforzarse tanto, que un sandwich estaba bien, pero me quede callado aún sabiendo que la gastronomía no era el punto fuerte de Sarah.
Porque también se perfectamente que estos gestos eran su forma de decir que todavía éramos una familia.
Me siento sobre la mesa y ella me pasa un plato con una mezcla de orgullo y ansiedad en la mirada. Pincho un trozo de carne, que tenia un color más oscuro de lo que debería, y mastique bajo su vigilancia.
–¿y bien?–pregunta ella posando las manos sobre la mesa.–¿qué tal?
Trago con un poco de esfuerzo, sintiendo el golpe de el sabor pasar por mi garganta y la mire, tratando de no poner alguna cara extraña.
–Bueno...no está tan mal.–le digo y vi como sus hombros se relajaban un poco–. Por lo menos ya aprendiste a calcular mejor la sal. Ya no esta desabrido como la semana pasada.
Ella sonríe, satisfecha, pero mi sonrisa fue un poco más burlona mientras tomo un sorbo gigante de agua.
–Ahora solo te falta el siguiente nivel: saber equilibrarla. O me das algo que no sabe a nada o me das algo que parece un bloque de sal del Himalaya. No hay un punto medio contigo, mamá.
Ella rueda los ojos y me lanza una servilleta, pero se ríe.
–¿tan así?
–lo siento si lastime tu alma de chef.–Bromeo, pero seguí comiendo, aunque mi mirada se va por un instante hacia el reloj en la pared.
Mierda, sino salía ahora, Noah me mataría. No es porque sea un jefe estricto,–en realidad, creo que es de las personas más relajadas que he conocido en mis veinte años de vida–, pero hoy llegaba un cargamento de guitarras nuevas a la tienda y, sinceramente, también tenía ganas de salir de casa.
El silencio aquí a veces me aturde demasiado. Es un silencio que pesa, que te recuerda quién falta.
–debo irme.– le aviso a mi mamá, levantándome de la mesa.
Me acerco a ella y tomo su rostro entre mis manos. Sus mejillas se sienten frías. Mis ojos oscuros chocan con el verde de los suyos cuando le dejo un beso suave en su frente. Noto como los cierra por un segundo, apretándolos, como si estuviera tratando de guardar ese pequeño rastro de calor antes de que yo cruce la puerta.
Me alejé antes de que el peso de la culpa por dejarla sola me pesara más que las ganas de salir.
Las calles de Banbury nunca están del todo vacías, pero en enero la cosa cambia. Entre el frío y que la gente ya se fundió el dinero en Navidad, el movimiento es mínimo.
Me cruzo con un vecino que me saluda apenas con un gesto de cabeza antes de seguir su camino; de resto, podría decir que las calles eran todas para mí. Apreté el paso, desviándome de el bullicio apagado de la zona Castle Quay para meterme por uno de los callejones.
A lo lejos ya distingo el cartel de Noah's Music Shop. A veces me preguntaba si ese nombre tendría algún sentido o significado o solo lo habría elegido para salir del paso pero nunca me atreví a comentárselo. Siento que me respondería con algún insulto que prefiero no escuchar.
El sonido de la campanita al abrir la puerta es verdaderamente satisfactorio. El olor de la tienda me recibió de inmediato apenas entro: una mezcla de madera vieja, barniz de instrumentos y el café cargado que tiene Noah siempre sobre su escritorio.