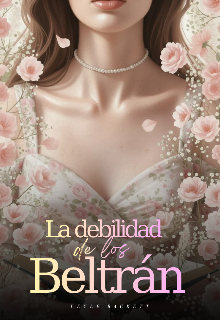La debilidad de los Beltrán
01.
—Tendrías que pensar en otras opciones —musita del otro lado de la línea.
Revuelvo el batido mezclando el chocolate con la crema y me llevo un sorbo a los labios con el diario abierto, viendo los clasificados.
—Lo estoy haciendo, y eso no involucra mudarme a la ciudad. No quiero abandonar el pueblo. Aquí está toda mi vida —le respondo a Ava resignada.
Aunque llevo seis meses buscando poder ejercer mi profesión y está siendo imposible. La pequeña escuela ya no está tomando más personal —son doce maestras en total y parece que es suficiente—. Además ingresar a la preparatoria como docente se ha vuelto tan burocrático que estoy en lista de espera desde que me recibí. Así que aquí estoy, con una carrera que me costó sudor y desempleada.
—Con Jessica nos encantaría que estuvieras por aquí —escucho sus dedos golpear el teclado—, solo piénsalo.
Me quejo y levanto la cabeza al escuchar sonar la campana de la puerta.
—Lo haré, lo haré —musito en voz baja. Miento, porque no hay nada que me haga abandonar mi hogar—. Hablaremos después, terminaré de desayunar y debo regresar a la finca.
Omito el detalle de que esta noche Ash hará una cena para la presentación oficial de su nueva pareja. La relación de ellos está en un punto tan oscuro y sin retorno que se convirtió en una lucha de tirar y aflojar.
—Llámame por cualquier novedad.
Aprieta frenéticamente y sin consideración el timbre que está sobre aquella barra que separa al cliente de la cocina, llamando escandalosamente a Silvy. Arrugo la nariz. No soy la única que observa la escena. Es un niñito insolente, malcriado y, por supuesto, sin consideración. Esas tres definiciones son lo que hacen que Gael sea el niño más rebelde que este pueblo haya conocido. No sabe de límites ni de respeto.
Me levanto de mi silla. Supongo que eso se debe a su padre y a la forma en que lo ha criado, sin tacto alguno y, por supuesto, sin presencia femenina en sus vidas.
Todo el pueblo lo sabe.
Han estado en la mira desde hace años.
El hijo es un huracán y el padre… Luciano. Un escalofrío me recorre la piel al pensar en él, en cómo se mueve con esa esbelta elegancia, ocultando detrás de sus trajes llamativos y oscuros secretos que todos quieren saber.
Aparecieron de forma misteriosa y en poco tiempo arrastraron al pueblo bajo su ala. La mayoría de las tiendas de aquí les pertenecen, y las otras siguen a nombre de los Herrera. Esto está dividido entre dos familias.
—¿¡Alguien me atenderá!? ¡Hola! ¡Tengo hambre! —Silvy, con cara de pocos amigos, se acerca con un paño colgado en su hombro—. Por fin, no me gusta esperar, dame algo de comer.
Me bebo el batido de un solo trago y me levanto para marcharme. Me escabullo. Si ese niño fuera mi hijo, le daría unas nalgadas por tratar así a las personas. Saco mi bicicleta del aparcabicicletas, pongo mi cartera en el canasto y, dejando atrás la camioneta negra estacionada que espera al mocoso, comienzo a andar con suavidad.
Atravieso todo el pueblo y sigo el sendero. El asfalto se convierte en una ruta de tierra seca. Llegar a casa siempre me toma unos veinticinco minutos, y a pie, una hora y media. Aprovecho el camino abierto para admirar el paisaje: los árboles viejos y torcidos, las tierras alambradas y sin construcción. Inhalamos aire puro que embriaga mis pulmones. ¿Cómo podría cambiar esto? No hay sonidos escandalosos, ni edificios enormes que arruinen la vista. Las personas no corren como si la vida se les fuera a escapar.
A tres metros de la intersección, donde el camino se divide en tres —uno hacia la finca de los Herrera, otro hacia donde viven los Beltrán y el tercero hacia la ruta para salir del pueblo—, una camioneta me sobrepasa con el volumen de la radio alto y se detiene allí.
Aprieto el freno, dejando de pedalear, y con la mirada fija me pregunto qué está haciendo. ¿No estaba en el café? Lo veo bajar. Gael azota la puerta y, contrario a lo que pensaría, se voltea para caminar hacia mí dando saltitos.
Hora de marcharme.
¿Huiré de un niño? ¡Sí, huiré de ese engendro! De él, de su padre, de cualquier persona que se apellide Beltrán que esté en su nombre la letra B … Son los peores.
—¡Oye! Espera —grita detrás de mí cuando hago un giro con la bicicleta en dirección opuesta a su camino—. Puedo correr, mira que soy muy rápido, y te pincharé las ruedas…
—¡Otra vez! Ya lo has hecho.
—Es que siempre huyes, quería hablar contigo —vuelve a gritar, enloquecido.
«Estás siendo una harpía» me grita mi mente, aunque no es cierto. Mi pecho se apretó al pensar en que todas las personas huyen de él. Quejándome, giro la bicicleta y me acerco hasta quedar relativamente cerca. Tiene un sándwich enorme en la mano. ¿Cómo alguien tan pequeño puede comer algo de ese tamaño? Tiene toda la comisura de la boca llena de kétchup y noto que su emparedado lleva carne.
—Me echaron de la escuela —muerde el pan— por ochava vez.
Arrugo la nariz, usando las piernas como soporte para sostenerme.
—La forma correcta de decirlo es “octava vez”, no existe “ochava” —lo corrijo suavemente.
Asiente, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Es primitivo.
—Papá no lo sabe todavía, y ya no podrá sobornar a la directora porque también le hice un regalo muy malo en su escritorio —se ríe como si acabara de decir lo más divertido del mundo—. Así que me dará una paliza y después se enojará porque seré un estorbo en la casa. Piensen en que podrías ser mi maestra domicilio y me ayudarías a que no se enoje mucho.
Cada palabra que pronunciaba me horrorizaba más. Entre su hablar tosco y la falta de pronunciación, hasta el hecho de que lo hayan echado tantas veces de la escuela, así como que su padre lo golpea y lo trata de estorbo… ¿Acaso nadie se ha preocupado por este niño?
—No, gracias.
Y yo no seré salvadora de nadie. Evito los conflictos en mi vida. La última vez que quise ser buena con alguien, terminé secuestra-da en una enorme casa, bajo el dominio de una mujer que me trataba como un objeto. Prefiero que otra persona lo ayude.