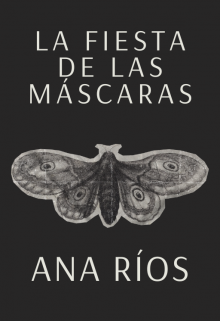La fiesta de las máscaras
CAPÍTULO 9
Había pasado un mes desde que estuvo con sus viejos amigos. Desde entonces, el poco contacto que mantuvo con ellos fue más a regañadientes que por gusto. Intentaba llegar tarde e irse temprano, mantener las conversaciones justas y parecer ese típico amigo tímido que veía en las series. Sonreía, pero se mantenía callado cada vez que uno de ellos pedía un poco de ayuda. Se limitaba a observar, a estar ahí, haciendo lo justo para que lo tuvieran en cuenta.
Idara le había enviado los documentos necesarios en referencia a Santa Clara. Llevaba dos semanas con ellos, y había sacado de ellos lo que creía que iba a sacar: mucho y a la vez nada.
Clasificó los documentos en dos grupos: alquiler y mantenimiento. Estuvo varios días ordenando cada grupo: personas que lo alquilaban —de menor a mayor duración—, servicios —jardinería, pintores, arquitectos, escultores...—, quien proporcionaba el servicio y quien lo pagaba.
En treinta años, la gran mayoría de personas que lo alquilaron fueron personas físicas, que como máximo pagaban por tres o cuatro días. Luego vendrían empresas, aun en funcionamiento, pero no pasaban de dos días. Por último había dos sociedades: MP. S.L. y La Huerta, S.A, con cinco y quince años respectivamente, que únicamente se interrumpía cuando el resto de alquileres necesitaba el recinto.
De la sociedad más longeva, La Huerta, había sacado lo poco que esperaba sacar. Estaba a nombre de un tal Gillermo Villanueva, cuyos datos eran de diferentes personas que fallecieron ese mismo año. Aunque encontró bastante información con todos los datos, no pudo identificar al cien por ciento si esa información pertenecía al propietario de los datos o a la persona que lo usurpaba.
De la otra sociedad, MP. S.L., sacó más de lo esperado. Tenían una página web, aún activa. Vendían máscaras. Por el vistazo echó, diferenció claramente dos tipos: las más baratas, que eran máscaras que una peor calidad, de personajes conocidos y comprados a un proveedor que los fabricaba en gran volumen. Las otras eran mucho más caras —lo más barato quintuplicaba el precio de la máscara más cara de peor calidad—, con materiales más delicados, hechos a manos. Diseños desde los más simples hasta los más complejos, con la opción de personalizados o incluso crear una máscara de cero.
Al principio no dio mucha importancia. Parecía una empresa normal, de esas que por una buena cantidad te organizaba una fiesta. Tenía colaboraciones con otras tiendas de ropas, catering o personajes célebres. Tenían grandes beneficios y, fiscalmente, todo parecía estar en orden. Hasta que vio el nombre de la dueña. Su madre.
Se quedó impactado durante unos segundos. Quiso pensar que ocurría lo mismo que en la empresa anterior: usaba datos de personas fallecidas. Sin embargo, en su madre había una pequeña peculiariedad: fue criada por una de las sirvientas, la más joven. La consideraba su madre. Cuando tuvo un poco de raciocinio empezó a presentarse como Marga Beltrán y, cuando tuvo la oportunidad, se lo cambió legalmente. En cambio, en los documentos ponía Jimena del Carmen Víbora. Ese nombre, el de nacimiento, solo lo conocían sus abuelos, la mujer que la crio y él.
Rápidamente, descartó la idea de que, en secreto, su madre llevase una empresa. Era una mujer que dedicaba su vida a su hijo, su casa y a cocinar. Tenía de pareja —a pesar de que no le tenía permitido llamarle papá— a un alto cargo de la agencia tributaria. Aunque casi nunca pasaba tiempo en casa, cada fin de semana, salía con su madre, por lo que él tenía que irse con sus abuelos. En su casa no había tecnología más allá de los electrodomésticos. No iba al colegio —su madre le enseñó lo esencial en casa— y siempre estaba cerca de él. No tenía ninguna duda de que esa empresa no pertenecía a su madre.
Barajó la posibilidad de que la dueña fuese su abuela. Hasta el momento era la opción más viable, ya que el resto de datos, también pertenecían a su madre. Dejaría el tema aparcado durante un tiempo, esperando a ver si llegaba encontrar algo. Desde la muerte de su madre —y del alto cargo al cual no podía llamar padre, aunque lo considerase uno—, no hablaba con sus abuelos. Ellos, al principio, intentaron ponerse en contacto con él, pero desistieron. A día de hoy seguía recordando los gritos de lamentos de su madre días antes de morir. «¡Nunca debí dejarte con esos degenerados!».
Del resto de documentos no pudo sacar nada útil. Eran empresas normales, a las que les contrataban por un trabajo de algunas horas. El pago lo realizaba la empresa que tenían alquilado Santa Clara. Nada más.
Se recostó en la silla, mirando la pantalla con los datos recopilados. Tenía ganas de llamar a sus abuelos y exigirle, entre gritos, por qué mancillaban el nombre de su hija muerta. Quizás, seguiría el interrogatorio con los lamentos de ella, y, por último, por qué alquilaban Santa Clara. Soltó una risa burlona, maldiciéndose a sí mismo de lo ingenuo que podía llegar a ser. Si los llamaba, ellos no dirían nada y él los insultaría hasta colgar.
No había nada claro. Por qué había empresas fantasmas alquilando un lugar tan grande durante tanto tiempo. Qué se hacía en esas fiestas. Por qué su madre llamó los llamó degenerados. Por qué tanto secretismo. Por qué, de repente, volvió a ver a sus amigos de esas fiestas.
Abrazó el descompuesto cráneo de su madre, dejándole un suave beso en frente. Mañana irían a Santa Clara. Con un poco de suerte tendría más información.