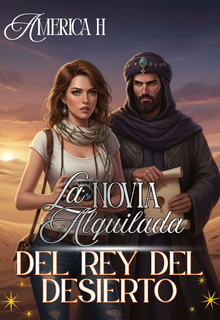La Novia Alquilada del Rey del Desierto
Capítulo 3
El amanecer del desierto, esta vez, encontró a Emma preparándose no para un desayuno íntimo, sino para una partida. Layla le había proporcionado ropa funcional pero aún elegante: unos sirwal de algodón grueso color arena, una túnica larga de lino para protegerse del sol y un shayla más pesado para envolverse la cabeza y el rostro contra el polvo y las miradas. Las babuchas fueron sustituidas por unas botas suaves de cuero, diseñadas para el estribo.
Al salir de su tienda, el campamento bullía con una actividad ordenada. Hombres desmontaban las grandes jaimas con eficiencia milenaria, doblando las telas pesadas y cargándolas en camellos de equipaje. Los caballos, inquietos, piafaban contra la arena. Y en el centro del ajetreo, erguido sobre su magnífico semental negro, estaba Zayd. Vestía de nuevo el atuendo de viaje: thobe blanco, bisht negro, shemagh rojo y blanco asegurado con el igal negro. Parecía un centauro surgido de las propias arenas, un señor de la movilidad y la tradición.
Al verla, señaló con la cabeza hacia una camella blanca y sedosa que estaba siendo aparejada cerca, adornada con mantas tejidas con hilos de oro y plata y borlas de colores vivos.
—Jamal, para ti —dijo, su voz llevada por la brisa matutina. "Camella".
Emma se acercó, sintiendo un nuevo nudo de aprensión. Había montado a caballo en excursiones turísticas, pero un camello era otra bestia, alta, de movimientos desarticulados y mirada desdeñosa.
—Su nombre es Nur —dijo Layla, a su lado, acariciando el largo cuello del animal, que emitió un suave gruñido—. Significa 'Luz'. Es tranquila y noble. Te llevará con seguridad.
Un hombre, que Emma reconoció como uno de los guardias que escoltaban a Zayd, se arrodilló junto al animal, entrelazando las manos para ofrecerle un escalón. Emma, recordando las instrucciones de Layla, apoyó su pie en las manos del hombre y, con un impulso que él le proporcionó, se montó de un torpe pero efectivo movimiento. La camella se levantó de golpe, primero con las patas traseras, luego con las delanteras, proyectando a Emma hacia adelante y luego hacia atrás con una sacudida que le arrancó un leve grito. Desde su nueva altura, el mundo parecía más vasto, más inestable.
Zayd, observando la escena desde su caballo, esbozó lo que podría haber sido una sonrisa fugaz.
—Agarra el pomo de la silla y déjate llevar. Nur conoce el camino mejor que cualquiera de nosotros.
La caravana se puso en movimiento con un silencio que solo era roto por el crujido de la arena bajo las pezuñas, el tintineo de las bridas y el ocasional bufido de un animal. Zayd cabalgaba al frente, seguido por una decena de sus hombres más cercanos. Luego venía Emma en su camella, flanqueada por Layla, que montaba otra con sorprendente gracia, y el guardia que la había ayudado. Detrás, una procesión más larga de camellos cargados, caballos y un par de vehículos todoterreno modernos, discretos pero presentes, como un recordatorio de que esta tradición coexistía con la realidad del siglo XXI.
Las primeras horas fueron una tortura de incomodidad concentrada. El balanceo del camello, constante y extrañamente rítmico, le dolía los músculos de las caderas y la espalda. El sol, aún bajo, ya calentaba con insistencia. El silencio, roto solo por los sonidos del viaje, era opresivo. Emma se aferraba al pomo de la silla, sus ojos fijos en la espalda ancha de Zayd, que cabalgaba sin parecer inmutarse por el calor, la distancia o el peso de su reino.
Al mediodía, cuando el sol era un disco blanco y cruel en un cielo desprovisto de nubes, Zayd alzó una mano. La caravana se detuvo en la sombra escasa de una enorme formación rocosa que surgía de la arena como la columna vertebral de un gigante dormido. Fue un descanso breve. Agua fresca de odres de cuero, dátiles y pan seco. Emma bajó de la camella con ayuda, sus piernas temblorosas. Zayd se acercó a ella, ofreciéndole su propio odre.
—Bebe. Despacio, pero bebe. La deshidratación es una sombra silenciosa en las dunas —dijo. Su rostro, bajo el shemagh, mostraba signos de la jornada, pero sus ojos estaban tan alerta como siempre.
—¿Cuánto falta? —preguntó Emma, bebiendo el agua, que sabía a tierra y a cielo.
—Unas horas. Qasr al-Layl está en un oasis al otro lado del Mar de Almas, las dunas más altas. —Señaló hacia el horizonte ondeante, donde montañas de arena dorada se alzaban contra el azul—. Es un lugar antiguo. Mi bisabuelo lo restauró.
—¿Y por qué ir en camello, si tienen…? —Emma señaló con la cabeza hacia los todoterrenos.
Zayd la miró, y en su expresión había una mezcla de paciencia y algo parecido al desdén.
—Porque el Majlis no solo valida a un gobernante. Valida su conexión con la tierra, con las tradiciones que nos han sostenido por siglos. Llegar en un vehículo, sudoroso y polvoriento después de días a caballo o en camello, es una prueba. Es humildad ante la inmensidad. Es recordar de dónde venimos. Un jeque que llega con aire acondicionado y traje impecable… —hizo una pausa, escupiendo el pensamiento— …ese jeque no entendería el latido del desierto. Y el desierto no lo entendería a él.
Emma asintió, comprendiendo. Todo era teatro, sí, pero un teatro con un significado profundo, arraigado. Cada gesto, cada incomodidad, era parte de un lenguaje que ella apenas empezaba a deletrear.
Reanudaron la marcha, adentrándose ahora en las grandes dunas, el Mar de Almas. La arena era más blanda, más traicionera. Los animales avanzaban con esfuerzo, hundiéndose hasta los corvejones. El sol empezaba su descenso, pintando las dunas de tonos anaranjados, rosados y violetas. La belleza era sobrecogedora, un espectáculo de una escala que hacía sentir a Emma insignificante y, a la vez, parte de algo grandioso.