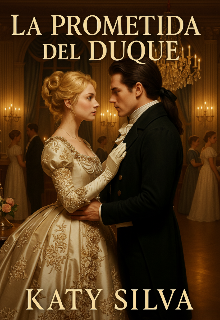La Prometida del Duque.
Capítulo 8: El Lenguaje de una Melodía Olvidada
Alistair no durmió. La conversación durante el vals se repetía en su mente como una melodía obsesiva. Las palabras de Annelise, su juramento, la expresión de genuino horror en sus ojos grises… todo ello combatía contra el amargo cinismo que había sido su única armadura durante cinco años.
Esa mañana, no se permitió el lujo de la duda. Dejó su residencia en St. James's Square y se dirigió a las oficinas de su abogado en Lincoln's Inn Fields. Pasó horas revisando los documentos relacionados con la muerte de su hermano: informes, testamentos, cartas. Buscaba una incongruencia, un hilo suelto, algo que probara la sospecha que albergaba en su corazón: que el "accidente de caza" de su hermano había sido cualquier cosa menos un accidente.
Salió del despacho de su abogado con más preguntas que respuestas y una creciente sensación de frustración. Decidió caminar, dejando que el ritmo de la bulliciosa ciudad calmara su mente. Sus pasos, casi por instinto, lo llevaron hacia Bond Street, hacia los lugares que frecuentaba en su juventud, antes del exilio.
Fue entonces cuando la vio: la modesta fachada de la tienda de música de la Sra. Gable. Un lugar que había sido un santuario para él y Annelise, un rincón del mundo donde podían compartir su amor por la música lejos de miradas indiscretas. Impulsado por una repentina nostalgia, Alistair entró.
El familiar aroma a papel viejo, madera pulida y resina de violín lo golpeó al instante. La Sra. Gable, una mujer menuda con gafas de montura de alambre y un moño apretado, levantó la vista de su escritorio.
—¡Señor Beaumont! —exclamó, sus ojos iluminándose con genuino reconocimiento—. No, perdone… es Lord Norwood ahora. ¡Qué alegría volver a verle por aquí! Han pasado muchos años.
—Demasiados, Sra. Gable —respondió Alistair con una media sonrisa—. Me alegra ver que el negocio prospera.
—Nos mantenemos —dijo ella, con un brillo astuto—. De hecho, su visita es de lo más oportuna. Tengo algo para usted.
Se dirigió a un estante detrás del mostrador y regresó con una sola hoja de partitura enrollada.
—Una doncella la dejó esta mañana. Dijo que era de parte de un "viejo conocido que comparte su interés por las antigüedades escocesas". Un encargo de lo más peculiar.
El corazón de Alistair dio un vuelco. Tomó la partitura con una mano que, para su disgusto, temblaba ligeramente. La desenrolló.
El Brezo Solitario.
Sintió como si el aire le faltara. Su mirada recorrió las notas, la caligrafía simple y clara. Era la versión original, la que él le había regalado. Y entonces, la vio. En el cuarto compás, justo antes del pasaje que Annelise había recompuesto para ellos, una pequeña marca sobre un Do. Una fermata. Una pausa.
Una instrucción.
Todo lo demás desapareció. El ruido de la calle, el tictac del reloj de la tienda, la mirada curiosa de la Sra. Gable. En su mente, estaba de nuevo en el jardín de la casa de campo de Annelise, escuchándola tocar su versión de la melodía.
«Esta parte es demasiado alegre, Alistair», le había dicho ella, riendo. «Aquí es donde el caminante se detiene. Donde se da cuenta de que está solo. Necesita una pausa, un momento de silencio antes de que la melodía se vuelva triste».
La fermata. La pausa. "Detente y escucha", le estaba diciendo ella. Era un mensaje que solo él podía entender. La primera parte de la clave.
Pero, ¿dónde? El título… El Brezo Solitario.
Pensó en todos los lugares que habían compartido. Buscó en su memoria un rincón de Londres que pudieran haber asociado con esa canción. Y entonces lo recordó. Hyde Park. Había un pequeño y apartado bosquecillo de abedules cerca de la Serpentina, un lugar al que iban cuando querían escapar del mundo. Bromeaban diciendo que era su trocito de las Highlands en medio de Londres, su "colina de brezo solitario".
Y siempre iban a la misma hora. A las tres de la tarde. La hora en que el sol comenzaba a bajar y la mayoría de la alta sociedad estaba en casa, preparándose para la noche. La hora del té. La hora más tranquila del parque.
La partitura. El cuarto compás. La tercera hora del día. Su colina de brezo solitario.
Era un acertijo. Un riesgo demencial por parte de ella. Una muestra de confianza tan absoluta que le hizo doler el pecho.
Alistair levantó la vista, sus ojos oscuros ardiendo con una nueva y feroz determinación.
—Gracias, Sra. Gable. Este hallazgo ha sido… más valioso de lo que imagina.
Salió de la tienda, ya no sin rumbo, sino con un propósito claro. Miró el reloj de una iglesia cercana. Faltaban menos de dos horas para las tres.
El Duque le había enviado orquídeas frías y perfectas.
Annelise le había enviado una canción. Una llave. Una esperanza.
Y él, por primera vez en cinco años, iba a seguir la música.