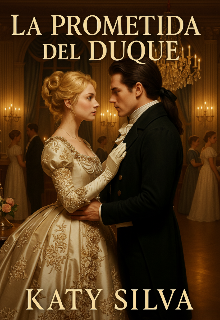La Prometida del Duque.
Capítulo 13: La Calma Antes de la Tormenta
Las siguientes dos semanas fueron para Annelise una magistral lección de actuación. Se convirtió en la encarnación de la prometida perfecta. Sonreía con una dulzura radiante cuando el Duque la visitaba, permitiendo que él le tomara la mano y le hablara de los planes para su futuro, para su vida. Cada una de sus palabras era una cadena, pero Annelise ya no sentía su peso, solo medía su longitud, buscando el eslabón más débil.
Soportó interminables pruebas de vestuario para el baile. El vestido elegido por su tía era una obra maestra de satén color champán, bordado con perlas. Era el vestido de una duquesa, un símbolo de su estatus y de su venta. Mientras los modistos la rodeaban, ella se quedaba quieta como una estatua, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en un bosquecillo de Hyde Park.
—Te ves exquisita, Annelise —dijo el Duque un día, mientras la observaba en una de las pruebas. Sus ojos de un azul gélido la recorrieron con una mirada de tasador, no de amante—. La joya más brillante de mi colección.
Annelise le devolvió la sonrisa.
—Solo espero brillar lo suficiente para hacerle honor, Su Gracia.
Pero por las noches, cuando la casa estaba en silencio, se convertía en otra persona. Se encerraba en su habitación, sacaba la carta arrugada de Alistair de su escondite y la leía a la luz de una sola vela. Las palabras de él eran su armadura. El recuerdo del calor de su mano era su fuerza. No estaba sola en esa casa. El fantasma de su amor perdido ahora se había convertido en su aliado más íntimo.
Mientras tanto, Alistair se sumergió en el inframundo de las finanzas de Londres.Pasaba los días en su bufete de abogados y las noches en su estudio, rodeado de mapas de las propiedades de su familia y libros de contabilidad. Contrató a un investigador, un hombre discreto con ojos que lo veían todo, para que rastreara cada movimiento financiero del Duque y de la Baronesa durante los últimos seis años.
Los primeros días fueron frustrantes. El Duque era una fortaleza, sus asuntos tan impecables como su apariencia. Pero Alistair no se rindió. Siguió una corazonada, investigando no al Duque directamente, sino las deudas del difunto padre de Annelise.
Y allí encontró el hilo. Una semana antes del baile, su investigador le trajo la noticia. Las deudas de juego del Barón Ainsworth no habían sido simplemente perdonadas; habían sido compradas en secreto por una compañía de inversiones. Y el único propietario de esa compañía era Lord Sterling, el Duque de St. James.
La Baronesa de Thorne no había actuado solo por ambición social. Había actuado bajo coacción.
Estaba atrapada en la red del Duque tanto como Annelise. Él no solo había comprado a su prometida; había comprado a su guardiana.
Esa misma tarde, Alistair envió una sola hoja de música a la tienda de la Sra. Gable. Era la página final de una sonata de Beethoven, una pieza conocida por su final triunfante y atronador. En la esquina superior, apenas visible, dibujó una pequeña "V".
Cuando Hannah le entregó discretamente la partitura a Annelise esa noche, ella la reconoció al instante. Victoria. Alistair tenía lo que necesitaba. El plan seguía en marcha.
Y así, llegó la noche del baile de compromiso.
Annelise se miró en el gran espejo de su habitación. El vestido de satén y perlas caía a su alrededor como oro líquido. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado intrincado, adornado con las orquídeas blancas que el Duque le había enviado esa misma mañana. Era la imagen perfecta de "La Prometida del Duque".
Hannah le colocó el último alfiler.
—Parece una reina, mi lady —susurró la doncella, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y miedo.
Annelise se miró a los ojos en el espejo. El gris tormentoso ya no estaba velado por la tristeza, sino que brillaba con una determinación acerada. Ya no era una víctima yendo al sacrificio. Era una generala vistiendo su armadura para la batalla final.
Se oyeron unos golpes en la puerta.
—Annelise, querida. Es la hora. El Duque te espera al pie de la escalera.
Era la voz de su tía. Annelise respiró hondo, el latido de su corazón firme y constante.
—Ya voy, tía.
Se giró y caminó hacia la puerta, hacia la música, hacia sus enemigos. La calma antes de la tormenta había terminado.
Era hora de desatar el huracán.