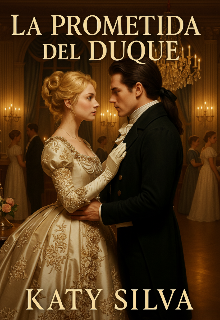La Prometida del Duque.
Capítulo 15: La Melodía Completa
Alistair no esperó a que la multitud recobrara el aliento. En el momento en que Annelise se unió a él, tomó su mano con firmeza, y sin mirar atrás, la guio a través del salón de baile petrificado. Salieron de la mansión, dejando atrás el escándalo, a un duque despojado de su poder y a una baronesa consumida por su propia ambición. No se detuvieron hasta que estuvieron a salvo dentro del carruaje de Alistair, alejándose en la noche londinense, hacia un futuro que, por primera vez, les pertenecía.
Seis meses después. Primavera en Norwood.
El sol de abril se derramaba sobre los verdes campos de la propiedad de Alistair. Los narcisos y tulipanes florecían en explosiones de color a lo largo de los senderos. El aire no estaba cargado de secretos, sino del aroma de la tierra húmeda y las flores nuevas.
Annelise no estaba sentada en un salón de baile, sino en el césped, bajo un roble centenario. Llevaba un sencillo vestido de muselina blanca, y su cabello dorado estaba suelto, meciéndose con la brisa. A su lado, Alistair, recostado sobre un codo, la observaba. Ya no había sombras en su rostro, solo una profunda y serena felicidad.
—El Duque se ha retirado al continente —dijo él en voz baja, como si compartiera una noticia lejana que ya apenas importaba—. Dudo que vuelva a mostrar su rostro en Inglaterra. Y tu tía… vive tranquilamente en una casa de campo en Bath. El escándalo fue demasiado para ella.
Annelise asintió, pero su mirada no estaba en el pasado. Estaba en el hombre que tenía a su lado.
—No pienso en ellos —confesó—. Pienso en los cinco años que perdimos.
Alistair extendió la mano y le acarició la mejilla.
—No los perdimos, Annelise —dijo él con seriedad—. Nos fueron robados. Y cada día que pasamos juntos ahora es una forma de reclamarlos. Cada risa, cada paseo, cada nota que tocas en el pianoforte que no es para impresionar a nadie, sino para complacerte a ti misma.
Se incorporó y se arrodilló frente a ella. Tomó sus dos manos entre las suyas.
—He luchado contra duques y mentiras por ti. He desenterrado secretos y he desafiado a la sociedad. Pero hay una pregunta que debo hacerte, una que debí haber hecho hace cinco años, aquí mismo, bajo este mismo roble.
Del bolsillo de su chaleco sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un sencillo anillo de oro con un pequeño zafiro gris, del color exacto de los ojos de ella.
—Lady Annelise Ainsworth —comenzó, su voz ronca por la emoción—. Me has enseñado que la melodía más hermosa no es la más fuerte, sino la más verdadera. Mi vida fue una disonancia sin ti. Te pido que compongas el resto de mi música conmigo. Cásate conmigo, Annelise. Sé mi vizcondesa. Sé mi amor. Sé mi todo.
Las lágrimas que llenaron los ojos de Annelise esta vez no eran de dolor, sino de una alegría tan abrumadora que le robó el aliento.
—Sí —susurró—. Sí, Alistair. Siempre sí.
Él deslizó el anillo en su dedo. Y entonces, bajo el sol de la tarde, finalmente la besó. No fue un beso de desafío ni de desesperación, sino un beso de llegada. Un beso que sabía a hogar, a segundas oportunidades y a promesas cumplidas. Era la coda perfecta para su tragedia, el primer verso de su balada de amor.
Y mientras se abrazaban en su colina de brezo solitario, rodeados por el renacer de la primavera, supieron que su melodía, una vez rota y silenciada, estaba por fin completa. Fuerte, clara y para siempre.