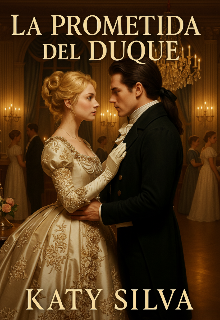La Prometida del Duque.
Epílogo
Dos años después…
El sol de un final de verano bañaba los jardines de Norwood con una luz dorada y apacible. Las rosas tardías trepaban por los muros de piedra de la mansión, y el aire olía a heno recién cortado y a la promesa de una cosecha abundante. Dentro, las puertas del salón de música estaban abiertas de par en par, dejando que la brisa jugueteara con las cortinas.
Sentada al pianoforte no estaba la joven tensa y asustada de Mayfair, sino Annelise, la Vizcondesa de Norwood. Su semblante era sereno, una sonrisa suave jugaba en sus labios mientras sus dedos danzaban sobre las teclas. La melodía que tocaba no era de Chopin ni de Field; era suya. Una composición llena de luz, de alegría y de una paz profunda.
De repente, la música se vio interrumpida por el sonido de unos pequeños pies corriendo por el suelo de parqué. Un niño de poco más de un año, con una mata de rizos negros como los de su padre y unos grandes ojos grises como los de su madre, corrió hacia el piano y se aferró a la falda de Annelise.
—¡Mamá! —exclamó con una risa infantil.
Annelise dejó de tocar y recogió al pequeño en su regazo, besando su mejilla sonrosada.
—Arthur, mi pequeño diablillo. ¿Has venido a dirigir la orquesta?
Una figura alta se recortó en el umbral de las puertas del jardín. Alistair se apoyaba en el marco, observando la escena con una adoración silenciosa. Se acercó, su rostro ya sin rastro de las sombras del pasado, solo surcado por las leves arrugas de la sonrisa en las comisuras de sus ojos.
—Veo que nuestro crítico musical tiene algo que decir sobre tu composición, mi amor —dijo, su voz una caricia grave. Se inclinó y besó la coronilla de su hijo, antes de posar sus labios en los de su esposa.
—Estaba intentando terminarla —respondió Annelise, su mano encontrando la de él—. Creo que la llamaré "La melodía de Arthur".
Alistair se colocó detrás de ella en el banco del piano, rodeándola con sus brazos mientras su hijo, sentado en el regazo de Annelise, extendía sus manitas y aporreaba las teclas, creando una cascada de notas disonantes pero felices.
Annelise apoyó la cabeza en el hombro de Alistair, mirando a su familia, su hogar, su paz. El recuerdo del Duque era un fantasma lejano, el de su tía una nota amarga en una sinfonía por lo demás perfecta. Habían superado la tormenta.
Su melodía ya no era secreta, ni estaba rota. Era un himno familiar, resonando en los salones de Norwood, completo, vibrante y eterno.
FIN