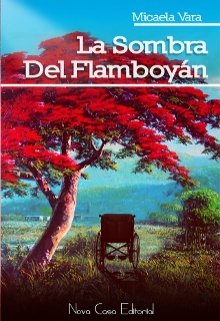La sombra del Flamboyán
CAPÍTULO I
LA CARTA
El vuelo era largo y cansado. La pequeña María se había dormido arropada en su asiento y fue la única forma de que ca- llara y no me volviera a preguntar, como tantas veces lo hizo desde que salimos de San Juan: “¿Cuándo llegaremos? ¿Cuándo veré a papá?”
Para ella era un sueño volver al Puerto de la Cruz, jugar en el jardín, corretear entre las más variadas flores y darse un chapuzón en la piscina a cualquier hora del día, en aquel paraíso sin estaciones. Para mí era muy diferente. Había tomado la de- terminación de regresar a la isla, con la incertidumbre de si hacía bien o mal. Cuando, hace siete meses, me fui a mi Argentina natal, lo hice con la intención de no volver jamás a Tenerife. Pero aquella carta me llenó de dudas.
Aunque fueron en realidad los últimos, desagradables y comprometidos acontecimientos los que decidieron mi vuelta, de una forma obsesiva daba vueltas y más vueltas a cada palabra es- crita y trataba de leer entre líneas algo que, aunque no estuviera allí expresado, se me antojaba que existía. Dudaba que una persona pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo. Era mucho lo que había ocurrido entre los dos y su recuerdo estaba vívido en mi memoria.
Miré a mi alrededor. En el avión casi todo el mundo dor- mía. Yo debía hacer lo mismo pero no podía.
Saqué la carta de mi bolso y, una vez más, la leí: Querida Valeria:
Te escribo esta carta para que quede constancia de lo que voy a decirte. Desde que os marchasteis mi vida ha cambiado completamente. Cuando estabais aquí nunca pensaba lo mucho que suponía vuestra presencia en mi vida. Necesito teneros a mi lado, escuchar las risas de María, verla correr hacia mí cuando llego a casa y notar sus bracitos alrededor de mi cuello. Te nece- sito también a ti. Reconozco que he desperdiciado casi cinco años de felicidad. Nuestro matrimonio comenzó de una manera ilógica y no hicimos nada por cambiar su trayectoria. Pero he pensado que nunca es tarde para empezar desde cero. Creo que si los dos ponemos un poco de nuestra parte, podríamos ser muy felices.
Quizá pienses que es imposible por lo que viste aquella noche. Para tu tranquilidad te diré que de aquello, ya no queda nada. Todo terminó, te quiero a ti y deseo una vida tranquila y feliz a tu lado. Por favor, no dudes de mí, os necesito a las dos. Sé que María está deseando venir; me quiere y le hará ilusión volver a mi lado. Si no lo haces por ti, hazlo por ella. Te mando los pasajes. No quisiera tener que pasar este verano sin vosotras. Sara y Carlos vienen en agosto al Puerto. Ahora se marchan a Egipto unos días. Ella me ruega que te transmita sus grandes de- seos de volver a verte. Lee la carta a María, por favor.
Os quiero y espero con ansiedad que llegue el día veinte de julio.
Doblé la carta y la guardé en el sobre. Me arrellané en la butaca, cerré los ojos, pero no conseguí dormir. El rumor de los motores del avión era lo único que alteraba el silencio de la noche. Miré a María; dormía plácidamente...
¿Cómo había comenzado todo...? ¿Cuándo mi vida, hasta entonces tranquila y monótona, fue arrastrada a aquel carrusel de pasiones incontroladas...?
Recordé el día que al salir de la clase de pintura me en- contré con Manolita Santamaría. Era una amiga de la infancia a la que me unía una gran amistad y muchas aficiones comunes, entre ellas, la pintura.
Nunca pude imaginar que aquel encuentro cambiaría to- talmente el rumbo de mi vida.
Manolita vivía con su madre y su padrastro muy cerca de mi casa. Era alta y bien proporcionada. Sus ojos de un azul tan claro que hacían resaltar aún más sus negras pestañas llamaban poderosamente la atención. Cuando sonreía mostraba una den- tadura perfecta y dos simpáticos hoyuelos se le formaban en ambos lados de la cara. Era agradable en el trato y se ganaba con más facilidad que yo la simpatía de la gente. Le gustaba la pintura tanto como a mí pero no tenía la constancia que tenía yo para asistir a clase o visitar museos y exposiciones de otros pintores. Adoraba a su padre, que había muerto de una forma extraña hacía dos años. Esto marcó su vida. Pero el golpe más duro fue cuando su madre le anunció que se iba a casar de nuevo.
—¡No se le ocurrirá! Si hace una cosa así me marcho de casa... —Me dijo un día mientras merendábamos.
Pero su madre se casó y ella no se marchó de casa. Sin embargo el odio a aquel impostor quedó arraigado en su corazón para siempre.
Yo, por el contrario, tenía un hogar normal. Mi madre era una persona encantadora que sabía hacer feliz a su familia, lle- vaba con dignidad su hogar y estaba pendiente del más ínfimo detalle para que todo funcionara perfectamente. Sumamente su- peditada a la voluntad de su marido hasta el extremo de tener anulada su propia personalidad. Mi padre era un hombre de una rectitud exagerada y no permitía a sus hijos el más mínimo fallo; por esta razón no tenía acceso a la intimidad de ninguno de nos- otros. Cuando mi madre nos decía: “Cuéntaselo a papá”, alegá- bamos cualquier pretexto para no hacerlo, porque siempre temíamos su incomprensión.
Aquella mañana cuando encontré a Manolita, iba pen- sando cómo me las arreglaría para poder asistir a la fiesta de cum- pleaños de Ana Torres. Cumplía 16 años y quería celebrarlo por todo lo alto. No tanto como el año anterior pues la fiesta de los 15 de Ana se recordaría en San Juan durante mucho tiempo. En su casa disfrutaban de una buena economía. Ana no era de mis asiduas amigas pero siempre nos tuvimos gran afecto.
—Espero que me dejen ir —comenté a Manolita—. Pero nunca se sabe cómo va a reaccionar mi padre. El año pasado, por los 15 de Ana, ya tuve problemas y si no llega a ser por la inter- vención de mi madre nunca hubiera podido asistir.
Manolita me escuchó en silencio y al cabo de unos minu- tos dijo con una amplia sonrisa:
—¡Ya tengo la solución!