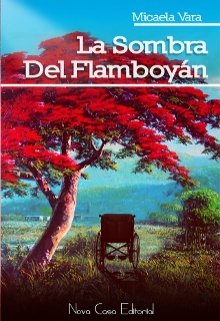La sombra del Flamboyán
Parte 4
A las ocho me recordó lo de la cena y dimos por terminada la jornada. Mientras él recogía me cambié de vestido y con un “¡Hasta luego!” me marché.
Cuando caminaba hacia casa, fui recordando el contacto de su mano acariciando las mías, su mirada, su pesimismo ante la próxima despedida. Fue entonces cuando me percaté de mis sentimientos. No era el afecto de una alumna hacia el profesor, ni la admiración al ídolo. En tan poco tiempo, todo esto se trans- formó en algo mucho más serio. Algo que no tenía sentido pero que estaba en mi corazón.
Nada más llegar a casa, sentí deseos de llamarle para poner una disculpa y no acudir a la cena. No tenía objeto enamorarme de una persona que se marcharía en breve y quizá no volveríamos a encontrarnos jamás. Pero estaba tan deseosa de verlo otra vez que no renuncié a la cita.
A las nueve me esperaba en la calle. Había alquilado un utilitario para desplazarse mientras estuviera en mi ciudad y nos fuimos en él. Yo me había puesto un vestido azul oscuro que era el que mejor me sentaba, un collar de perlas falsas y una sortija que me regalaron mis padres cuando cumplí 15 años. Era todo lo mejor que tenía. Él venía con un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata gris perla con motitas rojas. Estaba muy ele- gante. No era un hombre guapo; pero sí interesante; alto, ancho de espaldas, tez morena, pelo algo canoso y con entradas pro- fundas. Andaba con paso largo y ligeramente encorvado hacia delante.
El restaurante, en la Plaza de Mayo, cerca de su hotel, es- taba lleno de gente; almorzaba allí muchos días y le tenían re- servada mesa. El camarero nos condujo hasta ella y nos entregó la carta. Como yo la ojeé y no me decidía, Pedro se ofreció a aconsejarme. Le advertí que no tenía mucho apetito.
—¿Cómo...? ¿Me vas a decir que después de tanto posar para este pesado no tienes ganas de cenar? Mira, deja el ayuno para mañana. Cuando invito a alguien quiero verla comer con apetito. —siguió mirando la carta y añadió— Las berenjenas es- cabechadas no pueden faltar como entrante; después... “Dorado especial con salsa de membrillo”... Dicen que lo traen todos los días directamente del Paraná; supongo que será cierto; la verdad es que está muy bueno. Después...
—¡No, no! Yo con eso tengo bastante —le interrumpí—.
Mis cenas son ligeras.
—Bueno pero tomarás un buen postre ¿no? Y claro está, vino de tu tierra que es delicioso.
—Los de Mendoza dicen que es mejor el suyo. Ya sabes, la rivalidad de ciudades vecinas.
—No sé como será el de Mendoza porque no lo he pro- bado; solo sé que el de San Juan es extraordinario. Me dan ganas de dejar la pintura y dedicarme a promocionar este vino en Es- paña.
La cena transcurrió entre bromas y risas. Parecía una per- sona distinta al pintor que había conocido hasta ahora. Estaba re- lajado, disfrutaba y bromeaba, casi siempre a cuenta de mi persona. Me recordó nuestro primer día de pintura y me llamó “provincianita mojigata”. Para mí fue una noche inolvidable. Reí sus bromas y más de una vez esquivé sus miradas compromete- doras.
Terminada la cena, que se alargó hasta las once, me pro- puso dar un paseo, pero yo, en contra de mis deseos, le dije que prefería ir a casa.
Llegamos al portal del apartamento de Lola y esperó a que entrara. Me volví para decirle adiós y tomándome de la cintura me besó en los labios. Fue un beso rápido, honesto y familiar; como el de un esposo que está acostumbrado a despedir así a su compañera.
—Hasta el domingo... a las 12... en la catedral —mi voz salió entrecortada.
—Eso es. Que tengas felices sueños. Si mañana no tienes nada que hacer me llamas y me enseñas tu ciudad. Prefiero verla contigo —se había vuelto a poner serio.
A pesar de no haber conectado el despertador ni tener prisa para levantarme, me desperté muy temprano. Pensé una y otra vez en aquel beso inesperado y en aquellas penetrantes miradas.
Me fui a la habitación de mi hermana que estaba despierta leyendo. Era su felicidad de los domingos: leer en la cama.
—Quiero hablar contigo —dije al entrar.
—Cuenta, cuenta —cerró el libro y se incorporó en la cama apoyando la espalda en la almohada—. Anoche has llegado muy tarde.
Le conté lo que sentía por él y mis temores de que se fuera y no volviera a verlo jamás; de acostumbrarme a su compañía para después tener que olvidarlo como si no hubiera existido; su beso de despedida. El imperioso deseo de volver a estar a su lado.
Lola me escuchó sin interrumpir y luego riendo me dijo:
—Hermanita, todo eso no es otra cosa que un gran amor. Y estar enamorada es lo más bonito que te puede pasar. No pien- ses si se va o se queda. El amor traspasa fronteras y, si los dos sentís lo mismo, la distancia no es un inconveniente. Yo, en tu lugar, lo llamaría para enseñarle la ciudad. Nosotras ya iremos de compras otro día.
—No —dije resuelta—, haremos lo que planeamos. Ade- más te repito que no estoy segura de sus sentimientos. Mi mayor temor es que él se dé cuenta de que le amo y se burle de mí.
—Tienes que dejar tanto prejuicio. Nunca confiarás en nadie si siempre estás al acecho de que se puedan burlar de ti. Anda, vamos a desayunar, a ponernos bien guapas y a salir a la calle. A ver a cual de las dos dicen más piropos —bromeó—. Luego almorzaremos con Luis. Ha dicho que nos invita. Y, si quieres mi opinión, yo llamaría a Pedro y le citaría para esta tarde.
—Esta tarde la dedicaré a ordenar unos archivos de la bi- blioteca. Ayer tuve bastante gente y no me dio tiempo, así es que los he traído a casa.
Mi hermana era bastante caprichosa a la hora de comprar; tenía unos gustos muy personales y cuando preguntaba “¿Qué te parece esto?”, sabía de antemano que ya tenía decidido quedarse con ello. Me limité pues a aprobar todo lo que a ella le gustaba y así se hizo más fácil la compra. Además ¿no era para su apar- tamento lo que íbamos a adquirir? Pues lógico que imperara su gusto. Terminamos bastante pronto. Había quedado con Luis en una terraza de la Plaza de Mayo. El día estaba soleado y agrada- ble; nos sentamos fuera a pleno sol y pedimos unos refrescos. Al poco rato llegó mi primo.