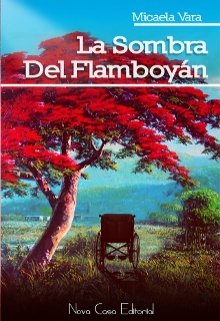La sombra del Flamboyán
Parte 6
Los días pasaban a una velocidad de vértigo. Nos veíamos mañana y tarde, almorzábamos juntos y hacia las diez de la noche me despedía en el portal de casa. Pero cuando me quedaba sola en el ascensor pensaba que habíamos estado poco tiempo juntos; estoy segura que a él le pasaba lo mismo. También estaba segura que el recuerdo de aquella tarde, estaba presente en cada mirada, en cada acercamiento. Sin embargo ninguno de los dos hicimos mención a ella. A veces, en algún rinconcito apartado, nos besá- bamos con pasión. Y, con mucha frecuencia, me abrazaba deli- cadamente apretándome contra él. Pero eso era todo.
El último domingo que estábamos juntos, fuimos a misa de doce, como otras veces, a la catedral. Almorzamos en un restaurante cercano y, al salir, le dije si tenía interés en conocer El Barreal.
—¿El Barreal? ¿Y eso qué es? –preguntó arrugando la nariz—. Bueno, mejor no me lo digas, sorpréndeme. Dime por dónde hay que ir.
Le indiqué la dirección y nos encaminamos hacia allá. Al ver la gran extensión de tierra reseca y llana, se quedó mirando extrañado y desilusionado. Ante su expresión le dije:
—Te explico —y con sorna comencé—. Mire Ud. señor: esto que está admirando es el Barreal de Calingasta. No es ni más ni menos que una depresión tectónica llamada también “bolsón”, que se ha formado a base de capas de sedimentos del desgaste de las montañas circundantes. Como puede apreciar por las grie- tas del terreno, la humedad en esta zona es nula. ¿Me pregunta usted que qué tiene de particular este Barreal?... Pues si mira usted en aquella dirección verá una especie de carros, que es como llamamos acá a los coches, con una vela arriba... ¿Los ve el señor...? ¿Sí?... pues sígame, por favor —le tomé del brazo y le conduje hasta los carros de vela—. Los carros están preparados pero ninguno está en marcha. ¿Sabe por qué? Porque funcionan solamente con aire, no con nafta como el que le ha traído a Usted aquí. Y ahora no hay aire ¿verdad?
—Pues pobrecillos, ya pueden esperar sentados —dijo Pedro con una mueca burlona—. No he visto un día menos ven- toso en mi vida.
—Se equivoca el señor. ¿O cree que los argentinos somos tontos? —luego haciendo como que era una pitonisa continué—
¡Un fuerte viento aparecerá hacia las seis de la tarde, azotará las velas y todos los carros pasarán a toda velocidad delante de un pintor español incrédulo!
Cuando llegué aquí, los dos nos echamos a reír.
—Espero que sea verdad lo que me has dicho porque como hayas querido burlarte de mí, te verás las caras conmigo
—fue su comentario mientras me zarandeaba por un brazo, y añadió— ¿Es verdad eso?¡Si no hay nada de aire!
—Ya lo verás. Hacia las seis soplará el aire, los carros se pondrán en marcha y...
—Sí, ya lo sé. Pasarán delante de mí.
—No, ahora en serio. El aire solo dura unos pocos minu- tos, media hora a lo sumo una, y los conductores tienen que cal- cular el tiempo que va a durar para volver con aire, de lo contrario les toca empujar el carro hasta el punto de partida, y no deben ser una pluma precisamente.
A las seis y media comenzó un fuerte temporal de aire y todos los carros se pusieron en marcha, recorriendo el barreal, que tiene varios kilómetros. Apenas les dio tiempo de volver y el aire desapareció. Yo, como esto lo conocía, no perdía de vista a Pedro que miraba con la boca abierta el espectáculo.
—Cada día me sorprendes más —dijo al fin—. Esto es alucinante. Pero, ¿de dónde sale el aire?
—Viene de la precordillera y está motivado, según creo, por diferencias de temperatura. Si quieres vamos hasta el final con el coche. Ya verás que tiene más kilómetros de los que parece.
Subimos en el coche y le expliqué que allí las precipita- ciones nunca llegan a superar los 41 mm. anuales.
—¿Estás segura? —asentí— Entonces aquel lago, ¿cómo se ha formado?
Miré hacia donde me indicaba. En la lejanía se veían unas montañas que se reflejaban en un extenso y tranquilo lago.
—Mira qué casualidad —expliqué entusiasmada—. Ese lago no existe, mejor dicho, existe, pero cualquiera sabe dónde. Lo que estás viendo es un espejismo. Aquí, a causa del calor, se ven muchas veces estos fenómenos. Curioso, ¿verdad?
Habíamos recorrido varios kilómetros, paró el coche y se volvió hacia mí.
—Te has estado riendo de mí toda la tarde, pero ahora me aprovecho. ¡Te voy a comer, Caperucita, porque yo soy el lobo- ooo!—se abalanzó sobre mí y comenzó a hacerme cosquillas y a morderme los brazos, mientras yo me defendía como podía. Luego añadió:
—Raro sería que no me enseñaras algo extraordinario.
¿Cuándo vas a dejar de sorprenderme? Eres una guía de lujo. El tiempo se hace corto a tu lado. Te quiero. Te quiero.
Se apoyó sobre mí y me besó repetidas veces. De nuevo vi en sus ojos aquel brillo de deseo, y he de confesar que me agradó.
El cielo estaba desplegando todo ese abanico de colores del atardecer, la brisa comenzaba a refrescar el ambiente y nos- otros dejábamos que nuestros corazones se enredaran más y más. Lo que comenzó de una manera fría y distante, se había conver- tido en algo muy serio. Por lo que respecta a mí, no concebía la vida sin él. No podía pensar qué haría cuando se marchara. Cerca ya de San Juan paramos el coche en un alto desde donde se con- templaba una panorámica de mi ciudad. Las luces de la ciudad se habían encendido y las estrellas brillaban en el cielo. Pedro me miró con dulzura, como solo él sabía hacerlo y tomando una de mis manos la apretó entre las suyas con fuerza. Desde aquella atalaya, con la ciudad a los pies, el cielo cuajado de estrellas y nuestros corazones llenos de amor, me sentí la dueña del mundo.
—Mira —dijo rompiendo el silencio—. Dentro de seis meses tengo concedida una exposición en Buenos Aires. Cuando me la dieron pensaba renunciar a ella porque creí que dos viajes a Argentina tan seguidos no me iban a apetecer, pero ahora...