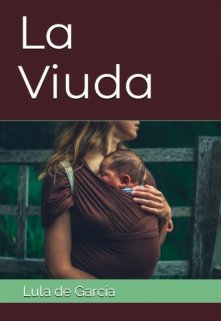La Viuda
Capítulo 1
Judea caminó hacia la salida del pueblo acompañada de sus hijos. Llevaba el alma encogida y se esforzaba por no ponerse a llorar delante de ellos. ¿Qué iba a hacer ahora?
Había visto que nadie, absolutamente nadie, le había echado la mano a excepción de la joven Galilea. Así que sabía que era inútil pedir ayuda a alguien. Seguramente el maldito cantinero los había amenazado a todos.
Ese hombre había llegado al pueblo hacía muchos años, y poco a poco se había posicionado como un gran hijo de puta manipulador que controlaba a todo mundo, inclusive a las autoridades locales. Compraba a las hijas de las familias más humildes del lugar para, luego de abusar de ellas, tenerlas ejerciendo la prostitución en su cantina sin que nadie moviera un solo dedo por esas pobres muchachas.
Era, también, un usurero que cobraba intereses exorbitantes a sus deudores, dejándolos literalmente en la calle, como le había pasado a ella. Su difunto marido se había visto en la necesidad de pedirle un pequeño préstamo, por la enfermedad de uno de sus hijos, mismo que pagaba religiosamente. Pero la intempestiva muerte de este, por un inesperado infarto, la dejó totalmente vulnerable. Ya que el cantinero se aprovechó para quedarse con la pequeña casita en la que vivían, aduciendo una deuda millonaria de parte de su difunto marido. Cuando ella quiso reclamar, el desgraciado sólo le respondió — Si quieres pagarme, hay trabajo para ti en la cantina.
— Como si me fuera a ir de puta. — Pensó con frustración. Mientras seguía caminando.
Un poco más adelante, tratando de consolar a su bebé que lloraba inquieto en sus brazos, recordó un pequeño rancho que había sido vendido hacía poco a alguien ajeno al pueblo. “Las Palomas” se llamaba el lugar.
— El dueño nunca baja más que a comprar víveres y no conversa con nadie. — Pensó ilusionada. — Quizá a él no le importe si me quedo acampando en sus terrenos; porque si me voy con alguien del pueblo, capaz que me corre por culpa del cantinero.
Luego de caminar penosamente varios kilómetros, llegó a los terrenos del rancho y, con cuidado, hizo pasar a sus hijos entre el alambrado que delimitaba el lugar; caminaron por la orilla, entre los árboles, buscando un lugar dónde acampar. Casi oscurecía cuando llegó a un claro en el bosquecillo, como pudo, improvisó con ramas y palos un techo con las pocas sábanas que había rescatado y puso bajo este, otras en el pasto. Repartió el pan que le había dado la joven Galilea entre sus hijos y luego de tratar de consolarlos y prometerles que las cosas iban a mejorar, los acostó a dormir.
Hebrón, el mayor de todos, de apenas 10 años, se quedó un rato sentado junto a ella, sin decir nada.
En su carita adivinaba el miedo y el rencor, pero… ¿Qué podía hacer ella si se sentía exactamente igual? Lo abrazó en silencio y besó su cabeza.
Cuando logró que el niño durmiera, por fin pudo darse el lujo de derrumbarse y llorar, en silencio, todo el dolor, toda la angustia, todo el miedo, toda la miseria y toda la soledad que la rodeaba. Rogaba a Dios que sus hijos pudieran sobrevivir a todo esto y que ninguna bestia, humana o animal, los atacara.
Pasaron algunas semanas después de ese desgraciado día y Judea, poco a poco, había armado una pequeña choza para sus hijos, con pedazos de lámina y cartón que había recolectado por aquí y por allá, ocasionalmente bajaba al pueblo, a escondidas, a buscar algo de comer para sus niños. A duras penas conseguía algo de ropa para lavar, o que alguna mujer se compadeciera de ella y le regalara algo de comida. Pero lo hacían a escondidas de sus maridos. Todos los hombres estaban amenazados por el cantinero con la consigna de que no la ayudaran. El muy maldito la quería ahí, prostituyéndose.
Judea era joven, aún era guapa, se había juntado con su marido cuando era apenas una adolescente. Él siempre fue bueno con ella y con sus hijos y, aunque era mayor, jamás la trató mal ni la humilló, al contrario, la quería bien y la cuidaba. Se consideraba afortunada de haber tenido un marido así. Lo llegó a querer mucho y de verdad lloró su muerte… El poco tiempo que le permitieron llorarlo.
Un día, cuando el hambre arreciaba y sus hijos lloraban por no tener nada en el estómago, se atrevió a ir con el dueño del rancho donde acampaba a suplicarle que le regalara algo de leche. Había visto que el hombre tenía una vaca y que todos los días la ordeñaba.
Para fortuna suya, no sólo le dio ese día una cubeta llena de leche, sino que le dijo que pasara todos los días por más, que se la iba a dejar colgada en un gancho en el porche ¡Que Dios lo bendijera! Eso calmaría el hambre de sus hijos un poco.
Cuando el hombre empezó a cosechar, se acercó a los sembrados y ella y sus hijos más grandes fueron contratados sin que nadie se quejara o reclamara. ¿Y por qué iban a hacerlo? Todos los que ahí estaban eran unos parias igual que ella. Todos, por alguna razón u otra, habían sido rechazados en el pueblo y vivían de milagro. Este hombre, quizá sin saberlo y sin proponérselo, ayudaba a mucha gente realmente necesitada.
Una tarde, estaba sentada a la puerta de su choza viendo a sus hijos jugar, cuando escuchó una voz entre los árboles que la hizo sobresaltarse.
— Judea, ¿estás ahí?
Los niños, asustados, detuvieron el juego y corrieron a su lado. Ella se puso de pie lentamente y miró hacia donde la voz venía. Suspiró de alivio. Era Meguido, el papá de Galilea.
#3025 en Novela romántica
#1001 en Chick lit
#867 en Novela contemporánea
familia y lealtad, drama dolor traicion amor, mentiras dolor secretos
Editado: 05.12.2020