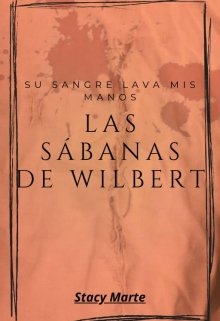Las Sábanas de Wilbert
1: Mi pequeño hermano
Todas las noches, mi mamá siempre decía que me cubriera los pies antes de dormir, y que me asegurara de ello sí o sí, pero solo le obedecía a su mandato para seguirle el juego, ya que, al final, me contaba el cuento de todas las noches desde que tengo memoria, puesto que la única razón que me daba era una total estupidez:
—Si no te arropas los pies, el cuco te saldrá en la noche.
Claramente, sus palabras no poseían credibilidad, pero, aun así, me dormía al instante. Debía tener consideración de mi madre, mi hermanito y yo éramos dos niños imperativos contra una madre agotada.
No obstante, una noche anduve de rebelde y pagué las consecuencias.
Le decía a mamá que estaba haciendo mucho calor y hasta lloriqueé para no usar las sábanas que, con tanto amor, ella me ofrecía usar, además de que empezaban a quedarme pequeñas porque —como todo ser humano común y corriente— estaba creciendo. Sin embargo, ella hizo caso omiso a mis palabras:
—Solo cúbrete, Wilbert. Me tienes la cabeza loca —me habló antes de darnos el beso de buenas noches en la frente a mi hermano y a mí.
Ese fue un grave error.
Mi pequeño hermano Will dormía conmigo; es decir, compartíamos un camarote de hierro pintado de negro, donde él dormía en la planta de arriba y yo en la de abajo. Siempre bromeábamos antes de dormirnos por completo, trayendo como consecuencia que todas las noches nuestra madre volviera a gritarnos para que nos durmiéramos de una vez.
Cuando llegó esa noche en la que me rehusaba usar las sábanas y mi madre estaba bastante exhausta para lidiar conmigo, también peleé con mi hermano. A la hora de dormir, ninguno de los dos decidió hacer las paces; entonces, la frase “No te vayas a dormir enojado con tu hermano” nunca tuvo más significado que en ese preciso momento.
Al día siguiente, desesperadas sacudidas despertaron mi cuerpo, era mi madre quien, con sus ojos marrones y rostro bañado en lágrimas, pedía que me levantara. Su expresión vestida de una devastadora tristeza, junto con el escándalo que rugía a mi alrededor, me pusieron alerta.
Mamá me sacó de la cama con rumbo a la sala de estar. Yo seguía más durmiendo que despierto, mi mente no procesaba nada de lo que ocurría, hasta que, en cámara lenta, vi como sacaban una camilla con un cuerpo cubierto por sábanas blancas, era tan pequeño que no pude evitar compararlo con mi hermano.
¿Dónde está Will?
Traté de hablar, mas las palabras se adherían a mi garganta, negándose a salir.
Mi madre se encontraba peor que yo y, en un momento indeterminado, me dio un fuerte abrazo, donde escondía inútilmente su cara entre mi hombro y cuello. Su cuerpo temblaba de manera violenta, mientras delicados sollozos de profundo dolor brotaban de sus labios, estrujando mi pecho.
Hombres vestidos de blanco, con guantes de látex cubriendo sus manos, iban y venían desde mi habitación hasta el exterior de la casa. Mientras seguían envuelto entre los brazos de mi madre, un hombre observaba mi hogar detenidamente, era alto y rasgos rudos. Cuando menos me lo esperé, una gélida mirada de unos ojos con color indescriptible se había fijado en mi persona; era tan fría como un glaciar, un tempano de hielo en el eterno invierno de sus ojos.
Él dudaba de mí, pero en aquel momento no comprendía porqué.
Enfocando todas mis fuerzas en quitarme el peso de una carga invisible, traté de emitir palabra. Quería respuestas, las necesitaba para alejar los demonios de mis pensamientos.
—Mamá, ¿Qué pasa? —me atreví a preguntar con la escasa esperanza colgando de un hilo. Otro abrazo me cortó la respiración, antes de la respuesta a tan caprichosa pregunta.
—Will murió, bebé —solloza mi madre—. Mataron a tu hermano.