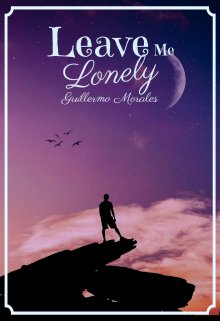Leave Me Lonely
CAPÍTULO 1
Frente a la pantalla del ordenador esperaba, con un nudo en la garganta y las manos sudorosas, los resultados del examen de admisión al bachillerato.
Casi dos meses habían pasado desde que Gibran había acudido a la sede donde presentaría el examen que definiría el rumbo que tomaría su vida académica. Su viaje por la secundaria fue bastante ameno; era de los mejores promedios y en cada entrega de calificaciones era reconocido con un pedazo de papel con su nombre y el promedio que ameritaba felicitarlo frente a los padres de familia junto a los otros compañeros que tuvieron las mejores calificaciones del grupo. Ya había presentado y aprobado el examen que le había otorgado un lugar en una de las mejores segundarias de la colonia, pero olvidó por completo que después de tres años tendría que volver a enfrentarse a un cuadernillo con varias preguntas.
En tercer grado les aplicaron varias pruebas para que cada uno conociera el nivel en el que se encontraban, conocieran las materias en las que fallaban y reforzar sus conocimientos. Gibran sacaba una respetable cantidad de aciertos y nunca se preocupó por mejorar cuando, en un abrir y cerrar de ojos, estaba haciendo su registro para presentar el examen.
Tampoco estaba tan preocupado por la escuela en la que continuaría sus estudios. Su madre fue quien se encargó de ordenar sus opciones, de la escuela que pedía más aciertos hasta la que era más fácil de entrar por ser poco exigente por el puntaje por la baja demanda.
— ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer alguna modificación? —le preguntó su madre cuando Gibran terminó de colocar el código de las escuelas en una lista de registro en la página de la convocatoria.
— No, me parece que están bien así — respondió, aunque no tenía ni idea en cuál preparatoria quería estudiar, ni cuál era la mejor en el sentido académico.
Su vida siguió siendo bastante tranquila. Llegó el día de la entrega de documentación en un plantel que no estaba tan lejos de casa. Como siempre, su madre lo acompañó. Los nervios que sintió en ese momento no eran tanto por la futura evaluación, sino porque aquel registro marcaba una diferencia en los procedimientos a los que estaba acostumbrado: terminó el periodo en el que su madre se haría cargo de la documentación de su hijo. Ahora él entregaría y firmaría documentos. Formaban parte de convertirse en un jovencito. ¿Y si lo echaba a perder? ¿Y si llevaba algún documento erróneo y no podía completar con el registro y, como consecuencia, perdería la oportunidad de presentar el examen? El peor enemigo de Gibran eran los nervios y que en su mente se imaginaba los diferentes desenlaces de las situaciones a las que se enfrentaría. Ninguna positiva, todas eran tragedias.
Entró, haciendo todo su esfuerzo por mantenerse tranquilo. Había muchos aspirantes con los que compartía edad, pero que aparentaban ser más grandes. A sus 15 años su rostro seguía luciendo como el de un niño de primaria. Era una ventaja, casi siempre causaba ternura y se ganaba el afecto de los profesores sin si quiera intentarlo, aunque nunca le había gustado ser el lamebotas del profesor, como muchos de sus compañeros de clase, que incluso escogían los lugares más cercanos del escritorio para hacer la plática y obtener uno que otro beneficio. ¿Funcionaba? Aún no tenía respuesta a esa pregunta.
La fila empezó a avanzar y se adentraron en lo que parecían ser las oficinas de la escuela. Pensó que las personas que esperaban sentadas, viendo los rostros asustados de los muchachos serían quienes recibirían los documentos, pero, la señorita que encabezaba la marcha los desvió hacia un pasillo que fue a dar a un auditorio. Las sillas estaban forradas por tela color vino, igual que las cortinas que enmarcaban el escenario, color característico de la universidad a la que formaba parte aquel plantel: el Instituto Politécnico Nacional. Los aspirantes seguían avanzando, subían escalones y continuaban la marcha hasta que alguno de los hombres o mujeres que estaban sentados detrás de una mesa con un montón de papeles apilados en ella los detenía para atenderlos.
Cuando fue su turno sus manos estaban tan sudadas que dejó un círculo húmedo en donde sus dedos habían apretado el papel con más fuerza de la que requería. Una mujer de mediana edad le dio los buenos días y estiró la mano. Gibran entregó el folder, rogando internamente de que su documentación estuviera en orden y no tener que regresar como algunos de los desafortunados que había visto salir, con la preocupación y el miedo en el rostro. La mujer sacó las hojas del folder, las ojeó cuidadosamente. Terminado el análisis tomó una engrapadora con la que agrupó todos los papeles y los colocó en una pila desordenada. Le solicitó que tomara asiento en una silla de la cual no se había percatado que estaba ahí. Pasó junto a la mesa y tomó asiento. Era un espacio pequeño, pues eran varias mesas y estudios improvisados para tomar la fotografía que adornaría un documento que sería su pase de entrada al examen. Detrás de la silla había una tela blanca que cubría el muro del auditorio y, frente a él, había una cámara colocada a la altura de sus ojos. La mujer le dio instrucciones para acomodarse correctamente “un poco más derecho, la vista hacia enfrente. Levanta un poco más la barbilla… ¡No tanto! Ahí está bien” En cuanto terminó de contar hasta tres tomó la fotografía. El flash de la cámara provocó que Gibran viera pequeños destellos hacia cualquier lado al que dirigiera la vista. Le comentaron que terminando la entrega de documentación se subirían las boletas-credenciales con las que se le daría acceso a la sede del examen. Lo despidió, Gibran logró gesticular un “gracias” apenas audible y permitió que un señor de traje y lentes lo guiara hasta la salida.