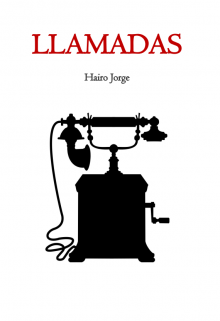Llamadas
UNO
Mientras caminábamos a través de la oscura ciudad ─nuestro programa se emitía durante la última hora del domingo─, a su manera, cada uno intentaba dar una explicación al fenómeno comunicativo que acabábamos de presenciar. Hasta ese momento habíamos supuesto que el programa solo lo escuchaba una persona, razón por la cual nuestros planes en la búsqueda de oyentes consistían en invertir dinero ─que no teníamos─ para imprimir banners enormes y atarlos a los postes de alumbrado público durante la madrugada, para evitar a la policía. El productor nos recomendó hacer grafitis con el número de la radio y poner la hora de inicio de nuestro programa, idea que quedó descartada no solo por ridícula, sino por ir contra nuestros principios morales, así que todos los planteamientos quedaban en su fase teórica.
En este proceso de difusión había aparecido, sin querer, Cáceres, que se había convertido en nuestro desconocido publicista cuyas historias increíbles habían constituido un extraño anzuelo para atraer oyentes. La hipótesis de Constanza, mi compañera en la conducción, ante este éxito inusitado, consistía en que la curiosidad humana es tan abrasadora que intenta creer en lo inexplicable y se interesa por lo que es distinto a nuestra cultura: fenómenos paranormales, mitología, esoterismo, religión. Debido a que las historias que recibíamos los domingos tenían ese factor exótico como pilar, las personas no dudaban en plegarse y ser partidarios de tales relatos. Al principio resultaban risibles, como la búsqueda del supuesto lobo mencionado por Cáceres ─incompleta como todas las que nos relataba debido al tiempo─, pero en cierto momento, remarcaba Constanza, el éxito de la idea era que esta desbordaba la imaginación, a la par de recrear el contexto de la historia y observarte dentro de ese paisaje, escuchando los aullidos del lobo y listo para ir en su búsqueda.
Le dije que tal vez tuviera razón, que probablemente la imposibilidad o anormalidad de los relatos tuviera algo que ver con la reciente invasión telefónica que habíamos sufrido. En cualquier caso, eso era bueno para nosotros, no sabíamos cuántos nos oían, pero estábamos seguros de que había más gente ahí.
Los días que nos separaban del próximo programa constituían situaciones monótonas enmarcadas entre las clases universitarias que impartíamos ─yo dictaba un curso sobre fotografía y Constanza hacía lo mismo con un taller literario, que más tenía de redacción que de lectura─, los amigos y algún trabajo extra que nos brindaba el dinero suficiente para mantener la epopeya radial a flote. Los amigos a los que acabo de aludir evitaban hablarnos sobre el contenido de nuestro programa, pues sus comentarios se basaban en generalidades y solo por respeto atinaban felicitarnos por seguir al aire. Argumentos que molestaban a Constanza, pues esta se caracterizaba por una combinación de buen juicio, guerra dialéctica y feminidad.
─¿Qué le hicimos a Cáceres? ¿En serio? O sea que una entrega una hora de su vida a un bendito programa intentando repartir lo mejor sobre su conocimiento literario y lo único que les interesa a los que se hacen llamar mis amigos es un orate que durante dos minutos llama y traduce al aire sus pensamientos trastornados combinados con alguna pizca de realidad… ─me decía o gritaba Constanza, sin pausa. A veces sentía temor de que luego de una de sus largas quejas le faltara el aire y se desplomara ahí mismo, pues me faltaría valor para huir.
─Lo mismo me preguntaron a mí, pero con otras palabras, o tal vez fue otra pregunta ─quise calmarla con uno de mis sobrios comentarios que buscaban hacerla reír, mientras abría el estuche de mi cámara dispuesto a guardarla.
─¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que me saludan con un beso, que debo entender como el que le dio Judas a Jesús, y me dicen que si Cáceres no aparece tienen que buscarlo, repito, vienen y me dicen que si Cáceres no aparece tienen que buscarlo. ¿Si no aparece? ¿Buscarlo? ¡Qué se ha creído esa gente! Primero se hacen tus amigos y luego van y te piden que seas una amiga-detective, más de lo segundo. Yo no soy policía, no soy detective, a lo más habré soñado siendo protagonista de alguna novela policiaca, pero no precisamente como inspectora. No te rías, no te rías que tu cámara aún no la guardaste ─Constanza veía amenazadoramente hacia mi cámara y me apresuré a cerrarla de una vez.
─Ojalá no aparezca. Sí, escuchaste bien, ojalá Cáceres no aparezca, lo que nos obligará a buscarlo ─le objeté cuando me había separado unos diez metros de ella. Al girar para ver su reacción, desde una distancia segura, solo pude echar un vistazo a su larga cabellera color miel que ya doblaba la esquina.