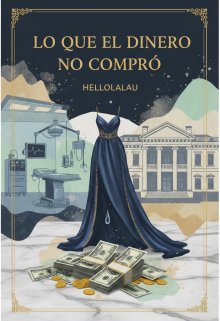Lo Que El Dinero No Compro
CAPÍTULO 5
Nicole
La mansión se siente distinta cuando cruzo el portón por segunda vez.
Ya no soy una visitante.
Ahora soy parte del engranaje.
El guardia me reconoce, asiente y me deja pasar sin decir palabra. El sonido del portón cerrándose detrás de mí me provoca un escalofrío que no logro disimular. Respiro hondo antes de avanzar por el sendero perfectamente delineado que conduce a la entrada principal.
Todo sigue igual de impecable, igual de silencioso.
Demasiado.
La casa no despierta.
Nunca duerme.
Adentro me espera una mujer de mediana edad, elegante sin exageraciones. Se presenta como Margaret, la encargada de coordinar el funcionamiento de la casa. Me explica horarios, zonas permitidas, normas básicas. Su tono es correcto, distante, como si incluso ella hubiera aprendido a no traspasar ciertos límites.
—El señor Cooper es muy estricto con las rutinas —me advierte—. Los niños también.
Asiento. Estoy acostumbrada a las advertencias.
El primer sonido que escucho en la mansión no es una orden ni un saludo.
Es una risa contenida detrás de una puerta entreabierta.
Me detengo en el pasillo, con la mano apoyada en la pared fría, y respiro hondo. No debería ponerme nerviosa por algo tan simple, pero lo hago. Porque no son risas adultas sino infantiles, desordenadas, vivas y hace mucho que no estoy cerca de algo así sin sentir que estoy invadiendo un espacio que no me pertenece.
—Puedes pasar —dice una voz masculina a mis espaldas.
Daniel.
Me giro con calma.
Está impecable, traje oscuro, reloj discreto, teléfono en la mano. Hay que admitirlo, es un hombre muy guapo —demasiado guapo— lástima que su carácter no haga match con su atractivo.
No parece alguien que vaya a quedarse, más bien parece alguien que ya está tarde.
—Buenos días —digo.
—Tengo una reunión en veinte minutos —responde—. A partir de hoy, este espacio es suyo.
No es confianza, es delegación forzada.
Asiento.
Entramos.
Los niños están sentados en la alfombra del living secundario, rodeados de piezas de un rompecabezas demasiado complejo para su edad. El mayor levanta la vista primero.
Tiene los mismos ojos de su padre: atentos, calculadores, demasiado conscientes.
Ethan, el mayor, tiene ocho años. Me observa con una seriedad que no corresponde a su edad, los brazos cruzados, el cuerpo rígido. No sonríe. No se acerca.
Liam, en cambio, tiene cinco y una curiosidad desbordante. Me mira como si fuera una pregunta abierta, como si aún no supiera si confiar… pero quisiera hacerlo.
—Hola —digo, bajando un poco la altura de mi voz—. Soy Nicole.
Liam sonríe primero. Ethan no.
—¿Cuánto tiempo te vas a quedar? —pregunta el mayor, directo.
No lo esperaba, pero tampoco me sorprende.
—Un tiempo —respondo con honestidad—. El tiempo que haga falta.
Eso no parece tranquilizarlo, pero tampoco empeora las cosas.
Siento la presencia de Daniel incluso antes de verlo.
El menor me observa en silencio, como si aún no decidiera si existo o no.
—Ella es Nicole —dice Daniel—. Se quedará con ustedes mientras yo no esté.
Mientras yo no esté.
No dice confíen.
No dice obedézcanle.
Dice ausencia.
—Papá dice que no debemos hablar con extraños —dice el mayor.
Daniel se inclina levemente.
—A partir de hoy Nicole no es una extraña —responde.
Y se va.
No mira atrás.
La puerta se cierra con un sonido definitivo y el silencio que deja es distinto. Más real, más pesado.
—Entonces… —digo despacio— podemos empezar sin hablar.
Tomo una pieza del rompecabezas y la coloco mal a propósito. El menor frunce el ceño de inmediato.
—Está mal.
—¿Seguro? —pregunto—. A veces las cosas parecen encajar… hasta que miras mejor.
Se acerca. Corrige mi error sin tocarme. Se le escapa una sonrisa mínima. El mayor observa la escena con atención, como si tomara nota.
El tiempo pasa sin que me dé cuenta.
Cuando el personal de la casa anuncia el inicio de las clases, los niños protestan con una confianza que no estaba ahí al comienzo. Eso debería tranquilizarme, pero no lo hace.
Porque cuando Daniel vuelve a cruzar la sala para despedirse antes de irse, su mirada se detiene un segundo más de lo necesario en la escena: uno de sus hijos demasiado cerca de mí.
No dice nada.
Pero algo se tensa.
Me estudia un segundo más.
—Estaré fuera todo el día —dice—. Si ocurre algo, el protocolo está escrito.
—Lo seguiré.
Asiente.
Y se va.
El día pasó más rápido de lo que imaginé y, aun así, me dejó exhausta.
Desde el desayuno hasta la última rutina antes de dormir, todo fue observar, adaptarme, no invadir.
Liam se aferró a mí con una curiosidad silenciosa que me desarmó más de una vez; Ethan, en cambio, me miró como si yo fuera una presencia temporal que no valía la pena conocer.
Daniel estuvo poco en la casa, siempre de paso, con llamadas que lo arrastraban de vuelta a su mundo ordenado y distante, y su ausencia pesaba tanto como su presencia. La mansión, enorme y silenciosa, parecía observar cada uno de mis movimientos, como si también me estuviera poniendo a prueba.
Cuando por fin cayó la noche y los niños quedaron dormidos, subí a la habitación que me asignaron y cerré la puerta con cuidado, como si ese gesto marcara una frontera invisible. Me apoyé contra la madera, respiré hondo y dejé que el cansancio me alcanzara.
Entonces vibra el teléfono.
Una vez.
Dos.
Tres.
Lo saco con la respiración contenida.
¿Disponibilidad para este sábado? Paga doble. Absoluta discreción.
El nombre no pertenece a esta casa. No a esta vida. No a esta versión de mí.
Siento el pulso en las sienes.
Doble paga.
La cifra se forma sola en mi cabeza.
#5938 en Novela romántica
#1402 en Novela contemporánea
romance, traicion amor, traicion embarazo venganza redencion
Editado: 11.02.2026