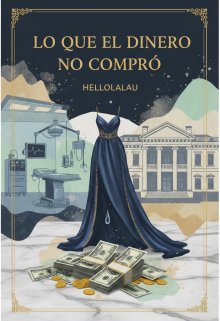Lo Que El Dinero No Compro
CAPÍTULO 6
Nicole
La primera semana en la mansión no se mide en días.
Se mide en silencios.
Daniel sale temprano y vuelve tarde. A veces no vuelve. Su ausencia no es descuido, es estructura. Deja instrucciones claras, horarios precisos, listas que no admiten interpretaciones.
La casa funciona como un mecanismo perfectamente aceitado que solo se altera cuando los niños deciden no encajar en él.
Ethan es el primero en hacerlo notar.
No me habla más de lo necesario. No responde si no es obligatorio. Me observa como si yo fuera una ecuación mal planteada, algo que todavía no termina de decidir si debe corregir o ignorar. Come en silencio, hace sus tareas sin pedirme ayuda, se sienta lejos. No es hostil, es algo peor: es educadamente inaccesible.
Liam, en cambio, no sabe fingir indiferencia.
El primer día me sigue con la mirada, el segundo, con los pasos, el tercero, con preguntas que no formula en voz alta, pero que pesan en cada gesto. Es más pequeño, más transparente. Tiene una forma de mirar el mundo como si todavía esperara que alguien le explicara cómo funciona.
No lo fuerzo. Aprendí hace tiempo que los vínculos no se imponen; se permiten.
Empiezo por lo simple.
Desayunos sin prisa.
Historias cortas antes de dormir.
Responder siempre con la verdad cuando pregunta algo que puedo responder.
—¿Te vas a ir? —me pregunta el cuarto día, de la nada, mientras dibuja en el suelo.
La pregunta no me sorprende. Me duele, pero no me sorprende.
—Sí —respondo—. Algún día.
Levanta la vista, aprieta el lápiz con fuerza.
—¿Cuándo?
Pienso en Lucas.
En los días contados.
En las cosas que no dependen de mí.
—No lo sé —digo—. Pero hoy no.
Eso parece bastarle.
Se acerca un poco más. Apoya el dibujo contra mi pierna como si fuera una ofrenda. Es un corazón mal hecho, con líneas torcidas.
—Es para ti —dice.
No lo abrazo. No todavía. Me limito a sonreír y a decir gracias como si fuera el regalo más importante que alguien me hubiera dado en años.
Porque lo es.
Ethan observa la escena desde la mesa. No dice nada. Pero noto cómo sus hombros se tensan. Como si anotar cada gesto fuera su forma de protegerse.
Por las noches, cuando la casa duerme, voy a mi habitación y llamo al hospital. Siempre bajo la voz. Siempre con la puerta cerrada.
Lucas suena cansado, pero bromea. Me pregunta si la casa es tan grande como imagina. Si los niños son molestos. Si estoy comiendo bien.
Le miento solo un poco.
—Estoy bien —le digo—. Todo va bien.
No le cuento que a veces, cuando Liam se queda dormido leyendo conmigo, tengo que morderme el labio para no pensar en cómo habría sido cuidar a mi hermano así, sin tubos, sin máquinas.
No le cuento que hay noches en que me siento peligrosamente cómoda aquí, imaginando mañanas que no me pertenecen, rutinas que no son mías, entonces recuerdo el hospital, las luces blancas, la voz cansada de Lucas diciéndome que todo estará bien, y la culpa vuelve con fuerza, recordándome que no tengo derecho a querer quedarme en un lugar que no es mío mientras él lucha por respirar en otro.
El quinto día, Liam tiene una pesadilla.
No grita, no llora fuerte. Solo aparece en la puerta de mi habitación con los ojos hinchados y el cuerpo rígido.
—¿Puedo…? —susurra.
Asiento.
Se sienta en la cama, con las manos apretadas entre las piernas.
—Soñé que me quedaba solo —dice—. Como antes.
No pregunta si eso puede pasar. Ya conoce la respuesta.
—No estás solo ahora —le digo—. Estoy aquí.
Me mira, dudando.
—¿Puedo quedarme un rato?
—Un rato —repito.
Se acurruca a mi lado con una naturalidad que me desarma. Su respiración se regula despacio. Cuando se queda dormido, no se mueve. Como si temiera que el más mínimo gesto pudiera romper algo.
Me quedo despierta mucho después de que él duerme.
Pensando en lo fácil que sería quererlos.
Y en lo peligroso que es hacerlo.
Al día siguiente, Ethan me habla por primera vez sin que yo inicie la conversación.
—No le prometas cosas —dice, seco, mientras guarda sus cuadernos.
—No lo hago.
Lo miro.
No sé si me cree, pero tampoco me contradice.
La semana termina sin grandes eventos, sin escenas dramáticas, sin declaraciones.
Y sin embargo, algo ha cambiado.
Liam ya no me busca con la mirada: me busca con el cuerpo. Se sienta cerca, me toma la mano sin pensar, me incluye en sus juegos como si siempre hubiera estado ahí.
Ethan sigue a distancia. Pero ahora escucha.
Observa.
Evalúa.
Y yo… yo empiezo a sentir ese nudo familiar en el pecho.
Algo parecido a la culpa, culpa por disfrutar de la compañía de los hijos de otro en lugar de estar con Lucas.
El viernes por la noche arropo a Liam antes de quedarse dormido.
Me quedo sentada a su lado, con la mano apoyada en el borde de la cama, sabiendo que acabo de cruzar una línea invisible.
Porque no vine aquí para cambiar nada.
Vine para cumplir un contrato.
Cuando salgo de la habitación, Ethan está en el pasillo.
No me mira. Pero no se va.
—Buenas noches —le digo.
Asiente.
No es aceptación.
Pero es el principio.
Y eso, en esta casa, lo cambia todo.
Mi primer fin de semana libre finalmente a llegado y en el trayecto al hospital apoyo la frente contra la ventanilla del taxi mientras voy dejando atrás la mansión. Las luces de la ciudad pasan rápidas, ajenas.
Cuando llego entro a la habitación de Lucas y todo lo demás deja de existir.
—Llegaste —dice, sonriendo débil.
—Siempre —respondo.
Le tomo la mano.
Está fría.
Frágil.
—¿Te divertiste? —pregunta, con esa ironía que usa para no preocuparme.
—Mucho —miento.
Hablamos poco. El cansancio nos alcanza a los dos. Le acomodo la almohada y me siento al borde de la cama con las manos temblando, cierro los ojos conteniendo las emociones que amenazan con salir.
#5938 en Novela romántica
#1402 en Novela contemporánea
romance, traicion amor, traicion embarazo venganza redencion
Editado: 11.02.2026