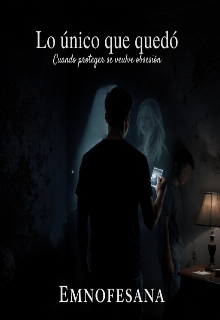Lo único que quedó
Capitulo 1 : "Lo Único que Quedó"
Adrián había escuchado, en algún sitio, que cuando alguien muere el tiempo se detiene. Que los relojes dejan de funcionar, que las luces parpadean como si el universo mismo se rehusara a aceptar que un latido se ha apagado para siempre. Pero esa tarde, mientras Clara exhalaba su último suspiro, todo siguió igual. La enfermera revisó el monitor con un gesto mecánico, los números descendieron hasta volverse líneas rectas, y él se quedó con su mano helada entre las suyas, esperando un milagro que nunca llegó.
Habían estado juntos cinco años. Un lustro que contenía más recuerdos de los que su mente era capaz de procesar sin sentirse a punto de desbordar. Podía cerrar los ojos y ver la primera vez que ella le sonrió en la universidad, la tarde que la ayudó a cargar unas cajas hasta su apartamento, la noche en que por fin se atrevió a besarla. Podía recordarlo todo con un detalle preciso: el olor de su cabello, la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, la risa que llenaba cualquier espacio y que ahora solo existía en su memoria.
Pero la muerte no se compadece de nadie. Y mientras Clara se desvanecía, con la piel más pálida de lo que él habría imaginado, lo único que logró decir fue un susurro tembloroso:
—Cuida de Leo… prométeme que no lo dejarás solo…
Adrián no pensó. No evaluó si estaba preparado, si fuese capaz de hacer lo que ella pedía. Simplemente asintió, con lágrimas rodándole por el rostro.
—Te lo prometo —murmuró—. Lo cuidaré… siempre.
Ella cerró los ojos, con un leve movimiento de alivio, y no volvió a abrirlos.
La primera semana transcurrió como una secuencia confusa de trámites, pésames y llamadas que no recordaría del todo después. El funeral fue una ceremonia discreta: unos pocos compañeros de trabajo, dos tías lejanas que no sabían muy bien qué decirle al chico de quince años que se mantenía a su lado con una rigidez casi violenta, como si el dolor se le hubiera quedado atragantado.
Leo no lloró. O no frente a él. Se limitó a apretar los puños, mirar el ataúd con los ojos agrandados por la incredulidad, y a asentir cada vez que alguien le decía “si necesitas algo, aquí estoy”. Adrián sintió un escalofrío cuando lo vio así, tan callado. Era la misma mirada que Clara había tenido las noches en que no podían dormir, cuando se despertaba sobresaltada pensando que no podría seguir haciéndose cargo de su hermano sola.
Ahora ya no estaba sola. Ahora no estaba en absoluto.
El día que lo llevó al apartamento que habían compartido él y Clara durante los últimos tres años, la atmósfera era tan densa que parecía que cualquiera de los dos podría asfixiarse con sólo inspirar. Leo avanzó despacio, la mochila colgando de un hombro, mientras miraba cada rincón con cautela. Allí estaba el sillón donde su hermana le comentó que pasaba las tardes leyendo. La mesa con la marca de una taza quemada. El jarrón de cristal que Adrián le había comprado en su cumpleaños. Pequeñas reliquias que eran un recordatorio constante de que ella había existido.
—Puedes usar la habitación de Clara —dijo Adrián, con voz queda—. O… si prefieres, puedes quedarte en el sofá.
Leo negó con la cabeza, sin levantar la vista. Caminó hasta la puerta de la habitación y la abrió con movimientos calculados, casi ceremoniales. Adrián se quedó en el pasillo, sintiendo un calor desagradable que le subía a la cara. La promesa que había hecho parecía sencilla cuando se la dijo a un cuerpo moribundo, pero ahora, ante aquel adolescente que se quedaba mirando fijamente la cama intacta, se preguntaba si estaba a la altura.
Él mismo apenas sabía cómo sostenerse en pie.
—Si necesitas algo… —empezó a decir, pero Leo se giró despacio, con los ojos enrojecidos.
—¿Por qué ella? —preguntó con un tono que no era reproche ni súplica, sino pura desesperación—. ¿Por qué no te la llevaste tú con tus promesas de mierda?
El silencio se estiró entre ambos como un hilo a punto de romperse. Adrián sintió que algo se le quebraba en el pecho. Se acercó un paso, con la mano temblando en el aire, deseando poder decir algo que consolara, que explicara, que hiciera menos insoportable ese hueco.
Pero no había nada.
Leo cerró la puerta sin mirarlo de nuevo.
Esa noche, Adrián se sentó en la sala con la fotografía entre las manos. Era una imagen antigua, tomada el verano del año anterior en que Clara había convencido a Leo de ir con ellos a la costa. Los tres estaban de pie sobre la arena, el cabello revuelto por el viento. Clara con la sonrisa radiante que siempre parecía tener preparada para él, Leo medio escondido detrás de ella, demasiado pequeño para entender el amor que empezaba a crecer entre los adultos.
Ahora, miraba ese mismo rostro adolescente y sentía algo que no alcanzaba a definir. Un instinto protector que se mezclaba con un resentimiento punzante, con la necesidad de cumplir la promesa, de no perder la última parte de Clara que quedaba en el mundo.
Se juró que no fallaría. Que Leo no volvería a sentirse abandonado. Que sería su refugio, su guía, su todo.
Afuera, la madrugada caía sobre la ciudad con un silencio opresivo. Dentro, Adrián se quedó despierto hasta que el amanecer filtró su luz pálida por las cortinas. Seguía aferrado a la fotografía, incapaz de soltarla, como si hacerlo fuera admitir que ella se había ido para siempre.