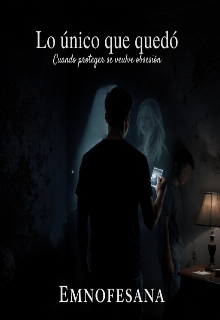Lo único que quedó
Capitulo 2 : "La casa que nunca fue un hogar"
Los días empezaron a repetirse con un ritmo mecánico que a Adrián le recordaba demasiado a un reloj descompuesto.
Despertaba siempre antes del amanecer, aunque no lograra dormir más de un par de horas. Se duchaba en silencio, procurando no hacer ruido en la habitación donde Leo dormía, y preparaba un desayuno que casi siempre quedaba intacto en la mesa. Después salía a trabajar, pero su mente no estaba nunca allí del todo. Cada correo, cada llamada, cada reunión se sentían como un trámite inútil cuando en casa lo esperaba aquel chico que no levantaba la mirada y que, por mucho que se empeñara, no lograba acercar a él.
A veces pensaba que si Leo le gritara, si lo insultara, si se desahogara, sería más fácil. Pero no. El muchacho se limitaba a moverse con pasos cautelosos por el apartamento, como si tuviera miedo de perturbar un equilibrio demasiado frágil. Dormía mucho, hablaba poco. Adrián lo observaba, desde el pasillo o desde el umbral de la puerta entreabierta, y sentía un nudo en la garganta que se parecía al remordimiento, pero que no era sólo eso.
Era algo más profundo. Algo que no quería examinar demasiado de cerca.
La tercera noche que pasaron bajo el mismo techo, Leo tuvo una pesadilla. Adrián despertó al escuchar un grito ahogado y un sonido sordo, como si algo hubiera caído al suelo. Tardó un instante en reaccionar, pero cuando comprendió corrió hasta el dormitorio.
La puerta estaba entreabierta. Dentro, Leo se había enredado en las sábanas, sudando, con los ojos muy abiertos pero sin ver nada. Respiraba a bocanadas, atrapado en un recuerdo que no podía soltar.
—¡Leo! —llamó con un temblor de urgencia en la voz—. Leo, soy yo…
El chico parpadeó, confundido. Los labios se movían como si intentara decir un nombre que no terminaba de salir. Entonces Adrián se sentó en el borde de la cama y apoyó con suavidad una mano en su hombro.
Fue apenas un gesto. Un roce que pretendía reconfortar.
Pero cuando Leo se dejó caer sobre él, buscando refugio en su pecho, sintió una punzada de algo tan intenso que tuvo que cerrar los ojos. Era como si en ese abrazo tembloroso se mezclaran todas las memorias de Clara con el presente: los mismos rasgos delicados, la misma fragilidad.
—Tranquilo —murmuró, con los labios junto a su cabello—. Estoy aquí. No voy a dejarte.
Leo no respondió. Temblaba con un miedo tan grande que Adrián sintió que podría romperlo si apretaba un poco más. Sin pensarlo, le acarició el pelo igual que lo hacía con Clara cuando ella lloraba por las noches. Y en ese instante, por un segundo, creyó sentir que la tenía de nuevo entre sus brazos.
—No te preocupes… —susurró, en un tono que sonaba más a ruego que a promesa—. Todo va a estar bien.
Pero no estaba bien. Ninguno de los dos lo estaba.
Al día siguiente, Leo evitó mirarlo. Bajó la vista cuando se cruzaron en el pasillo y se limitó a musitar un “gracias” antes de encerrarse en la habitación. Adrián se quedó mirando la puerta cerrada con una mezcla de tristeza y algo que no lograba nombrar.
Se repitió a sí mismo que sólo era preocupación. Responsabilidad. El deseo de cumplir su promesa.
Pero por la noche, mientras doblaba la ropa de Clara —que aún no había tenido el valor de guardar en cajas— y la pasaba por su cara como si pudiera retener su perfume, algo dentro de él comenzó a quebrarse en silencio.
Era como si cada gesto de Leo, cada frase breve, cada sombra de su expresión, le recordara que Clara se había ido. Y al mismo tiempo, le ofreciera un consuelo perverso: si cuidaba de él, si lo mantenía cerca, podría seguir sintiéndose necesario. Seguir sintiendo que algo de ella vivía en ese apartamento que no dejaba de oler a ausencia.
Esa noche soñó con Clara. Estaban los tres juntos, sentados a la mesa. Clara reía mientras vertía café en su taza. Leo la miraba con una paz que no recordaba haber visto en sus ojos. Adrián alargó la mano para tocarle el rostro, pero ella se desvaneció en una nube de ceniza que se esparció sobre la mesa.
Cuando despertó, tenía la cara húmeda de lágrimas.
Pasaron dos semanas así. Entre silencios, gestos contenidos, miradas que no se encontraban.
Hasta que un día, Leo se detuvo en el umbral de la sala. Parecía que le costaba articular las palabras.
—No hace falta que me trates como si fuera… —empezó, pero se interrumpió, mordiéndose el labio—. No tienes que reemplazarla conmigo.
Adrián sintió que se le congelaba la sangre.
—¿Qué dices?
—Que no soy ella. —La voz de Leo se quebró—. Por más que me mires así… yo no soy ella.
Por un instante, el silencio se hizo tan profundo que sólo se oía el latido de su propio corazón.
Adrián dio un paso al frente. No sabía si quería negarlo, disculparse, o abrazarlo hasta que dejara de temblar. Al final no hizo nada. Porque, en el fondo, ni él mismo estaba seguro de qué sentía.
Leo bajó la cabeza y desapareció en el pasillo. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como un reproche.
Adrián se quedó allí, de pie, sintiendo que su promesa, la que había pronunciado con tanta convicción junto a la cama de Clara, se estaba convirtiendo en otra cosa.