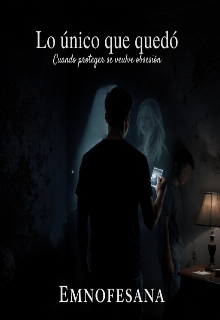Lo único que quedó
Capitulo 4 : "Los recuerdos no bastan"
La enrarecida lluvia de verano golpeaba la ventana con un tamborileo suave que llenaba la habitación vacía. Adrián estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada en la pared, con un álbum de fotos sobre las piernas. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo había revisado. Sus dedos, temblorosos, pasaban una página tras otra, hasta que se detuvieron en una fotografía que lo hizo sonreír con nostalgia.
Hace tres años
Hacía un calor insoportable. Clara insistió en que debían aprovechar el día libre para ir al parque y hacer un pícnic.
—Es agosto —protestó Adrián mientras cargaba la cesta llena de bocadillos, botellas de agua y una manta que Clara aseguraba que era “indispensable para un pícnic romántico”—. Saldremos de aquí derretidos.
—Ay, exagerado —rió ella, dándole un golpecito en el hombro—. Lo que pasa es que odias el sol.
—No lo odio. Me parece una agresión pasiva constante —refunfuñó él.
—Pues hoy te toca soportarla. —Clara le pasó un sombrero ridículo de ala ancha—. Y te lo pones, ¿eh? No pienso quedarme con un novio insolado.
—Esto es humillante.
—Es adorable.
Se acomodaron bajo un árbol. Clara sacó un libro y empezó a leer en voz alta, poniendo voces dramáticas a cada personaje. Adrián apenas escuchaba la historia: se entretenía observándola moverse, reírse sola de sus ocurrencias, robarle un trozo de pan cuando creía que él no miraba.
—¿Sabes que te amo, verdad? —le dijo de pronto, sin pensarlo demasiado.
Clara lo miró por encima del borde del libro. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y picardía.
—Claro que lo sé. Pero dilo otra vez.
—Te amo.
—Y yo a ti. —Se inclinó a besarlo, con un gesto delicado que le hizo olvidar el calor, la gente alrededor, todo.
Cuando se separaron, Clara le puso el sombrero en la cabeza de nuevo y estalló en carcajadas.
—Pareces un turista perdido.
—Y tú pareces la mujer de la que estoy irremediablemente enamorado.
—Me gusta cómo suena eso —susurró ella.
Era uno de esos días que parecen tan sencillos, tan cotidianos, que uno jamás piensa que puedan convertirse en un recuerdo imborrable.
El presente volvió como una bofetada. Adrián sintió que el pecho le dolía de tanto extrañarla. Cerró el álbum con cuidado. Si pudiera, viviría atrapado en ese día, en ese parque, sin este silencio asfixiante.
Pero Clara ya no estaba.
Y Leo… Leo era lo único que quedaba.
En su habitación, Leo estaba tumbado en la cama con el portátil sobre el pecho. Navegaba en redes, viendo a sus compañeros del colegio compartir fotos de sus vacaciones, de salidas a conciertos, de cualquier cosa que no fuera el duelo.
A veces se preguntaba cómo habría sido su vida si Clara no hubiera muerto. Si no se hubiera mudado con Adrián. Si no sintiera esa presión constante de no decepcionarla, incluso después de muerta.
Cerró el portátil y se quedó mirando el techo.
Se sentía atrapado entre dos edades: demasiado grande para que lo trataran como un niño, demasiado pequeño para saber quién era.
Con timidez, deslizó la mano bajo la camiseta y recorrió su propio abdomen, intentando reconocer su cuerpo como algo suyo, no como un reflejo de las expectativas de nadie. Sintió pudor. Y un poco de curiosidad.
Pasó los dedos sobre su pecho, su vientre, hasta que un cosquilleo extraño le erizó la piel. Avergonzado, apartó la mano de inmediato y se incorporó, con el corazón acelerado.
—Idiota… —murmuró, con las mejillas encendidas.
Se levantó y fue al baño a echarse agua en la cara. Observó su reflejo: los pómulos más marcados que un par de años atrás, la sombra incipiente de barba, los ojos cansados. Quería gustarse. Entenderse. Saber qué lugar ocupaba ahora en el mundo.
Al salir del baño, se dispuso a volver a su habitación. Pero al doblar el pasillo, chocó de frente con Adrián. El impacto hizo que algo se le cayera de las manos.
—Cuidado —dijo Leo, dando un paso atrás.
Cuando bajó la vista, vio la foto.
Clara sonriendo, sentada en un sofá. La misma imagen que había visto miles de veces en portarretratos por toda la casa.
Sintió que algo se rompía dentro de él.
—¿Otra vez? —preguntó con un hilo de voz.
—Leo… —Adrián se agachó a recoger la foto, con el gesto dolido—. Sólo… me hace bien recordarla.
—¿Te hace bien? —repitió Leo, temblando de rabia—. ¿Crees que a mí también? ¿Crees que quiero que todo aquí siga igual que cuando ella estaba viva?
—Es lo único que me queda de ella… —murmuró Adrián.
—¡Pues a mí también me quedaba ella! —gritó Leo, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista—. Pero ya no está. ¡No está! Y tú sigues fingiendo que va a regresar si llenas todo de sus fotos y de su ropa y de sus recuerdos.
Adrián abrió la boca, pero no encontró palabras.
—¡No quiero seguir viviendo en un museo de mi hermana! —Leo se frotó los ojos con el dorso de la mano, sollozando—. Quiero… quiero poder recordarla sin que me duela tanto. Sin que parezca que si cierro los ojos un segundo, tú la vas a traer de vuelta.