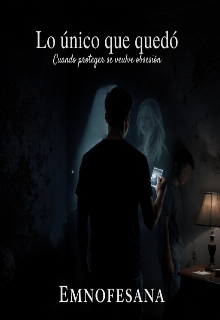Lo único que quedó
Capitulo 7: "La grieta irreparable"
La noche había caído hacía horas, y Adrian seguía sentado en la penumbra del salón. El reloj de la pared marcaba las dos de la madrugada.
Leo no contestaba el teléfono.
No contestaba los mensajes.
No regresaba.
Cada minuto que pasaba, el pecho de Adrian se encogía un poco más. Una parte de él —la parte cuerda— sabía que Leo era un muchacho de quince años que estaba empezando a buscar su lugar en el mundo. Que aquella casa no podía ser su única frontera.
Pero la otra parte —la herida, la enferma— solo pensaba que Clara también había desaparecido aquella noche en que la ambulancia tardó una eternidad en llegar.
Miró el calendario. El día de la muerte de Clara seguía marcado en rojo.
Hoy era otro día, pero la sensación era idéntica: el terror de perder lo único que quedaba.
Se levantó al sentir un mareo punzante en la sien. La ansiedad le había vaciado el estómago. Caminó por la casa en la oscuridad. Tocó con los dedos los objetos que había compartido con Clara. La repisa. El respaldo del sofá. La taza rota que nadie se atrevía a tirar.
Cada lugar era un eco de su presencia.
Y de pronto, también de Leo.
Sus risas se confundían en su memoria. Sus voces.
Hasta sus manos se parecían.
Adrian apoyó una mano en la pared y contuvo un sollozo.
“No me dejes solo.”
¿Era Leo a quien se lo decía? ¿O a Clara?
La puerta se abrió cuando amanecía.
Leo entró con cautela, con la mochila colgando del hombro y los ojos hinchados por la falta de sueño. Cuando vio a Adrian sentado en el sillón, sin moverse, dio un paso atrás.
—Perdón… —balbuceó—. Me quedé en casa de Marcos. Mi móvil se quedó sin batería. No quise…
La voz se le apagó.
Adrian levantó la mirada con lentitud. Sus pupilas parecían demasiado grandes. Sus manos temblaban.
—¿Sabes qué hora es? —preguntó con una calma que no era real.
—Lo siento —repitió Leo—. Yo…
—¿Te das cuenta de que he pasado toda la noche pensando que no volverías? —su voz era baja, pero cada palabra era como un alambre afilado.
Leo dejó la mochila en el suelo. Trató de acercarse.
—Estás cansado. Voy a prepararte algo y…
—No te muevas.
Leo se quedó quieto. El miedo, sutil al principio, empezó a crecer en su estómago.
Adrian se incorporó con lentitud. Tenía el rostro pálido, los ojos vidriosos. Caminó hasta quedar frente a él. Una mano le rozó la mejilla, con un gesto que debería haber sido tierno. Pero no lo fue.
—¿Por qué haces esto? —susurró—. ¿Por qué me recuerdas tanto a ella?
Leo abrió la boca, pero no encontró ninguna respuesta.
—Te juro que intento ser fuerte. Intento… mantenerme cuerdo. Pero cada vez que sonríes, cada vez que entras por esa puerta… es como si Clara estuviera aquí —la voz de Adrian se quebró en un sollozo breve y seco—. Y entonces pienso que si te pierdo, la pierdo a ella otra vez.
Leo sintió un escalofrío recorrerle la columna. La idea de que Adrian mezclaba su imagen con la de su hermana lo golpeó con un asco y un miedo que no sabía cómo manejar.
—Adrian… —musitó—. Yo no soy ella.
—No —aceptó, bajando la mirada—. Pero a veces… —la mano le acarició el mentón con cuidado enfermizo— a veces me permito fingir que sí.
Leo retrocedió un paso. Adrian no lo permitió: lo sujetó de los hombros con suavidad, pero sin darle salida.
—No tienes que tener miedo. Nunca te haría daño. Solo… no me dejes. No todavía.
Sus labios se movieron antes de que Leo pudiera entender lo que iba a ocurrir.
El beso no fue violento. Fue lento, casi reverente. Como si Adrian besara un fantasma.
Pero para Leo fue como hundirse en agua helada. El corazón le retumbaba en los oídos.
Intentó apartarse.
—¡No! —la palabra salió con un temblor de pánico—. ¿Por qué…? ¿Qué te pasa?
Adrian abrió los ojos en ese instante. Y Leo comprendió que, en la mente de aquel hombre, ya no había fronteras entre el pasado y el presente.
La voz de Adrian se quebró:
—Perdóname… Perdóname, Clara…
Leo aprovechó su debilidad para zafarse. Retrocedió hasta chocar con la pared. La respiración se le desbordaba del pecho.
—¡Estás enfermo! —gritó, con un hilo de voz—. ¡Necesitas ayuda! ¡Yo no soy Clara! ¡Nunca voy a ser ella!
Adrian se quedó en medio del salón, con las manos colgando a los costados, como si acabara de despertar de un sueño largo y enfermo. La confusión y el horror se mezclaron en su cara.
—No… Leo… No quise…
Pero Leo ya no escuchaba. Se agachó a recoger su mochila con manos temblorosas. Durante un segundo, pensó en marcharse y no volver. Pero no lo hizo.