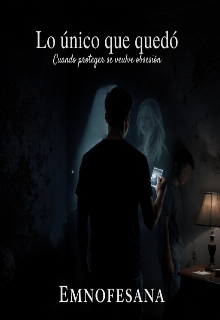Lo único que quedó
Capitulo 8 : "El límite difuso"
El reloj marcaba las diez de la mañana. Pero para Leo el tiempo había perdido sentido hacía días.
La habitación estaba en silencio, apenas roto por el zumbido del ventilador. Una maleta descansaba en el suelo, a medio llenar con su ropa, sus cuadernos, unas fotos de su madre y Clara. Las tenía apartadas encima de la cama, como si el decidir si llevárselas o no fuera el paso más difícil.
Llevaba una semana allí, encerrado.
Una semana sin una palabra de Adrian.
Una semana saliendo solo a la cocina, evitando cualquier encuentro.
Y a veces, cuando el silencio de la casa se hacía insoportable, pensaba que todo era una pesadilla.
Pero no lo era.
Se sentó en el filo de la cama, con la vista perdida en la pared. Se preguntaba si era cobardía no haber ido a la policía. Si era injusto sentir lástima por Adrian cuando él mismo temblaba cada vez que recordaba sus labios rozando los suyos.
“No hay excusas”, se repetía, una y otra vez.
Pero también recordaba otra cosa: el día en que Clara murió, Adrian se rompió en pedazos. La única persona con la que había tenido un vínculo verdadero había muerto, el único apego que le quedaba. Desde entonces todo se volvió oscuro.
Era como si hubiera estado caminando a ciegas, buscando a Clara en cualquier parte, hasta confundirla con él.
Un suspiro se le escapó.
“Aun así… eso no justifica nada.”
Levantó la vista y vio la nota que él mismo había dejado semanas atrás, cuando todavía creía que podían recomponer algo de la confianza que se estaba desmoronando. Habían hablado de ir a la casa que su madre les había dejado a él y a Clara. Un lugar que nunca pisaron juntos.
El recuerdo le oprimió la garganta.
Tal vez si hubieran ido…
Tal vez si Adrian hubiera tenido un sitio donde empezar de cero…
Se pasó una mano por el rostro, frustrado. No quería seguir pensando. Pero no sabía cómo parar.
El día séptimo amaneció igual que los anteriores.
Pero Leo decidió que no podía quedarse en esa habitación un minuto más.
Se puso de pie. Las piernas le temblaban, aunque trató de convencerse de que estaba preparado.
“Hoy voy a salir. Hoy voy a decidir qué hacer.”
Abrió la puerta despacio. La casa estaba en silencio. Recorrió el pasillo sin atreverse a mirar hacia el salón. Al llegar, vio que sobre la mesa había una hoja.
Era la misma hoja donde él había escrito su nota semanas atrás.
Pero ahora tenía otra encima.
Sus manos temblaron cuando la levantó para leerla.
Leo:
No espero que me perdones. No espero que me entiendas.
No sé qué me pasó esa noche. Sé que estaba confundido, que todo se mezcló en mi cabeza de la peor manera. No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que, aunque no parezca, siempre quise protegerte.
Si decides irte, no me opondré. Si decides hablar con alguien, tampoco. Haré lo que tengas que hacer más fácil.
No quiero seguir haciéndote daño.
Lo siento más de lo que soy capaz de decirte.
—Adrian
Leo sintió un vacío helado bajo las costillas.
Leyó la nota dos veces. Tres.
Quiso sentir alivio. Pero solo sintió un cansancio enorme, un cansancio que parecía más viejo que él mismo.
Apretó el papel con rabia y lo arrugó hasta hacerlo un puño blanco. Lo dejó caer al suelo sin mirarlo.
Sabía que Adrian no mentía. Sabía que de verdad lo lamentaba. Pero también sabía que nada borraría lo que había pasado.
Se encerró en el baño con la puerta atrancada. El vapor de la ducha empañó el espejo. Se metió bajo el agua caliente con la esperanza de que el temblor desapareciera, pero no se fue.
“Pensé que estaba listo. Pensé que ya no me daba miedo.”
Se llevó ambas manos a la cara.
Pero la verdad era que aún le aterraba. Aún sentía el terror clavado en la garganta, como un cuchillo que no cicatrizaba.
Quería dejar de pensar. Solo un rato.
Cogió el móvil con manos húmedas y le escribió a Marco:
“¿Estás en casa? Necesito salir un rato.”
Marco respondió enseguida:
“Sí. Vente cuando quieras.”
Leo cerró los ojos un instante, intentando convencerse de que aquello sería el principio de algo diferente. Aunque fuera una huida.
Se vistió deprisa. Cogió su chaqueta.
Cuando posó la mano en el picaporte de la puerta principal, el corazón le martillaba el pecho.
“Hoy voy a salir,” pensó de nuevo.
Pero justo cuando giraba la manija, escuchó el sonido de las llaves en la cerradura.