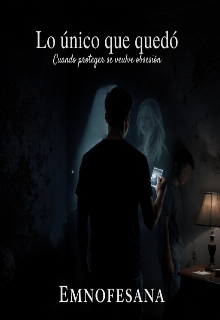Lo único que quedó
Capitulo 9 : "Un pequeño respiro"
—Pasa —dijo Marco apenas abrió la puerta, con una sonrisa tenue que contrastaba con la energía que normalmente irradiaba.
Leo entró con pasos lentos, arrastrando su mochila sin decir palabra. Su rostro hablaba por él: angustia, miedo, cansancio… todo junto, todo al mismo tiempo. Marco se quedó viéndolo un segundo más de lo habitual. Era raro en él no hacer una broma al instante, pero algo en ese momento le decía que debía comportarse diferente. Lo entendió sin necesidad de palabras.
—Mis padres están en casa, pero no molestan —comentó mientras caminaban hacia su habitación—. Podemos encerrarnos a ver tonterías todo el día si quieres.
Leo solo asintió con la cabeza.
Horas pasaron entre esas paredes, envueltos por el sonido de algún programa que ninguno de los dos realmente veía. Marco, intentando romper la tensión, hablaba de cómo estas probablemente habían sido las peores vacaciones de verano de su vida.
—Ni siquiera me alcanzó para ir a la playa. El universo me debe una arena caliente y quemarme los pies, mínimo —dijo, intentando sonar más animado—. Aunque ahora que lo pienso, con lo pálido que estoy, probablemente me fundiría.
Leo volvió a asentir.
Pasaron horas así. Marco hablaba. Leo escuchaba. Nada más. Y eso le bastaba a Marco. Hasta que en medio de un chiste sobre que su gato tenía mejor vida amorosa que él, se detuvo. Lo miró en silencio y dijo:
—Perdóname por no poder ser de mucha ayuda…
Y sin más, lo abrazó.
No fue un abrazo largo ni muy fuerte, pero tuvo el peso de una montaña. Leo soltó el aire que parecía haber contenido por días, exhalando como si le vaciaran el alma. Un nudo menos, una carga compartida.
La voz de la madre de Marco rompió el momento:
—¡Chicos, la cena está lista!
Bajaron juntos. En la mesa, Marco retomó su actitud de siempre, esta vez con más suavidad. Su padre hablaba de noticias que a nadie le interesaban, mientras la madre de Marco repartía la comida.
—Leo… —dijo con cuidado—. Mis más sinceras condolencias por lo de tu hermana.
Leo agradeció con una leve inclinación. Luego, la madre preguntó:
—¿Y con quién estás quedándote ahora?
Leo se quedó congelado, la cuchara temblando cerca de su boca. No respondió. Solo bajó la cabeza. El silencio lo dijo todo. La madre de Marco se cubrió la boca, arrepentida:
—Perdón… perdón, no quise hacerte recordar…
Pero no era la muerte de Clara lo que había provocado ese rostro.
Era recordar que debía regresar. Que no podía evitar para siempre a Adrian.
Marco, notando el temblor sutil en su amigo, le tocó la espalda con suavidad.
—No te preocupes. Puedes quedarte aquí si quieres, por el tiempo que necesites —dijo mirando a su madre, quien asintió con calidez.
Pero Leo se levantó despacio. Agradeció la comida, como si sus palabras fueran un acto obligatorio más que genuino, y añadió:
—De verdad… gracias, pero debo irme. Si no, Adrian se preocupará…
Mentira.
La verdadera razón era otra. Leo necesitaba caminar. Necesitaba pensar. Estar solo, aunque el miedo lo acompañara como sombra.
Salió con el cielo cayendo en sombras. El parque era una ruta habitual por el cual pasar, no por nostalgia sino porque allí, al menos, el silencio parecía más comprensivo. Caminaba sin rumbo concreto, con los pensamientos como espinas.
Y fue ahí, en una de las bancas más alejadas, que lo vio.
Adrian.
Sentado con los codos sobre las rodillas, la mirada perdida, como si intentara hablar con algún fantasma que ya no respondía. Leo sintió cómo se le apretaba el pecho. El terror aún lo perseguía. Aún lo habitaba. Pero ya no quería vivir así.
Ya estaba cansado de sentir miedo. Aunque aún lo sintiera.
Dio un paso. Luego otro. Y otro más.
Las hojas crujieron bajo sus pies. Adrian levantó la cabeza al oírlos.
Sus miradas se cruzaron. Solo por un segundo.
Y entonces Adrian volvió a bajar la vista.
No dijo nada.
Tampoco Leo.
Pero por primera vez en muchos días… estaban a unos pocos pasos de distancia.