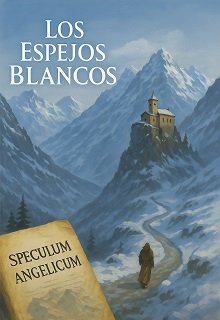Los Espejos Blancos
1 - Y sobre todo… las desapariciones. No solo de personas. De lugares mismos.
Fragmento de Archivos — Diario del Profesor Erich Lasker.
Zúrich — Otoño de 1957.
He llegado a la conclusión de que estamos buscando en la dirección equivocada.
Los geólogos observan las capas sedimentarias.
Los glaciólogos, los estratos congelados.
Los geógrafos, las huellas de los ríos y las montañas.
Pero existe una memoria distinta a la de las rocas.
Una arquitectura no material, paciente, agazapada bajo la corteza móvil del mundo.
La Protectora la llamó «Die weißen Spiegel».
Los Espejos Blancos.
Erich Lasker era un hombre discreto. Un investigador sin escuela, sin verdadero reconocimiento académico.
Pero su obstinación lo convirtió en una leyenda marginal entre los topógrafos de los Alpes y los primeros geofísicos de la posguerra.
Lasker no había huido de los conflictos para hallar la paz.
Había huido para continuar sus investigaciones sin restricciones.
Sus cuadernos —encontrados parcialmente en un cofre sellado en Interlaken— dan testimonio de sus largas travesías solitarias por los macizos alpinos.
Sus exploraciones seguían un hilo invisible, trazado a partir de viejos monasterios en ruinas, capillas olvidadas, observatorios meteorológicos abandonados.
Buscaba los puntos de fricción de lo real.
“En esos lugares precisos,” escribía, “los campos magnéticos se doblan, las ondas se espesan. La luz se desplaza. Los sonidos se reflejan con ángulos imposibles. Los animales evitan esos sitios sin razón aparente.”
En 1955, Lasker anotó en un informe no publicado una observación que lo marcaría para siempre.
Acampaba cerca de una antigua galería minera, sobre el valle de Hérens, en Suiza.
En medio de la noche, mientras los vientos bajaban helados desde las crestas, percibió un sonido que describió así:
“Una vibración lenta, penetrante, semejante al crujido de una materia desconocida. No era viento, ni desprendimiento, ni arroyo subterráneo. Se desplazaba bajo tierra. En oleadas. En pulsos.”
Por la mañana, encontró, posada sobre una piedra plana cerca de su campamento, una simple lámina de roca grabada.
Un círculo incompleto, cortado por una línea oblicua.
El símbolo exacto que había dibujado la víspera en sus notas personales —para indicar la ubicación supuesta de un Espejo Blanco.
Nadie lo había visto.
Nadie lo había seguido.
Anotó lacónicamente:
“Prueba no reproducible. No demostrable. Pero totalmente convincente.”
Su último cuaderno conocido terminaba con estas palabras:
“Los Espejos no forman un camino bajo la piedra o el hielo. Proceden de la memoria vibratoria del mundo antes de los hombres.
No están ahí para guiarnos.
No están ahí para observarnos.”
Centro de Vigilancia de Anomalías — Sector Operativo
En los suburbios polvorientos de Darwin, al norte de Australia, lejos de los grandes centros científicos oficiales, un edificio discreto se desdibujaba bajo la luz cruda.
El Centro de Vigilancia de Anomalías.
Un nombre banal. Casi administrativo.
Pero los pocos iniciados sabían que se trataba de un lugar especial.
Financiado por mecenas adinerados —coleccionistas de artefactos, herederos de sociedades esotéricas, apasionados del ocultismo racional— el Centro no era un refugio de místicos iluminados, ni un club de sesiones espiritistas.
Aquí se estudiaba lo real. Pero un real ampliado, saturado de ángulos muertos.
Un mundo estratificado, frágil, donde los signos antiguos afloraban a veces en formas inquietantes.
A eso lo llamaban la memoria oblicua.
Alex Granville pertenecía a la célula activa del Centro.
No era teórico. Ni archivista.
Era un rastreador. Un caminante. Un cazador de anomalías.
Su trabajo consistía en recorrer las zonas inestables del mundo.
Observar. Registrar. A veces recolectar.
A menudo no encontrar nada, regresar frustrado.
Pero a veces…
A veces encontraba un fragmento de lo verdadero.
Un espejo negro grabado con símbolos olvidados, hallado en el fondo de una cripta en los Andes.
Una vibración subterránea inexplicable, percibida en Mongolia en medio de un desierto helado.
Un fresco rupestre borrado por los vientos del Nepal, reaparecido tras un deslizamiento.
Alex sabía que esos instantes valían todas las desilusiones del oficio.
Alex no creía en el azar.
En su trabajo, había aprendido a desconfiar de las aparentes coincidencias.
El caos del mundo ocultaba con frecuencia estructuras subyacentes —redes invisibles, líneas de tensión o de resonancia que solo una observación paciente permitía entrever.
Eso era precisamente lo que sentía desde hacía varios meses.
La multiplicación de anomalías.
La recurrencia de interferencias de radio.
Los registros acústicos imposibles.
Y sobre todo… las desapariciones.
No solo de personas.
De lugares mismos.
Algunas aldeas señaladas por satélites térmicos habían desaparecido literalmente —sin ruinas, sin incendios, sin migraciones masivas.
Solo un borrado.
Los análisis del Centro acabaron por poner en evidencia un hecho inquietante:
Todos esos eventos parecían concentrarse en Europa alrededor de un eje geográfico difuso —nunca perfectamente lineal, pero lo bastante constante como para suscitar interrogantes.
Ese eje coincidía en parte con los antiguos registros de Lasker.
Pero Alex fue más allá.
Superpuso los registros recientes de anomalías del campo magnético terrestre, las zonas de congelación extrema detectadas por la Central Climática Europea y las antiguas líneas de fractura tectónica de Europa.
Obtuvo un resultado asombroso.
Un patrón recurrente.
Un arco discontinuo pero coherente.