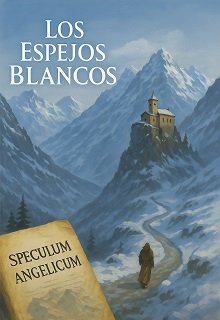Los Espejos Blancos
5 - Lo sabía. Era imposible. Pero lo sabía.
Alex yacía de espaldas, el cráneo martilleado por un dolor sordo, como si algo hubiera intentado romperlo desde dentro. Ya no estaba seguro de estar despierto. Un cansancio inhumano lo aplastaba. Le costaba levantar los párpados. Oscuridad absoluta. Un frío húmedo, penetrante. Sin embargo, sintió contra la palma de su mano la forma familiar de su linterna.
Ya no alumbraba. Una simple bruma moribunda. Las pilas. Había que cambiarlas.
Le costó un esfuerzo descomunal deslizar la mano hacia el bolsillo lateral de su mochila. Sus dedos entumecidos luchaban contra la materia helada de la tela. A tientas, encontró las pilas de repuesto, las introdujo en la linterna. Un clic. Una tenue vibración.
La luz brotó.
Un choque. No era la cueva. No las paredes de roca rezumante. Sobre él se alzaba una bóveda inmensa, vegetal, irreal.
Ramas de morera retorcidas en una inmensa pérgola, entrelazadas con cuerdas doradas, cubrían el techo como un bosque suspendido. Los troncos, pintados con una minuciosidad casi sobrenatural, parecían vivos. Los follajes formaban motivos geométricos que la luz de la linterna hacía danzar. Le pareció distinguir una forma oculta entre los nudos, un motivo recurrente —como un ojo, o una estrella.
La Sala delle Asse.
Lo sabía. Era imposible. Pero lo sabía.
Milán. Castello Sforzesco. Leonardo da Vinci. ¿Cómo estoy aquí?
Se obligó a mantener la calma. Inspirar. Recuperarse. No derrumbarse de nuevo. Recordó. Una misión para el Consejo. Un estudio reciente sobre las capas pictóricas de la sala. Raíces. Motivos enterrados. Una geometría invisible al ojo desnudo.
Y la Piedra.
La sacó de su equipo, aún envuelta. Única certeza en este caos. Palpitaba suavemente en su mano. Una pulsación cálida, casi direccional. Instintivamente, siguió su indicación.
Se acercó a una pared. Nada la distinguía de las otras, salvo ese silencio opresivo, esa espera suspendida.
Dudó. ¿Tocar los frescos, como un turista maleducado? No. Ya no era un museo.
Presionó ambos brazos contra el muro, con la convicción ingenua de las películas de aventuras. Sin creerlo. Pero la Piedra… se volvía ardiente.
Un estruendo. Un vuelco del mundo.
Cayó a través de la pared, arrastrado por una fuerza desconocida, la Piedra incandescente apretada contra su pecho, el aliento atrapado por el vacío.
La caída fue breve, amortiguada por un suelo duro y polvoriento. Alex jadeaba, la luz de su linterna danzando a su alrededor como un fuego fatuo incierto.
La sala en la que acababa de aterrizar no era grande, apenas más amplia que un despacho de erudito o un pequeño oratorio. El aire allí era un poco más seco, pero impregnado de un silencio antiguo, pesado como una tapa olvidada.
Muebles sencillos, de una madera oscura veteada, reliquias de una época pasada, ocupaban el espacio con discreta modestia: una silla de montantes tallados, un pupitre volcado, un cofre reventado cuyo hierro forjado se había oxidado hasta el alma.
Pero todo estaba en desorden. No simplemente abandonado: saqueado.
Alguien ha pasado por aquí.
Buscó pistas, mecánicamente, sin convicción. Todo parecía vaciado de sentido, de sustancia. Ninguna reliquia. Ningún fragmento codificado. Ningún mecanismo oculto.
La Piedra, en su mano derecha, lanzó un quejido. Había dejado una quemadura en forma de arco circular, justo donde había pulsado antes de la caída. Ahora ya no vibraba. Estaba tibia. Silenciosa.
¿Cómo se supone que debo salir?
Giro lentamente sobre sí mismo. Ningún pasaje evidente. Ninguna salida disimulada. Ninguna corriente de aire siquiera.
Pero no había ningún esqueleto, ningún signo de muerte violenta. Entonces se puede salir, pensó.
Se apoyó con cuidado contra una sección seca del muro, dejó resbalar su mochila al suelo y recuperó el aliento. Su corazón aún latía demasiado rápido. Obligó a su mente a ordenarse.
El Castello Sforzesco… No solo una fortaleza. Un laboratorio. Una matriz. Lugar de experimentación, de símbolos, de secretos enterrados. Los Sforza no solo vivían allí: ocultaban verdades.
Se decía que galerías conectaban el castillo con iglesias, con palacios de sus aliados. Una topografía subterránea como una red venosa.
Lo leí en alguna parte. Pero no estaba en el equipo del Centro.
Cerró los ojos un instante, escuchando a la Piedra. Nada. Ninguna pulsación. Ninguna dirección.
Pero ahora sabía dos cosas:
Alguien había buscado aquí.
Y no debía quedarse demasiado tiempo, o el aire le faltaría.
Alex estaba sumido en sus pensamientos, acurrucado contra la pared de la sala sellada. La humedad, la penumbra y el olor polvoriento de los siglos le daban la sensación de flotar fuera del tiempo.
No vio de inmediato la luz espectral que se escapaba lentamente de la Piedra, depositada un poco más allá, como una fiebre fría que se extendía por el suelo en círculos concéntricos. Fue la vibración repentina, seguida de un extraño soplo de aire, lo que lo hizo sobresaltarse.
Aparecieron dos siluetas.
No acababan de entrar. Ya estaban allí.
Hablaban, buscaban algo, empujaban los muebles con violencia.
Alex se quedó petrificado cuando la mujer atravesó su pierna izquierda sin el menor contacto. Sin resistencia.
"Holograma", pensó al instante. Pero no una proyección ordinaria. Algo más.
Giró la cabeza hacia la Piedra: palpitaba rápidamente, su superficie recorrida por sombras móviles, como un lago vibrante bajo la luna.
"Esta cosa también es un proyector holográfico... pero ¿qué no es?"
Se incorporó con prudencia, se acercó, se colocó justo detrás de las dos figuras, sin que reaccionaran.
La mujer, vestida con una especie de largo abrigo, acababa de extraer un rollo de cuero de un cofre abierto en el suelo. Lo tendió a su compañero, un hombre de gestos nerviosos.