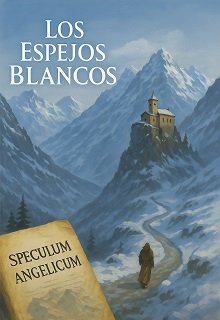Los Espejos Blancos
6 - Bianca Maria Visconti. Protectora del segundo círculo.
Alemania — Tormenta negra sobre Renania
Zona afectada: Valle del Rin, Colonia – Bonn – Maguncia.
Fenómeno: Lluvias torrenciales con hielo, granizos de gran tamaño, saturación del suelo.
El frente tormentoso se formó sobre las riberas del Rin y permaneció inmóvil durante casi 48 horas.
Derramó una mezcla de agua gris y granizos compactos —algunos tan grandes como piedras volcánicas.
Los suelos, congelados en profundidad, no pudieron absorber la humedad.
Los márgenes cedieron, los diques se rompieron en cascada, y barrios enteros fueron arrastrados como cartón empapado.
Las vidrieras góticas de Colonia estallaron bajo el granizo.
La torre sur se desplomó sobre una calle inundada.
Barcas improvisadas navegaban sobre tranvías inmóviles. Se encontraron ahogados... en desvanes.
«El granizo sonaba como cascos sobre los tejados, luego como piedras. El cielo se abrió. El agua subía bajo nuestros pies mientras caía sobre nuestras cabezas. Todo vibraba. Corríamos en el agua, entre coches volcados. Un tranvía se recostó contra un muro, sin ruido, como un buey abatido. Las campanas de la catedral repicaron una última vez, solas. Después, no había más sonidos, ni ciudad. Solo reflejos en el agua negra, y rostros bajo la superficie, que aún miraban.»
— Entrevista a un refugiado acogido en las ruinas de una rectoría.
Audra caminaba sola por las callejuelas desiertas de Loches.
La lluvia helada le azotaba el rostro, fina y cruel, empujada por un viento agrio que se colaba como una corriente entre las fachadas estrechas. Los adoquines brillantes, irregulares, hacían incierto cada paso. Su aliento se escapaba en nubes blancas, inmediatamente dispersadas por las ráfagas.
El helicóptero había aterrizado en las afueras, en un claro antiguo medio invadido por zarzas. Había conseguido que el piloto la esperara unas horas. Él no había ocultado su irritación.
— No puedo cortar los motores mucho tiempo —había dicho—. Hay que reactivar el gas cada diez minutos, si no, se congela hasta el rotor.
Ella había asentido. No tenía intención de demorarse. Pero debía venir.
Avanzaba ahora con pasos medidos, girando a la izquierda tras la antigua torre del Reloj. La ciudad alta permanecía sumida en una especie de vigilia profunda. Ningún ruido mecánico, ninguna luz eléctrica, ni siquiera la vibración lejana de un generador. Solo el quejido del viento, y el roce regular de su parka contra las piernas.
Y de repente, apareció la colegiata.
Masiva, oscura, intemporal.
Se alzaba al extremo del promontorio rocoso, no lejos del torreón. Sus dos cúpulas cónicas de piedra gris surgían como cuernos olvidados de otra era. El pórtico, encajado en una fachada sobria, parecía más pequeño que en sus recuerdos virtuales. No había portón cerrado, solo una pesada puerta de madera entreabierta, golpeada por el viento.
Audra entró.
El interior estaba helado.
Una penumbra densa envolvía el espacio. Ninguna luz eléctrica. Toda Francia estaba paralizada: las centrales nucleares ya no funcionaban, los ríos estaban congelados, los circuitos de refrigeración secos, las líneas de alta tensión colapsadas.
Solo algunas velas temblaban ante altares secundarios, donde algunos fieles, envueltos en abrigos, se habían refugiado. Dos ancianas rezaban en silencio. Un hombre de cráneo rapado, apoyado en un bastón, fijaba la mirada en el coro. Solo se oían respiraciones lentas, suspiros fatigados. Hacía más frío dentro que fuera.
Las gruesas bóvedas absorbían el sonido, y la atmósfera parecía suspendida, como si el tiempo se hubiera replegado sobre sí mismo.
Audra dio unos pasos, la mirada alzada hacia las cúpulas de piedra que se adivinaban sobre la nave. Parecían descender hacia ella, pesadas como dos astros invertidos. Ninguna arquitectura se comparaba a eso. Ninguna.
¿Por qué esas formas? ¿Por qué aquí?
No tenía una idea precisa de lo que había venido a buscar.
Pero sabía que debía estar allí.
Lo sentía en la carne, como una certeza antigua.
Audra avanzó por la nave helada, con la respiración entrecortada, cada paso resonando suavemente sobre las losas de piedra. La humedad rezumaba de los muros, un olor rancio a cera fría y polvo antiguo flotaba en el aire. Pasó junto a los bancos de madera de respaldos tallados, desgastados por siglos de oraciones, y se detuvo un instante en el centro de la iglesia.
Las bóvedas se alzaban altas sobre ella, sostenidas por robustos pilares románicos, gruesos y mudos.
Continuó hacia el crucero. La única tumba debía encontrarse en la capilla norte.
Rodeó los últimos bancos, pasó junto a un bajorrelieve invadido de sombras y entró en el espacio secundario.
Allí, en la semi-oscuridad, se dibujaba la forma familiar: el yacente de Agnès Sorel, tendido sobre un pedestal de piedra clara, las manos juntas, el rostro sereno, casi vivo.
Se acercó lentamente.
El mármol era liso, pulido por los siglos, pero aún llevaba las marcas del tiempo incierto: una grieta en un lateral, una esquirla faltante en la base. Le habían arrancado el pasado, pero el misterio persistía.
Agnès Sorel. La Dama de la Belleza. Favorita del rey. Muerta a los veintiocho años. Oficialmente de una fiebre. Extraoficialmente… de otra cosa. ¿Una intriga? ¿Un veneno?
Audra pasó lentamente la mano por el borde del sarcófago. La piedra, en su bolsillo, vibró débilmente.
Se inmovilizó.
¿Era eso lo que debía encontrar? ¿Un eco? ¿Un punto de paso?
Se inclinó, buscando un detalle, un símbolo, una inscripción olvidada. Rozó los ángulos, las molduras. Nada.
Audra se sentó en una de las viejas sillas de madera, apartada de la nave. El frío, ahora, se había infiltrado hasta sus huesos. Se ajustó la chaqueta con más fuerza y cerró los ojos un instante.
1450. Jumièges. Normandía. Muerte repentina. Probable envenenamiento por arsénico.